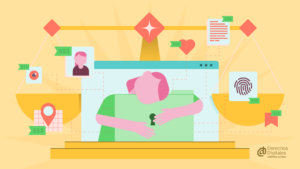Infancias en línea: riesgos, regulaciones y desafíos para América Latina
En semanas marcadas por acaloradas discusiones sobre la protección de las infancias en el entorno digital en Brasil, proponemos una reflexión sobre los riesgos en línea que enfrentan niños, niñas y adolescentes, las tendencias regulatorias en desarrollo y los desafíos que implica enfrentarlas en el contexto latinoamericano.

En 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó la estimación de que 1 de cada 3 usuarios de internet en todo el mundo era niño, niña o adolescente. A pesar de que aún existen muchos jóvenes que no tienen un acceso significativo a internet – y de que esto constituye un problema de orden primario -, es posible que hoy, casi una década después, la proporción de personas con menos de 18 años en entornos digitales sea aún mayor. En la realidad latinoamericana, estadísticas de países como Brasil, Argentina y México muestran que niños, niñas y adolescentes no solo pasan cada vez más tiempo conectados, sino que también comienzan a acceder a internet a edades cada vez más tempranas.
El punto sobre el cual UNICEF venía alertando al menos desde 2017 es que la infraestructura y las aplicaciones de internet, en esencia, no fueron diseñadas para este público, ni evolucionaron considerando la etapa de desarrollo físico, cognitivo y psicosocial que atraviesan niños, niñas y adolescentes. A esto se suma la lógica de explotación comercial sobre la cual opera internet desde hace años, muy distante de aquella idea inicial de un espacio libre, abierto y creativo. Estos factores exponen a los más jóvenes a una serie de riesgos online, considerablemente más graves que para los usuarios adultos.
En los últimos meses, la discusión sobre estos temas se intensificó. En el Reino Unido entró en vigor un paquete de medidas regulatorias que coloca en el centro la protección infantil en línea. En Brasil, el debate ganó aún más visibilidad tras una denuncia sobre la “adultización” e hipersexualización de niños y adolescentes en entornos digitales. Ambos episodios muestran cómo la agenda de protección en internet se consolidó como un tema urgente en todo el mundo. Sin embargo, es importante reflexionarlo desde una perspectiva localizada desde el contexto latinoamericano.
Niños y adolescentes están, de hecho, en riesgo en internet
La OCDE clasifica los riesgos a los que están expuestos niños, niñas y adolescentes en internet en cuatro categorías – las “4 C’s”. La primera son los riesgos de exposición a contenido inadecuado, como materiales nocivos, discursos de odio, desinformación u otros contenidos ilegales. Aquí entra, por ejemplo, la exposición a la pornografía, con consecuencias que van desde la erotización precoz hasta el estímulo a la violencia y la reproducción de estigmas de género. También entra el acceso a juegos de azar, un problema creciente en América Latina.
La segunda categoría son los riesgos de conducta, que abarcan aquellos creados por las propias interacciones de los niños en entornos digitales. Pueden manifestarse en comportamientos odiosos o nocivos, como el ciberacoso o la automutilación, muchas veces incentivados por el diseño de las plataformas y la viralización de ciertos contenidos. A comienzos de 2025, por ejemplo, una niña de 8 años murió en Brasil tras inhalar desodorante en aerosol en un reto de TikTok.
El tercer grupo son los riesgos de contacto, cuando niños y adolescentes son expuestos a interacciones dañinas o criminales con terceros adultos. Estos encuentros pueden ir desde situaciones de acoso hasta casos de explotación sexual infantil. Recientemente, en Estados Unidos, la fiscalía de Lousiana demandó a la plataforma de juegos Roblox, muy popular entre el público infantil, por no implementar mecanismos básicos de seguridad, lo que habría permitido que pedófilos se hicieran pasar por niños y entablaran interacciones malintencionadas a través del chat.
La cuarta dimensión son los riesgos de consumo, ligados al perfilado comercial y la inducción de gastos, parte estructural del modelo de negocio de las grandes plataformas digitales. Niños y adolescentes, en proceso de desarrollo, carecen hasta cierta edad de herramientas para distinguir publicidad de contenido orgánico. Incluso siendo ya un poco más viejos, no cuentan con recursos suficientes para lidiar con las presiones comerciales. Las prácticas de perfilamiento, como ya denunciaron distintos whistleblowers, han sido utilizadas por plataformas para aprovechar la vulnerabilidad emocional de adolescentes (sobre todo niñas). Entre sus prácticas está la promoción de contenidos que estimulan distorsiones corporales para mantenerlas enganchadas, aun con pleno conocimiento de sus efectos nocivos en la salud mental.
La OCDE señala, además, que existen riesgos transversales, como la pérdida de privacidad, la salud física y mental y los derivados de tecnologías digitales avanzadas o biométricas. Temas como el sharenting, los sesgos de los sistemas de inteligencia artificial y los impactos del uso excesivo de redes sociales en el sedentarismo juvenil entran en esta categoría. Casos recientes publicados en la prensa, como la denuncia de las ganancias de YouTube con contenidos abusivos sobre niños, muestran cómo estas dimensiones se combinan y retroalimentan.
Es esencial reconocer estos riesgos, así como el hecho de que pueden afectar de manera trágica el desarrollo de una persona en formación. También es importante destacar que no recaen de forma homogénea: estudios comparativos señalan que las plataformas aplican reglas más laxas en países del Sur Global. En América Latina, niños indígenas y afrodescendientes tienen menos acceso tanto a internet como a educación formal, incluida la educación digital. Además, en un contexto en el que las plataformas digitales lucran con la vulneración de derechos, la carga del cuidado recae de forma desproporcionada en las familias y, especialmente, en las madres. En una región con altas tasas de maternidad en solitario y bajos niveles de alfabetización digital, muchas mujeres no cuentan con el tiempo ni con las herramientas necesarias para acompañar la navegación segura de sus hijos, lo que los vuelve aún más vulnerables.
La respuesta regulatoria
No es en vano que, sobre todo en los últimos cinco años, este tema comenzó a recibir creciente atención de reguladores en todo el mundo. En 2020, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU redactó la versión final de su Observación General 25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, aprobándola a comienzos de 2021. El documento representó un hito en el derecho internacional de los derechos humanos, al interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 a la luz de los avances tecnológicos, reafirmando que todos los derechos de niños, niñas y adolescentes se extienden también al entorno digital. Conviene recordar que la Convención de 1989 es el tratado internacional más ratificado del mundo, y que instauró la doctrina de la protección integral, reconociendo a todas las personas con menos de 18 años como sujetos de derechos, con autonomía progresiva para su ejercicio, y, por lo tanto, debiendo ser promovidos y protegidos en todos los espacios.
2021 también marcó la aprobación del Age Appropriate Design Code por el ICO del Reino Unido, que estableció estándares de diseño para productos y servicios digitales destinados o con alta probabilidad de ser utilizados por niños y adolescentes. La iniciativa inspiró en los años siguientes diversas medidas por parte de autoridades de protección de datos, especialmente en Europa, como en Suecia e Irlanda. El Digital Services Act (DSA), aprobado en 2023 en la Unión Europea, también tiene reglas específicas para el grupo, señalando el principio de su mejor interés para el desarrollo de servicios digitales y reglas diferenciadas para el tratamiento de sus datos.
En 2024, Australia aprobó una ley inédita que prohíbe el acceso de personas con menos de 16 años a redes sociales y la Unión Africana adoptó directrices para la protección en línea de niños, niñas y adolescentes. La discusión también ganó fuerza en los Estados Unidos, donde ya recibió media sanción el Kids Online Safety Act (KOSA), aunque bajo apoyo desde argumentos problemáticos de políticos conservadores, como la protección de niños a “contenidos LGBT”. En 2025, nuevamente el Reino Unido, esta vez a través de la Ofcom, publicó una serie de directrices condensadas en los ya mencionados Protection of Children Codes and Guidance.
Estas iniciativas también resonaron en América Latina. En julio de 2025, Colombia aprobó la Ley 2489, “por medio de la cual se establecen disposiciones para el desarrollo de entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes del país”. En Brasil, desde 2022 se debate en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley nº 2628, que también establece reglas específicas para la protección de los más jóvenes en internet. El texto fue aprobado en el Senado a finales de 2024 y recién aprobado también en la Cámara de los Diputados, en agosto de 2025. Ahora vuelve al Senado para aprobación final, incluyendo dispositivos como la prohibición del uso de datos de personas con menos de 18 años para publicidad comportamental, además de previsiones sobre supervisión parental, vedación de acceso a contenidos dañinos y rendición de cuentas por parte de las aplicaciones digitales. Su tramitación recobró fuerza en agosto de este año, tras la referida denuncia del influencer Felca digital sobre la adultización e hipersexualización de niños y adolescentes en internet.
Un punto común de estas iniciativas regulatorias es establecer reglas diferenciadas para el uso de entornos digitales por parte de niños y adolescentes, ya sea en relación con los contenidos a los que pueden (o no) acceder, o en relación con prácticas de diseño y extracción de datos. Para que esa diferenciación ocurra en la práctica, gobiernos y empresas que proveen servicios digitales señalan que es necesario poder identificar quiénes son las personas con menos de 18 años en internet. En este contexto, aun cuando no aparezcan de forma explícita en todas las normativas recientes, la implementación de mecanismos de verificación de edad ha pasado a ser considerada una puerta de entrada esencial para la defensa de la infancia.
Informes de autoridades y análisis recientes hablan de una “ola global” de sistemas de verificación de edad en toda internet, donde la protección de la infancia se presenta como justificación para extender controles de identidad a todos los usuarios, incluso en aplicaciones que no son consideradas de alto riesgo. Esta tendencia recuerda al debate de la última década que oponía la defensa de la criptografía fuerte al combate contra la circulación de material de abuso sexual infantil, dividiendo en grupos opuestos, de manera simplista, a defensores de la privacidad y defensores de la infancia.
Más allá de soluciones fáciles
Esa falsa oposición plantea trampas que empobrecen el debate y dificultan la búsqueda de soluciones. Tiene, al menos, dos problemas centrales. El primero es no reconocer que niños y adolescentes, como sujetos de derechos, también tienen derecho a la privacidad y deben poder ejercerlo en el marco de su autonomía progresiva. Si pensamos en quienes viven en contextos familiares o comunitarios represivos, buscando información sobre su sexualidad o identidad de género, por ejemplo, este derecho se vuelve aún más importante.
Extender mecanismos de verificación de edad de manera indiscriminada altera la estructura de internet y puede afectar también a las propias infancias. No se trata de sacrificar las características fundamentales de la red como el acceso abierto y el anonimato relativo en nombre de su protección, porque ellas también se benefician de estas condiciones. El desafío es matizar el debate y reconocer las tensiones en juego, incluyendo en las discusiones regulatorias también agentes técnicos que puedan apoyar a desarrollar estos matices.
El segundo problema es desconsiderar que las tecnologías operan dentro de entramados sociotécnicos complejos. Así como no son, de manera aislada, la raíz de los riesgos que enfrentan niños y adolescentes, tampoco serán, de manera aislada, la solución.
Debemos discutir seriamente temas como la cultura de la violación y la ausencia de educación sexual en las escuelas, y cómo estas problemáticas atraviesan desigualdades de género y raza. En América Latina, entre 2018 y 2022, casi 490.000 niñas con menos de 18 años fueron víctimas de delitos contra su dignidad sexual, un dato que evidencia la urgencia de ese debate. Además, es necesario debatir el modelo económico que sostiene internet: el capitalismo de vigilancia. Un sistema nocivo para todos los usuarios, pero que impacta de manera particularmente severa a niños, niñas y adolescentes.
Estamos en un potencial punto de inflexión en la forma en que se estructura la internet y circulan sus usuarios. El debate sobre la protección de las infancias es indispensable, pero no puede reducirse a fórmulas simplistas ni a la falsa oposición entre privacidad y seguridad. América Latina no debe importar soluciones regulatorias prefabricadas sin crítica, sino comprometerse en un proyecto político y social que coloque a niños, niñas y adolescentes en toda su diversidad en el centro de un futuro digital verdaderamente justo.