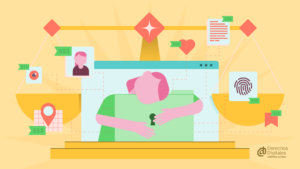Entre cuerpos y códigos: nuevos medios, viejas violencias
En el marco del #25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, vale la pena recordar que la violencia de género también se ejerce a través de las tecnologías de la información y comunicación, imprimiendo nuevas modalidades a viejos mecanismos de control, incluido el que se aplica sobre los cuerpos. Sin embargo, esas mismas tecnologías también pueden convertirse en espacios de resistencia y cuidado, como lo demuestran numerosas experiencias de América Latina.
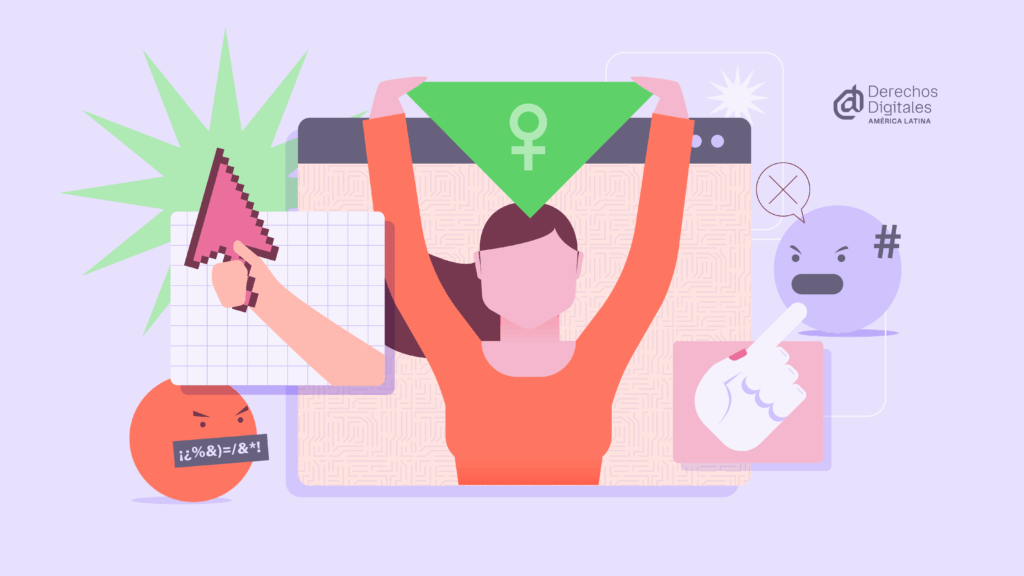
La violencia de género, que afecta principalmente a mujeres y personas LGBTIQA+, forma parte de la estructura del capitalismo. Se manifiesta a partir de diversas conductas y atraviesa distintos formatos que van mucho más allá de la violencia física. Históricamente, el control sobre los cuerpos ha sido una de sus expresiones más persistentes. Desde la reproducción forzada de mujeres esclavizadas para aumentar la mano de obra en las colonias, pasando por las altísimas tasas de violencia sexual -entre 2018 y 2022, se registraron más de 800 mil casos de mujeres víctimas de delitos sexuales en nuestra región, la mitad de ellas niñas con menos de 18 años-, hasta llegar a las leyes restrictivas en materia de aborto. De forma constante y sistemática, los cuerpos que no se amoldan a la lógica y la moral patriarcal, ven su autonomía limitada.
No solo el “cómo”, sino también el medio por el cual ocurre esa violación a la autonomía es reinventado constantemente. En las últimas décadas, ante el avance de la digitalización y la penetración de internet en América Latina y en todo el mundo, las tecnologías de información y comunicación pasaron también a ser soporte para esta vieja expresión de desigualdades y violencia de género.
Cuando las tecnologías reproducen el control
En 2016, la organización Coding Rights ya denunciaba fallas de seguridad en las aplicaciones de control del ciclo menstrual (las llamadas “menstruapps”), así como el uso indebido y opaco de los datos registrados por las usuarias para dirigir publicidad de acuerdo con los patrones de sus ciclos, como anuncios de toallitas, copas menstruales o termómetros. En 2020, Brasil presenció además el trágico episodio de una niña de 10 años que, al tener que ser trasladada a otro estado para ejercer su derecho al aborto legal por un embarazo producto de la violación de su tío, fue blanco de manifestaciones de grupos conservadores luego de la filtración de sus datos en redes sociales.
También forma parte de este conjunto de ejemplos lo sucedido en la provincia argentina de Salta, donde salió a la luz un proyecto del gobierno que utilizaba datos personales sensibles para “predecir” embarazos adolescentes. La iniciativa, cuestionada por organizaciones feministas y de derechos digitales debido a los sesgos del algoritmo, evidenció cómo las tecnologías pueden reforzar patrones de vigilancia y control sobre los cuerpos de niñas y adolescentes, especialmente aquellas provenientes de comunidades indígenas o de bajos recursos.
A ello se suman los constantes ataques digitales contra activistas feministas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos en distintos países de la región. En El Salvador, por ejemplo, organizaciones que acompañan a mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas fueron objeto de campañas coordinadas de desinformación, acoso y discurso de odio en redes sociales, en un intento por desacreditar su labor y silenciar la denuncia sobre la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
La desinformación, además, opera como un mecanismo de pánico moral: no solo ataca a quienes defienden derechos reproductivos, sino que instrumentaliza la propia agenda del aborto para generar confusión, miedo y resistencia social. En Paraguay, sectores conservadores difundieron narrativas falsas que vinculaban el Acuerdo de Escazú (un convenio sobre transparencia ambiental) con la supuesta imposición de agendas sobre aborto o “ideología de género”, en un uso estratégico de la desinformación que desvió el debate público y funcionó como cortina de humo, dificultando la discusión de un tratado clave para la protección de defensoras ambientales.
Junto a otras conductas como la difusión no consentida de imágenes íntimas y el stalkerware, estas prácticas son expresión de lo que llamamos violencia de género facilitada por las tecnologías (VG FT).
Del control a la resistencia digital
Pero si la tecnología es parte del problema, también puede -y debe- ser parte de la respuesta. En los últimos años, especialmente los colectivos feministas y LGBTIQA+ se han movilizado para hacer del entorno digital un espacio de resistencia y cuidado. Además de ofrecer servicios como líneas de ayuda para personas víctimas de violencia de género facilitada por las tecnologías, organizan campañas cuya pauta central es la autonomía sobre el propio cuerpo. Dos ejemplos importantes son: el movimiento Ni Una Menos, en Argentina, que desde 2015 articula protestas masivas tanto en las calles como en redes sociales contra los femicidios y las violencias machistas; y el movimiento colombiano Causa Justa, que utilizó estratégicamente plataformas digitales en la articulación del debate público que llevó a la despenalización del aborto por decisión de la Corte Constitucional en 2022.
El avance de la telemedicina para acceder a cuidados reproductivos seguros, como la interrupción voluntaria del embarazo, es otro ejemplo relevante de cómo las tecnologías pueden reforzar el ejercicio de la autonomía. En Brasil, dispositivos pioneros fueron clave para mitigar desigualdades territoriales en el acceso a servicios legales. De manera similar, en México, proyectos piloto demostraron que el aborto con medicamentos acompañado por telemedicina es seguro, eficaz y garantiza privacidad y autonomía para las usuarias. En países con sistemas de salud fragmentados o con profundas brechas territoriales -una característica común a toda América Latina-, estas iniciativas permitieron que más personas accedan a información confiable, acompañamiento profesional y atención oportuna, incluso en zonas donde los servicios presenciales son inexistentes o insuficientes.
La protección frente a las violencias de género facilitadas por las tecnologías
El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El hito, instituido por la ONU en 1999, surge de la lucha feminista latinoamericana, en memoria del día del asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, quienes se oponían a la dictadura en República Dominicana. En esta efeméride, es esencial recordar que eliminar la violencia de género implica también erradicar las violencias facilitadas por las tecnologías. Además, debe servir como un llamado urgente a fortalecer los marcos legales y las políticas públicas destinadas a enfrentar esta problemática.
Estos marcos deben partir de una perspectiva interseccional y basada en derechos humanos, e ir más allá de la criminalización y la punición de los agresores. Deben integrarse a otros encuadres preexistentes de prevención y protección frente a la violencia basada en género. También deben centrarse en las sobrevivientes y asegurar la capacitación de actores e instituciones para que puedan ofrecer respuestas sensibles y no revictimizantes a todas las personas que hayan sufrido violencias, tal como desarrolla el reporte Combating Technology-facilitated Gender-based Violence under the Lenses of International Human Rights Law, recientemente publicado por Derechos Digitales en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En el documento, analizamos marcos del derecho internacional de derechos humanos y legislaciones de ocho países sobre violencia de género facilitada por las tecnologías, para proponer directrices y caminos para enfrentar este fenómeno.
La lucha por la autonomía sobre el cuerpo y la lucha por la autonomía frente a las tecnologías de la información y comunicación están profundamente interconectadas. Ambas reivindican el derecho a decidir y experimentar entornos libres de acuerdo con esa decisión -ya sea respecto del propio cuerpo, de los datos personales o de la vida digital-. En una sociedad marcada por desigualdades de género persistentes, reconocer esta conexión es esencial para imaginar políticas que realmente protejan y amplíen las libertades y cuidados. Entre cuerpos y códigos, es necesario recordar que las tecnologías no crean las violencias de género, pero sí pueden reproducirlas o transformarlas. Que sigan siendo, entonces, cada vez más, herramientas de emancipación.