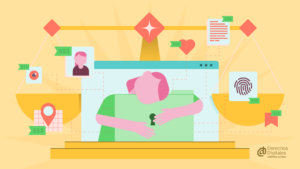Datos, privacidad y nuestra huella digital
Vivimos en la sociedad de la información y sin embargo hemos perdido la noción de dónde se guardan nuestros datos. En esta columna haremos un recorrido histórico sobre las distintas formas de almacenamiento de información a lo largo de las últimas décadas y reflexionaremos sobre los impactos de los cambios recientes en las opciones y prácticas actuales de gestión de información personal. Nos preguntamos sobre las implicaciones del uso de ciertas herramientas presentadas como más eficientes, sobre nuestra privacidad y cómo protegernos.
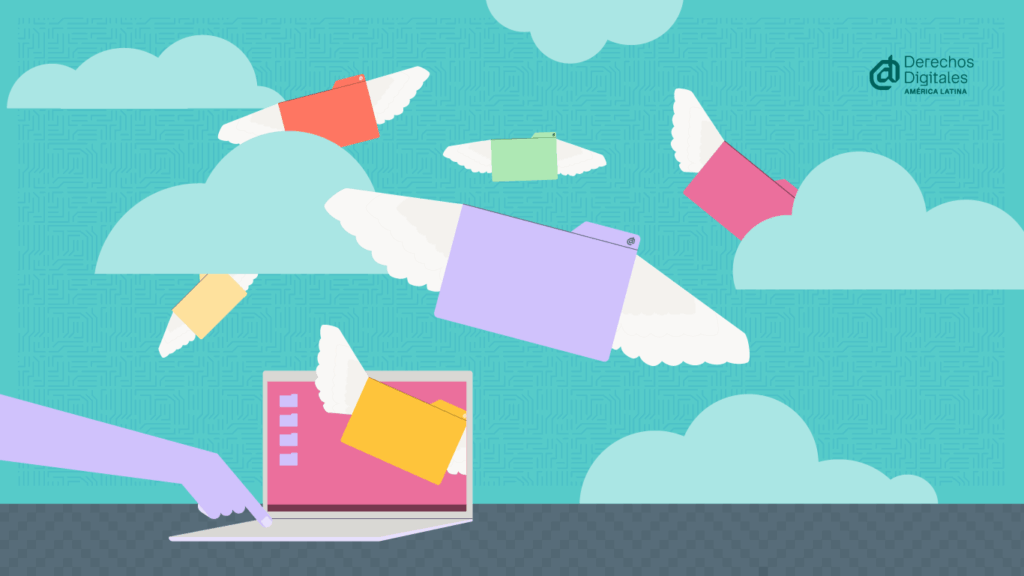
Tuve la suerte de experimentar con computadoras desde niño en la década de 1980. En esa época la información se guardaba en disquetes, primero los de 5 ¼, luego los de 3 ½. El disquete de mayor capacidad no podría almacenar una sola foto de la que tomamos hoy en día con un teléfono móvil. Sin embargo, en ellos guardábamos videojuegos -lo que más me gustaba en esa época-, archivos de texto y hojas de cálculo. Si bien era poca la información que estos dispositivos almacenaban, las personas eran muy conscientes de su importancia y era común tener varias copias de un documento en distintos disquetes. Con el tiempo, la capacidad de almacenamiento se incrementó y las computadoras personales empezaron a traer discos duros donde se podía guardar mucha más información. Eso sí, era importante respaldarla en disquetes porque la computadora podía dañarse con virus o con alguna descarga eléctrica.
Ya en los 90 se popularizaron los discos compactos (CD por sus siglas en inglés), primero para música y luego para software más complejo que podía almacenar mucha más información. La capacidad de un solo CD era equivalente a la de, aproximadamente, 484 disquetes y la disponibilidad de espacio facilitó la popularización, entre las personas usuarias de ese entonces, de la grabación de multimedia, como música, fotos y videos. Durante esa época, algunas personas tuvimos la suerte de conectarnos a internet, a través de la telefonía fija de las casas utilizando el sistema de dial-up. Si bien las conexiones eran muy lentas, y el contenido multimedia limitado, algo importante empezó a cambiar en relación a la gestión de nuestra información y todavía no teníamos noción de esto: nuestros datos se comenzaban a guardar de manera remota.
En sus inicios, utilizábamos internet para aprender, investigar y comunicarnos. El correo electrónico era la principal forma de comunicación y, a finales de los 90, si no tenías un correo de Hotmail, era de Yahoo, aunque había otros también. Sin embargo, lo que tenían en común esos sistemas era que su capacidad de almacenamiento era limitada y los buzones de correo se llenaban rápidamente, por lo que había que vaciarlos y respaldar localmente la información que considerábamos importante. Esto empezó a cambiar en 2004, cuando Google creó Gmail con una capacidad extraordinaria para el guardado comparado con el resto de proveedores de correo de la época: 1GB o el equivalente a 710 disquetes de 3 ½ . En pocos años, Gmail se convirtió en uno de los proveedores más populares y borrar correos electrónicos en algo del pasado. La capacidad de almacenamiento creció de manera similar del tamaño de los archivos multimedia que hoy son tan populares.
Con la popularización de los teléfonos inteligentes, pude vivir otra gran transformación: la integración directa entre mi información –como contactos, fotos, documentos y otros – y los servidores de las gigantes tecnológicas como Apple y Google. Esta costumbre de guardar la información en línea en servidores remotos fue adoptada por otras empresas y es lo que actualmente conocemos como “la nube”.
Durante los cerca de 40 años que llevo siendo usuario de la informática pude presenciar la transición del almacenamiento de forma local a remota. Cuando la información se guardaba de forma local sabíamos dónde estaba y éramos responsables de su cuidado. Cuando apareció la nube, cedimos esta información a terceros que guardan nuestros datos bajo criterios de acceso y respaldo que no siempre conocemos.
Somos datos, ¿dónde estamos?
Somos nuestros contactos, “dime con quién andas y te diré quién eres”. Somos nuestros chats, correos, fotos y videos que describen nuestra vida personal y profesional. Somos el lugar y la hora donde nos encontramos, lo que buscamos, lo que leemos, los likes que damos y los likes que no damos. Somos los documentos de texto, las hojas de cálculo y las presentaciones que hacemos. Somos las conversaciones que tenemos con la inteligencia artificial y muchos datos más.
Todos ellos se encuentran en la nube –lo que coloquialmente conocemos como la computadora de alguien más-. Google sabe lo que buscamos, nuestros correos electrónicos, ubicación, los documentos que escribimos y con quién colaboramos. Meta conoce nuestras interacciones sociales a través de plataformas como Facebook, Instagram o WhatsApp. Aquí citamos sólo dos ejemplos, pero vale la pena preguntarnos: ¿por qué estas empresas ofrecen tanto espacio para almacenar nuestra información de forma gratuita? Si para nosotras hay una ventaja clara en no depender de dispositivos frágiles o limitados, ¿qué beneficios obtienen ellas? ¿Cuál es el costo real de esta inesperada gentileza?
Hoy sabemos que estas empresas nos regalan espacio de almacenamiento porque esos datos les dan poder. Empresas como Google y Meta nos dan servicios “gratuitos” a cambio de nuestros datos, que luego utilizan para vender publicidad dirigida o generar nuevos productos que luego serán explorados económicamente. Desde hace algunos años estamos viviendo el boom de la inteligencia artificial, en particular de los modelos largos de lenguaje. ¿Nos hemos preguntado por qué aplicaciones como Gemini y ChatGPT saben lo que saben? Es muy probable que las hayamos estado entrenando con nuestros datos sin un consentimiento explícito.
Pero el uso comercial de nuestros datos por las gigantes de tecnología no es el único riesgo del modelo de almacenamiento en nube a nuestra privacidad. En 2013, Edward Snowden filtró documentos de inteligencia de EE. UU. que revelaron cómo este país y sus aliados utilizan la infraestructura de empresas como Google, Meta, Microsoft y Yahoo, entre otras, para espiar a sus usuarios. Ya pasaron 12 años desde estas filtraciones y si bien se han incorporado algunas protecciones adicionales a la información que circula en internet, lo más probable es que los datos almacenados en la nube sigan siendo espiados. Es más: es plausible pensar que el modelo se replica en otros contextos y la información almacenada en Tik Tok, Alibaba o Temu también sean accesibles por agencias del gobierno chino.
El éxito del modelo depende de las facilidades que puedan ofrecer en un contexto de abundancia (por no decir exceso) de información, versus la dificultad de tener mayor control. Pensemos en las fotografías que tomamos en nuestros teléfonos móviles. Por defecto, cuando se toma una fotografía, esta se sube a la nube de Google o a la de Apple. Personalmente, no quiero que mis momentos personales queden almacenados en una nube a la cual tienen acceso agencias de inteligencia de diferentes países del mundo. Es verdad que tanto Android como Apple permiten desactivar la característica de sincronizar nuestras fotos. ¿Pero qué pasa con las fotos donde aparezco, que fueron tomadas desde el celular de otra persona? ¿Mi exposición personal queda entonces dependiente de la consciencia de una persona desconocida?
¿Qué podemos hacer?
Existen datos sobre los que podemos tener control de forma individual, otros que podemos controlar de forma colectiva y otros sobre los que no tenemos control directo. Para proteger nuestra privacidad, podemos pensar en almacenar la información privada de manera local. Si pensamos en un documento de texto, podemos utilizar herramientas como LibreOffice en lugar de Office 365 o Google Docs, que están conectados a las nubes de sus proveedoras. Si pensamos en fotos tomadas en nuestro teléfono, podemos desactivar la sincronización de las mismas, tanto en Android como iPhone.
Sí, gran parte de las buenas prácticas en gestión de información personal actualmente requieren resistir a las supuestas facilidades ofrecidas por los servicios dominantes y cambiar prácticas para lograr recuperar nuestra autonomía. Al almacenar la información de manera local, ganamos en privacidad, pero puede ser que, al menos al inicio, perdamos en conveniencia.
Podemos experimentar vivir la digitalización de otras formas. Por ejemplo, para respaldar las fotos y otros documentos de un teléfono, podemos utilizar el cable de datos para transferir la información a nuestra computadora y de la computadora podemos usar un disco duro externo para respaldar nuestros datos. También se puede acceder a soluciones más sofisticadas utilizando herramientas libres como Syncthing o mediante un servidor de archivos.
También podemos utilizar aplicaciones cifradas como Signal. Si queremos compartir más documentos, podríamos buscar nubes en las que confiemos o incluso utilizar nubes en las que no confiamos pero cifrar nuestros documentos con herramientas como Veracrypt.
En organizaciones o comunidades donde se cuenta con determinados recursos, se puede utilizar infraestructura propia y autónoma con herramientas de software libre. En el caso de Derechos Digitales, compartimos nuestros documentos a través de una instancia propia de Nextcloud, los redactamos utilizando OnlyOffice o a través de pads. Nuestras conversaciones suceden a través de nuestra propia plataforma de chat cifrada y autónoma. En el caso de los correos, si bien no controlamos nuestro servidor, sí estamos en la capacidad de cifrar correos sensibles utilizando aplicaciones como Thunderbird.
Tener control sobre el lugar donde se almacena nuestra información o cifrar la información sensible en lugares que no controlamos es una forma de ejercer nuestro derecho a la privacidad. Lamentablemente eso no siempre es una tarea sencilla o posible. Por eso es que seguimos luchando para que cualquier recolección o uso de nuestros datos se haga en base a criterios muy bien establecidos de modo que se garantice el respeto y la protección de nuestros derechos. Y una forma de resguardar nuestra privacidad es defendiendo el cifrado, el anonimato y la privacidad por diseño, intentando alinear nuestra comodidad con el ejercicio de los Derechos Humanos.
Nuestras vidas suceden en el espacio digital y, por tanto, quedan documentadas. Entender dónde se almacenan es el primer paso para poder cuidar nuestros datos y nuestra privacidad. Es fundamental que la ciudadanía tenga una visión crítica de la vida digital y poder explorar alternativas tecnológicas que nos permitan retomar el control sobre nuestra información.