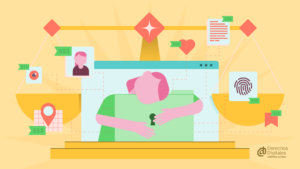Miente, miente, que algo(ritmo) quedará
Aunque las autoridades latinoamericanas levantan la bandera de la lucha contra la desinformación en época electoral, parece ser que el problema no desaparece, sino que evoluciona. Más que novedad tecnológica, refleja desigualdad, desconfianza y derechos en disputa, pero no hay consenso que logre una voluntad política útil para desmantelar una práctica y una industria instaladas.
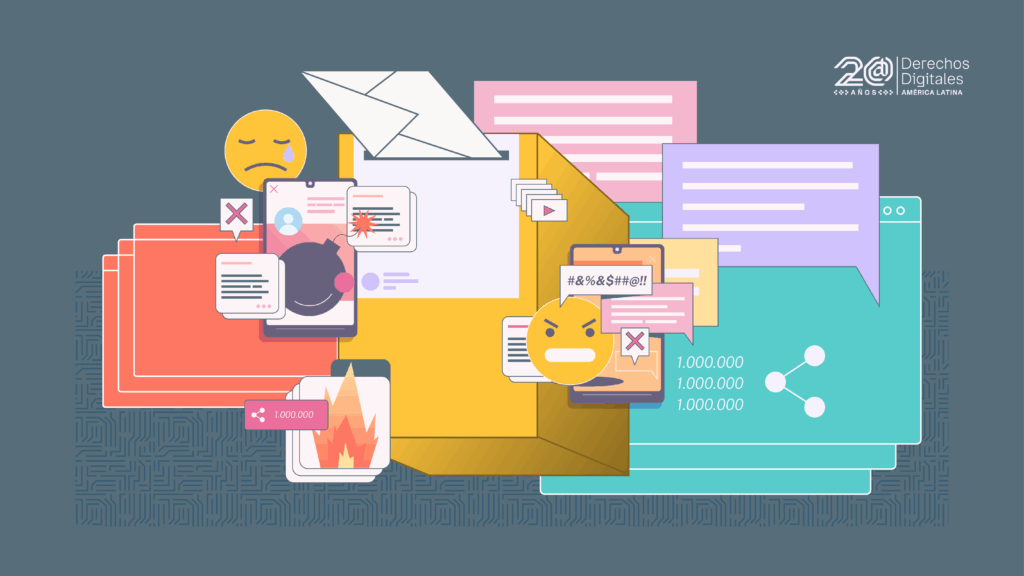
Se acerca una nueva elección presidencial y parlamentaria altamente polarizada en la región, esta vez en Chile. En respuesta a temores sobre rumores y noticias falsas, el gobierno y el Servicio Electoral lanzaron la campaña «Chile Vota Informado 2025», pidiendo evitar «que la desinformación se propague» y reiterando, a la vez, el lema «aguanta, chequea y comparte» que el gobierno chileno ha promocionado por más de un año y difundido hasta en forma de cumbia.
Como hemos declarado, la mentira política dista de ser una anomalía reciente, siendo más bien una táctica arraigada en la historia de la propaganda. Pero la preocupación tiene sentido. Como advierte el informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión, «cuando la libertad de expresión es suprimida, los procesos electorales están en peligro». Esta advertencia llega en un momento crítico para la región, donde múltiples países se enfrentan a ciclos electorales en medio de una creciente polarización y desconfianza institucional, y donde la capacidad de identificar la falta de autenticidad es necesaria para interactuar en el debate público. Sin embargo, el enfoque en la conducta individual desplaza parte de la responsabilidad hacia la ciudadanía, mientras las condiciones estructurales que producen desinformación permanecen intactas.
Innovando para mentir
Las narrativas de desinformación muestran notables continuidades a lo largo del tiempo. La acusación de fraude electoral aparece cíclicamente, como quedó demostrado tras las elecciones legislativas de 2022 en Colombia, donde las narrativas de fraude se difundieron ampliamente sin pruebas. Paralelamente, en las presidenciales de 2023 de Argentina circularon frases inventadas atribuidas a candidatos, mientras en los comicios de Perú del 2021 Convoca verificó imágenes falsas de supuestos conteos rápidos. Bolivia experimentó durante sus elecciones de 2025 una campaña sucia que tomó las redes sociales, con plataformas que parecían relajar sus políticas de moderación de contenidos en el contexto boliviano.
Esta persistencia de métodos más tradicionales contrasta con la innovación en herramientas. Una realidad presente hace más de una década: el crecimiento de la sofisticación en el uso de datos para la microsegmentación de destinatarias. El fin es llegar con más precisión a votantes a través de mensajes dirigidos a sus puntos de sensibilidad más probables, amparados en vacíos regulatorios o institucionales frente al uso de datos personales. Los antecedentes en herramientas de análisis de datos han sido ofrecidos mostrando que sería posible mapear preferencias políticas mediante minería de datos. Así, la datificación de la sociedad abre camino para formas más avanzadas de influencia electoral.
A eso se suma el uso de herramientas más complejas, como destacamos, junto a otras organizaciones, en nuestra contribución al informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y Opinión, Irene Khan. Las campañas políticas ahora enfrentan el desafío de contener mensajes sintéticos que pueden difamar candidaturas o atribuirles declaraciones nunca realizadas. Brasil vivió en 2024 una campaña municipal marcada por deepfakes, lo que llevó al Tribunal Superior Electoral a aprobar una resolución que prohíbe estos contenidos sintéticos y exige etiquetar el uso de inteligencia artificial en la propaganda. Mientras tanto, en Chile es parte de la propaganda diaria de una candidatura y sin mayores consecuencias.
La industria de la desinformación ha perfeccionado sus métodos, evolucionando desde la microsegmentación de audiencias hacia la producción de deepfakes. Esta sofisticación genera ahora una asimetría aún mayor entre quienes pueden producir desinformación convincente y quienes intentan verificarla, además de poner un manto de duda sobre el debate público.
Respuestas regulatorias: entre la prevención y la censura
Reconociendo -y hasta exagerando- los riesgos de la desinformación y fenómenos asociados a ella, en la región latinoamericana tanto los Estados como las plataformas digitales han ensayado diversas respuestas, con resultados dispares. En Chile se firmó en 2025 un compromiso de integridad electoral entre la autoridad electoral y actores privados y de la sociedad civil, que establece principios de defensa de la libertad de expresión y prevención del contenido falso. En Brasil, como fue comentado más arriba, el máximo tribunal con competencia electoral aprobó sanciones contra quienes elaboren o difundan contenido manipulado con IA. El panorama regulatorio se complejiza rápidamente y nuevas iniciativas normativas aparecen, aún si no llegan a convertirse en reglas.
Sin embargo, estas propuestas enfrentan dilemas fundamentales, como los riesgos de censura al utilizar nuevas herramientas supuestamente contrarias a la mentira. En contextos con una frágil independencia judicial, las leyes ambiguas contra «fake news» podrían usarse para silenciar voces disidentes, un riesgo que se extiende con la moderación automatizada. La Electronic Frontier Foundation (EFF) advirtió que las noticias falsas ofrecen a los poderes consolidados una oportunidad para censurar oponentes.
Ante estos desafíos, las respuestas puramente tecnológicas o punitivas muestran limitaciones conocidas: peligro de censura a nivel de regulación o de implementación u observancia, transferencia de responsabilidad hacia las plataformas digitales que las obligue a moderar más, y la eventual mala definición de lo que se intenta proteger o sancionar. La Comisión contra la Desinformación chilena entregó 72 recomendaciones que reconocen la naturaleza multifacética del problema, proponiendo soluciones que van desde la educación mediática hasta la transparencia algorítmica y el fortalecimiento del ecosistema informativo, bajo un mandato que se restringía a redes digitales. Las soluciones adecuadas pasan por fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la independencia de órganos electorales, apoyar los medios comunitarios y promover la alfabetización mediática e informativa, lo que supera por mucho lo que ocurre en internet. Es decir, la realidad obliga a observar el problema más ampliamente.
Hacia una resiliencia democrática
La desinformación en contextos electorales manifiesta problemas más grandes de la sociedad, como falta de transparencia, concentración mediática, desigualdad económica y debilidad institucional. Esto merece cuestionar el relato que atribuye el problema principalmente a las redes sociales, y que culpa a la ciudadanía por compartir noticias falsas como quien culpa a las personas enfermas por su fiebre. No se trata de una batalla técnica por la verdad, sino de un desafío político y social por el espacio cívico que requiere respuestas integrales. Las campañas de sensibilización serán insuficientes si no se enmarcan en procesos más amplios de fortalecimiento democrático.
De cara a las elecciones más próximas en Chile y las del próximo año en la región (que incluyen, entre otras, presidenciales en Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil), es urgente integrar una estrategia de resiliencia democrática. Esto requiere tomar con seriedad recomendaciones comunes: transparencia en propaganda política y en el uso de algoritmos; educación mediática e informativa desde las escuelas hasta espacios comunitarios; pluralismo informativo que incluya apoyo financiero a medios independientes; regulación proporcional que proteja la libertad de expresión; y participación ciudadana que promueva colaboración entre autoridades, academia, sociedad civil y plataformas en la formulación, implementación y evaluación de reglas. También, reforzar la protección efectiva de los datos personales frente a la recolección masiva, el uso en algoritmos de recomendación y la capacidad creciente de crear y distribuir contenidos dirigidos a percibidas vulnerabilidades en la sociedad.
La resiliencia democrática se construye también desde abajo. Las instituciones pueden fallar, pero las redes ciudadanas de verificación, la desatención a medios, programas e influencers dedicados a narrativas antiderechos, permite construir y reforzar las defensas de la sociedad. Campañas como «Chile Vota Informado» serán útiles si se enmarcan en procesos más amplios de fortalecimiento democrático. De lo contrario, se quedará en un eslogan bien intencionado que no aborda las razones profundas por las que la ciudadanía participa en la circulación de falsedades.