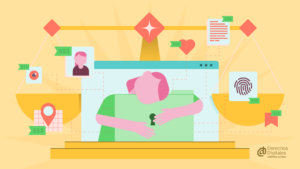Disputar las reglas del juego: métricas, comunicación y gobernanza digital
La comunicación para el cambio social nació para movilizar ideas y acompañar transformaciones colectivas. Las organizaciones sociales nos enfrentamos a un ecosistema dominado por plataformas cuyos sistemas de medición fueron diseñados para optimizar la rentabilidad y la atención, no para valorar procesos sociales o comunitarios. En ese contexto, muchas terminamos evaluando nuestro trabajo en función de métricas cuantitativas, aunque estas no reflejan del todo el valor de nuestras acciones. El reto no es abandonar los datos, sino evitar que estos nos definan.
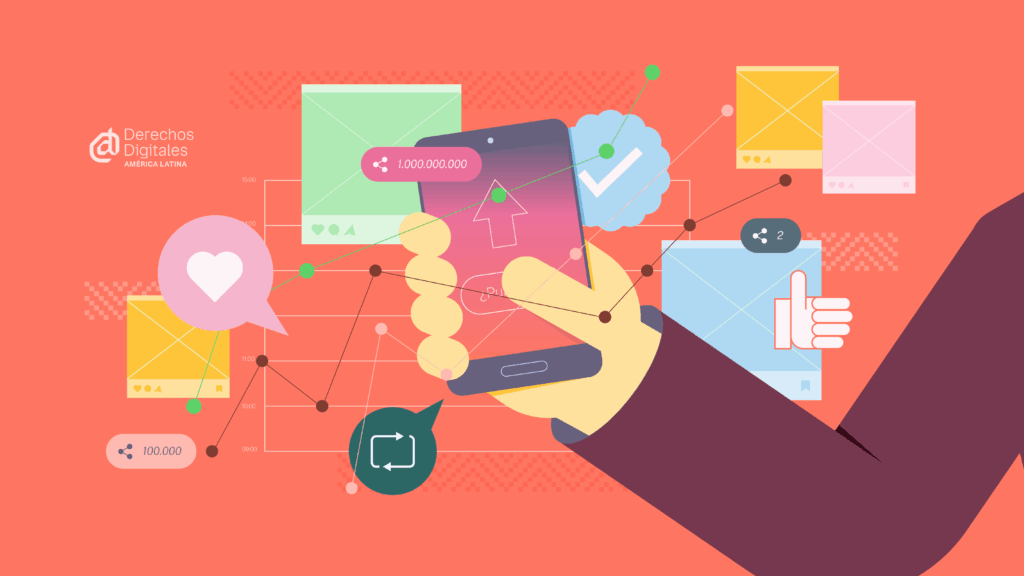
Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para maximizar la atención y el tiempo de permanencia, determinan qué se muestra y qué se oculta, sin ofrecer transparencia sobre cómo operan. Este modelo no está pensado para fortalecer derechos ni construir ciudadanía digital, sino para capturar datos y generar interacción continua bajo la lógica comercial.
En el entorno digital, las organizaciones sociales enfrentamos una paradoja: necesitamos comprender cómo circulan nuestros mensajes y medir su impacto, pero las métricas disponibles no reflejan todo lo que importa. ¿Cómo aprendemos de los datos sin permitir que condicionen el sentido de nuestro trabajo y la forma en que construimos comunidad?
Gobernanza algorítmica: el poder invisible que decide qué se ve
En el ecosistema digital dominante, las organizaciones sociales participamos de la lógica de los números que se pueden mostrar. Los sistemas automatizados de los algoritmos refuerzan ese ciclo de estímulo y recompensa, incentivando contenidos que generen reacción antes que reflexión.
Como planteamos en nuestra columna sobre cómo comunicar más allá de las redes sociales, las plataformas moldean nuestras estrategias comunicativas a través de mecanismos opacos que privilegian la visibilidad sobre el sentido. Los algoritmos de las redes condicionan la circulación de los mensajes, sus interacciones y moldean las formas de participación. En ese escenario, la tarea no es solo mostrar mensajes, sino también disputar los marcos donde se define qué cuenta como comunicación efectiva, reconociendo que dicha disputa también es una forma de resistencia frente a la gobernanza impuesta por estas empresas de Silicon Valley y que estructuran el espacio público digital.
Nuestra investigación sobre “Resistencias digitales y gobernanza algorítmica” muestra que las organizaciones no deben limitarse a adaptarse a estas reglas, sino que pueden disputarlas activamente. No entender la lógica de los algoritmos puede llevar a que las métricas controlen la comunicación en lugar de orientarla. La resistencia no es solo el contenido que publicamos, sino la manera de medir y valorar ese contenido, aun cuando los algoritmos no lo premien con números.
En Derechos Digitales, nuestros canales digitales buscan abrir conversaciones sobre vigilancia masiva, soberanía tecnológica, y Derechos Humanos en los entornos digitales, temas que exigen atención, no consumo rápido. No buscamos adaptarnos a las lógicas algorítmicas de visibilidad, sino tensionarlas: producir contenidos que inviten a la reflexión. Para nuestro trabajo, se trata de estar ahí, manteniendo una presencia crítica que reivindique el derecho a comunicar en nuestros propios términos.
Los retos de las organizaciones sociales
Las organizaciones sociales no competimos en igualdad de condiciones. A diferencia de marcas o influencers, nuestras narrativas suelen ir a contracorriente de lo que la plataforma considera atractivo. Además, en América Latina enfrentamos desafíos adicionales: no contamos con los mismos recursos, acceso a herramientas ni visibilidad que tienen muchas organizaciones de Estados Unidos o Europa, lo que hace aún más difícil captar atención con campañas digitales y medir su alcance.
Un estudio reciente de Austral Comunicación (comunicadoras sociales en Uruguay, Ecuador y Costa Rica) sobre la medición del impacto social en la comunicación organizacional en América Latina señala que, aunque las y los profesionales reconocen la importancia de evaluar el cambio social, persisten vacíos metodológicos y una tendencia a privilegiar los datos fácilmente cuantificables sobre los procesos participativos o cualitativos. Además el International Journal of Communication cuestiona el concepto de “looking cool” como tendencia de las organizaciones a diseñar contenidos que parezcan atractivos para captar atención, más que contenidos que profundicen narrativas.
En las redes sociales, esto nos empuja a ver lo que publicamos solamente a través de números que traducen estándares y lógicas de mercado pensadas para productos, no para resistencias. Entonces, ¿reportamos lo que moviliza, o lo que suma? ¿Optimizamos el contenido para gustar o para fortalecer procesos? Un riesgo es cuando el objetivo deja de ser el contenido o el vínculo para volverse la métrica misma.
¿Si desafiamos las lógicas convencionales?
En comunicación digital muchas métricas se concentran en outputs (posts, impresiones) o engagement (clics, reacciones). Pero lo que importa para la incidencia son los procesos y transformaciones que se movilizan más allá del entorno digital: cuando un mensaje impulsa debates públicos, fortalece comunidades o contribuye a cambios concretos. Por ejemplo, presionar por una ley, instalar un tema en la agenda política o modificar una práctica institucional. Estos efectos reflejan cómo la acción digital se traduce en resultados concretos en la vida de las personas y en la esfera política. Por eso, es fundamental abrir conversaciones con otras organizaciones y dialogar sobre cómo definir qué “éxitos intermedios” podríamos medir.
Las narrativas que queremos posicionar desde los movimientos sociales exigen reflexión, cuidado y reajuste. Son conversaciones que siembran ideas y regresan, meses después, convertidas en nuevas formas colectivas de activismo. Son ejercicios que cambian la manera en que las personas se relacionan con el entorno digital, brindando contenidos políticos, educativos y reflexivos.
Organizaciones de la región están ensayando nuevas maneras de habitar el entorno digital que desafían la lógica de las mediciones convencionales. Hace algunos meses atrás en un conversatorio guiado por SocialTIC, discutimos estrategias para definir objetivos, audiencias y recursos desde la autonomía organizacional. Desde Guatemala, Andrea Ixchíu compartió la experiencia de Hackeo Cultural y la creación de Milpamérica, una red social autónoma pensada para “reforestar nuestras comunicaciones en tiempos de monocultivo”. Desde Colombia, la Fundación Karisma ha producido análisis e incidencia sobre redes comunitarias como alternativa de conectividad y producción de contenido local, explorando cómo estas infraestructuras autónomas pueden cerrar brechas digitales y fortalecer los vínculos comunitarios en el entorno digital.
Desde Derechos Digitales, gran parte de cambios concretos en la comprensión, la acción y la protección de derechos humanos en el entorno digital sucede fuera de lo que se ve en las redes sociales: cuando el Consejo Asesor de Meta cita nuestro aporte en la decisión final por caso de censura, cuando organizaciones en contextos de crisis políticas usan nuestras guías para el resguardo digital, cuando una adolescente reconoce una experiencia de violencia digital en un carrusel de las redes. Ninguna de esas acciones aparece en las estadísticas, pero son el verdadero corazón del trabajo, que debemos continuar impulsando dentro y fuera de las redes sociales.
El dato como brújula comunicacional
Las organizaciones sociales no existieron para competir en métricas digitales, nacieron para disputar sentidos, transformar realidades y construir futuro. En el contraste entre medir lo cuantitativo y acompañarlo de lo cualitativo, está el balance. En la práctica, esto se puede recopilar a través de herramientas de monitoreo social, encuestas rápidas, entrevistas o seguimiento de interacciones en grupos y comunidades. Así, la medición se convierte en una guía para ajustar estrategias y fortalecer la comunidad.
Sabemos que en nuestra labor diaria contamos con historias de cambio, narrativas de comunidad y testimonios que no figuran en los números, pero sí dicen mucho del poder transformador. El proyecto NGO-IDEAs, que desde 2015 ha trabajado con ONGs en 11 países de la región, promueve un enfoque participativo en el monitoreo de efectos e impactos. Este enfoque destaca la importancia de involucrar a las comunidades en la definición de indicadores y en la evaluación de los resultados, reconociendo que las métricas cuantitativas deben complementarse con datos cualitativos para capturar la complejidad del trabajo en derechos humanos.
En el equipo de comunicación de Derechos Digitales, observamos métricas cuantitativas para entender cómo circulan nuestros contenidos; por otro, prestamos atención a los resultados cualitativos: quién se involucra en conversaciones, qué conexiones se generan entre participantes y cómo se consolidan espacios de colaboración y aprendizaje. Para nosotras, el éxito no está solo en los números visibles, sino en que la información y las herramientas lleguen a quienes pueden actuar y tomar decisiones informadas.
A través de aplicar estas mediciones, podemos incorporar en informes y evaluaciones que no todo puede cuantificarse, que hay efectos que escapan al dato. Un acto de honestidad que puede recuperar credibilidad política frente a quienes esperan números.
Reescribiendo las reglas impuestas
Si queremos un entorno digital más justo, las organizaciones debemos participar activamente en los espacios donde se deciden las reglas del juego. Esto incluye desde mesas de diálogo con las plataformas hasta instancias regionales e internacionales sobre políticas de internet, regulación de contenidos y estándares de transparencia algorítmica.
Exigir transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos, qué se amplifica, qué se oculta y con qué criterios, es clave para que las métricas de las plataformas no terminen imponiendo lo que “vale” o “no vale” comunicar.
La incidencia colectiva de las organizaciones sociales se convierte en una forma de resistencia frente a la lógica de métricas impuestas por las plataformas. Participar en la gobernanza digital significa defender el derecho a comunicar.
De este modo, la comunicación deja de ser solo una estrategia para difundir mensajes: se convierte en herramienta de transformación estructural, en puente entre comunidades, derechos y espacios de decisión. Un entorno digital donde los datos nos sirvan para entender, acompañar y potenciar los procesos de cambio, no para definirlos.