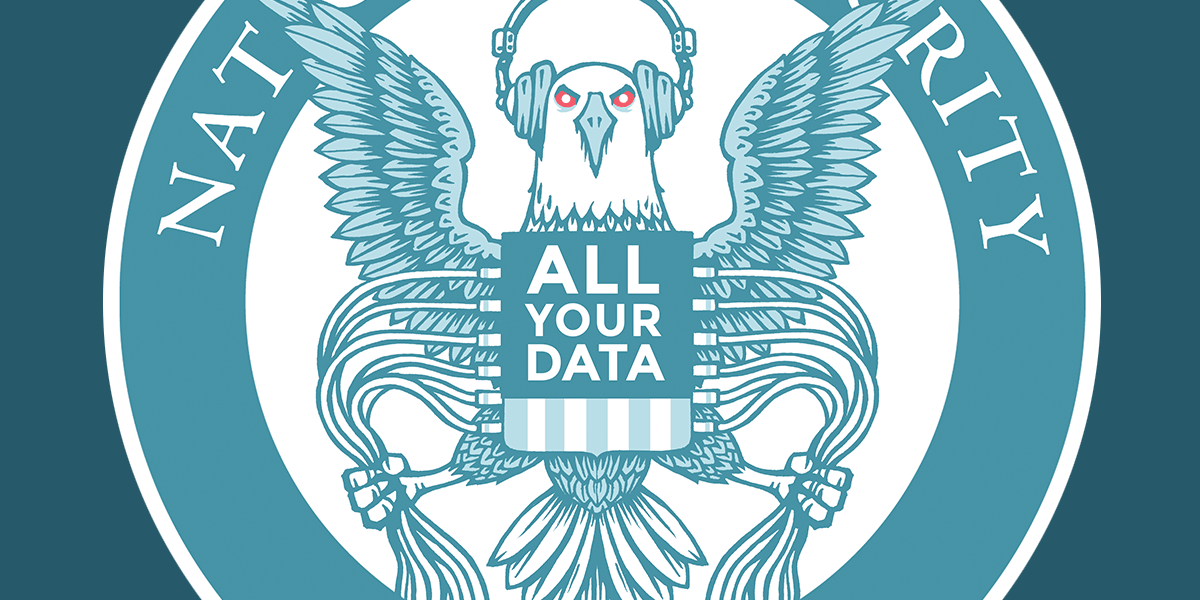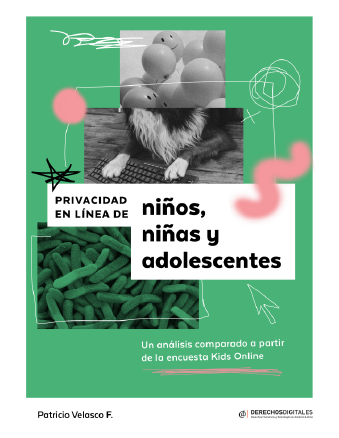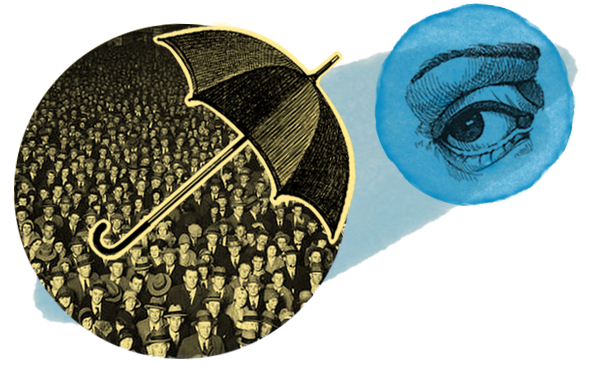El escándalo
La Operación Huracán se detiene en razón de un peritaje encargado por la Fiscalía, el cual arrojó que dichos mensajes fueron introducidos en los celulares de los imputados con posterioridad a la incautación de sus equipos, es decir, después de haber presentado esos mensajes como antecedentes para perseguir. En otras palabras, se trata de un montaje policial de la mayor gravedad, que levanta aún más dudas sobre el actuar de Carabineros en la región, y de las excesivas facultades y el poco control con los que se le permite operar a las policías.
Cuesta explicar las horas que dedicamos en Derechos Digitales a especular sobre cuál sofisticado mecanismo había utilizado la inteligencia de Carabineros para interceptar la comunicación entre los comuneros. Y es que los mensajes de WhatsApp, y Telegram bajo ciertas circunstancias, cuentan con tecnología de cifrado de punto a punto. Por tanto, no son accesibles ni siquiera por las empresas de telecomunicaciones ni las de mensajería, menos aún por un tercero.
Sin embargo, resulta que no se trató de un sofisticado software de vigilancia, sino que la supuesta evidencia consistiría en archivos .txt, los que no tienen relación con el formato utilizado por los servicios de mensajería para sus respaldos de conversaciones, y que estaban localizados en carpetas distintas a las utilizadas por las aplicaciones. Aun peor, como muestran los peritajes, estos archivos fueron introducidos después de que los equipos fueron requisados por carabineros.
Para colmo, y como lo habían anunciado los familiares de los imputados, muchos de los celulares ni siquiera tenían instaladas las aplicaciones de mensajería. No podría haber sido de otra forma, luego de haberse destapado que el experto de Carabineros no parecía el genio criptógrafo que imaginábamos.
Las policías y el principio de no deliberación
Uno de los principios que inspiran el sistema normativo chileno es el de no deliberación de las policías. Esto implica que la policía no es un interviniente en el proceso penal, sino un órgano auxiliar de Fiscalía. En otras palabras, la investigación está a cargo de Fiscalía, y las policías solo están encargadas de realizar las diligencias que ésta les encargue.
Sin embargo, el uso impropio de la Ley 19.974 Sobre el sistema de inteligencia del Estado ha permitido justamente vulnerar este principio. Seamos claros: no corresponde la utilización de la ley de inteligencia para recabar prueba en un proceso penal. El objetivo de la inteligencia es el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones del Estado, con fines específicos delimitados en la ley. La producción de prueba al interior del proceso penal tiene sus propias reglas, que buscan cautelar el debido proceso del imputado y están reguladas en el Código Procesal Penal.
Parte de la gravedad de este caso, es que Carabineros utilizó la Ley de inteligencia para solicitar directamente a la Corte de Apelaciones la interceptación de comunicaciones de los sospechosos. En otras palabras, a través de esta estratagema, Carabineros pudo operar sin el control de Fiscalía, produciendo antecedentes fraudulentos y luego presentándolos como prueba al interior del proceso penal. Esto es totalmente inaceptable en un Estado de Derecho.
Para colmo, Carabineros no proporcionó información sobre cómo fue obtenida la supuesta prueba, dejando a los acusados en la indefensión, ya que no contaban con los antecedentes necesarios para poder desmentir la veracidad de los antecedentes que se invocaban para acusarlos. Cuando se destapó el montaje, Carabineros mostró su oposición a la investigación del escándalo y se opuso físicamente al allanamiento de sus oficinas, situación que trae un amargo recuerdo en un país donde la falta de obediencia de las fuerzas armadas al poder civil es más bien reciente.
¿Quién vigila a los vigilantes?
Si bien es evidente que Carabineros debe asumir responsabilidad por sus actos, y corresponde que el general Villalobos presente su renuncia, lo cierto es que el problema no termina ahí. Lo que realmente está detrás de esto es un gobierno que ha decidido sistemáticamente apoyar el actuar de Carabineros en desmedro de su necesaria subordinación al poder civil. El hecho de que el Ministerio del Interior se haya opuesto al cierre de la investigación en la Operación Huracán (fuera de plazo, por lo demás) y que el subsecretario Aleuy no haya esperado los resultados del proceso para viajar a Argentina a desbaratar un supuesto tráfico de armas que nunca existió, dan cuenta de aquello.
El subsecretario Aleuy también jugó un rol en otra iniciativa que buscaba otorgarle facultades desproporcionadas a carabineros en desmedro de Fiscalía: el Decreto Espía. Como anunciamos en su momento, el decreto buscaba entregar acceso a nuestros metadatos a las policías sin necesariamente contar con una orden judicial. Fuentes periodísticas muestran que esto incluso significó la ausencia de Fiscalía en la mesa técnica que redactó el polémico decreto. El contundente fallo de Contraloría que detuvo la aprobación del Decreto Espía hizo eco de estos temores, al señalar que el decreto utilizaba referencias genéricas tales como «toda otra institución» o «autoridad» a referirse a las entidades que tendrían acceso a esta base de metadatos, posiblemente incluyendo así a Carabineros.
Ante esto, corresponde que la Subsecretaría del Interior asuma la responsabilidad política de intentar conseguir arrestos en el conflicto mapuche sin consideración a las debidas garantías del proceso penal; así como de intentar dotar a las policías de facultades incompatibles con el debido proceso.
Como ya dijimos, también la prensa está en deuda con la opinión pública, y le cabe asumir una cuota de responsabilidad. Fuera de contadas excepciones, la prensa nacional se contentó con reproducir la versión de Carabineros, que sostenía que estos mensajes habían sido interceptados por medios técnicos. No existió una debida contrastación de los hechos, ni consulta a expertos en la materia, que podrían haber aportado un sano nivel de escepticismo respecto de la factibilidad técnica de esta versión oficial.
¿Y ahora, qué?
Toda tragedia puede convertirse en una oportunidad. Las revelaciones de la última semana son gravísimas; y como en las comedias en donde el protagonista se mete cada vez más en problemas por tratar de tapar su mentira inicial, lo más probable es que se sigan destapando más antecedentes en los próximos días.
Este escándalo también provee una oportunidad para enmendar los cuerpos jurídicos que, sumados a prácticas cuestionables y al apoyo del gobierno, permiten que estas prácticas vulneratorias ocurran. Es necesario revisar nuestra Ley de inteligencia, a fin de que no pueda ser utilizada por Carabineros para operar sin el debido control de Fiscalía. Es necesario regular la compra de software (malware) de vigilancia por parte del Estado, cuestión pendiente desde la revelación de que la PDI había adquirido software de Hacking Team para obtener acceso a información que no obtendrán a través de una orden judicial. Hay que limitar las hipótesis en donde el Estado pueda incurrir en interceptación de comunicaciones o de equipos respecto de sus ciudadanos, de tal manera que se condiga con estándares internacionales, y se realice conforme a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Por último, es necesario que los órganos judiciales y políticos encargados del control de la operación de los órganos de inteligencia hagan su trabajo, como depositarios de la fe pública en el resguardo de los derechos de la ciudadanía.
En este sentido, los lineamientos de la recién estrenada Política Nacional de Ciberseguridad deben ser utilizados como una hoja de ruta para enmendar nuestro marco jurídico en la materia. Hoy más que nunca requerimos de una aproximación de derechos fundamentales para abordar materias complejas como la vigilancia, la interceptación de comunicaciones, el cifrado y las atribuciones de los órganos de persecución penal. Como Derechos Digitales seguiremos dando la batalla para que la persecución del delito no se transforme en una excusa para pasar por sobre los derechos de las personas.