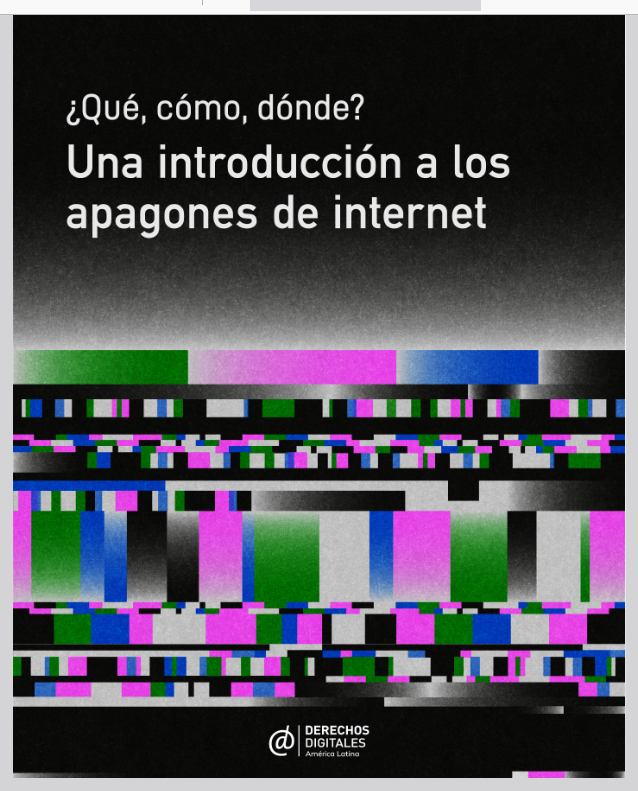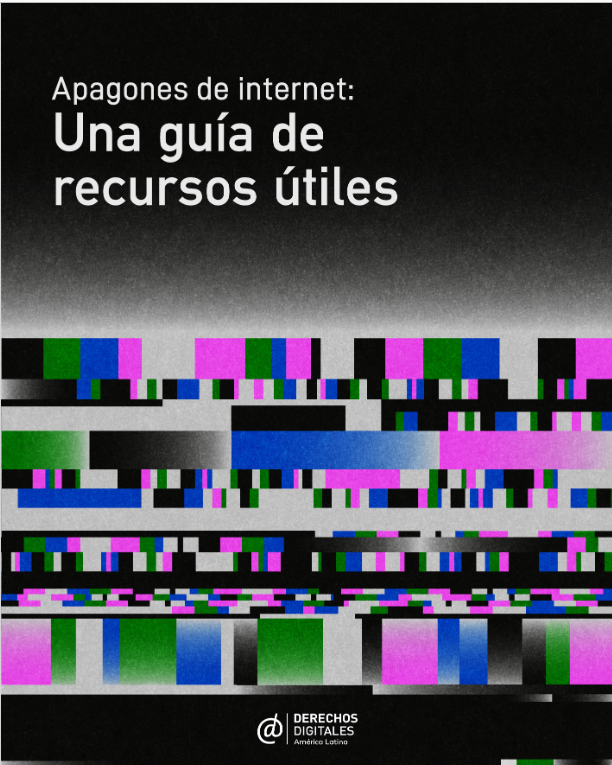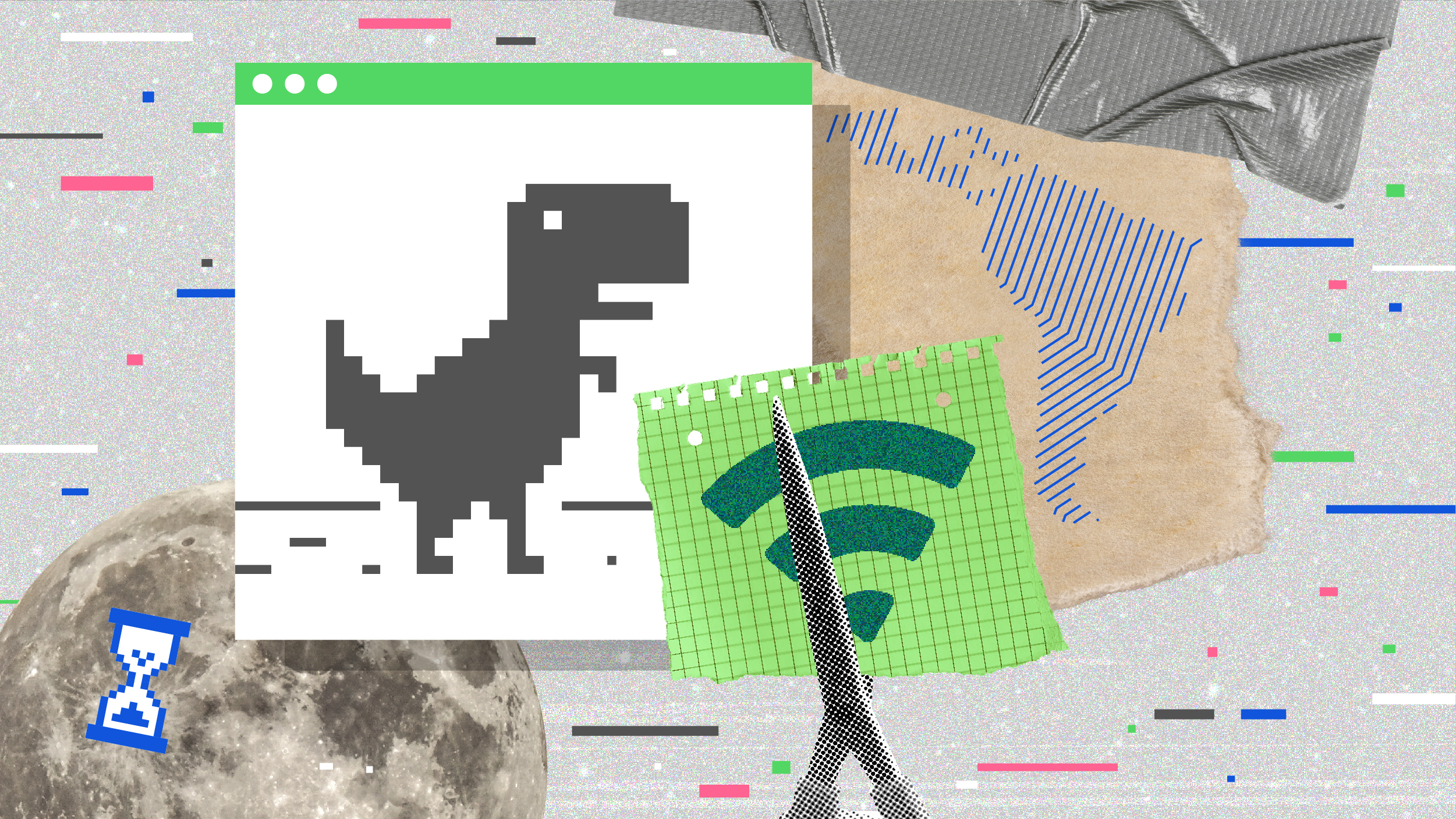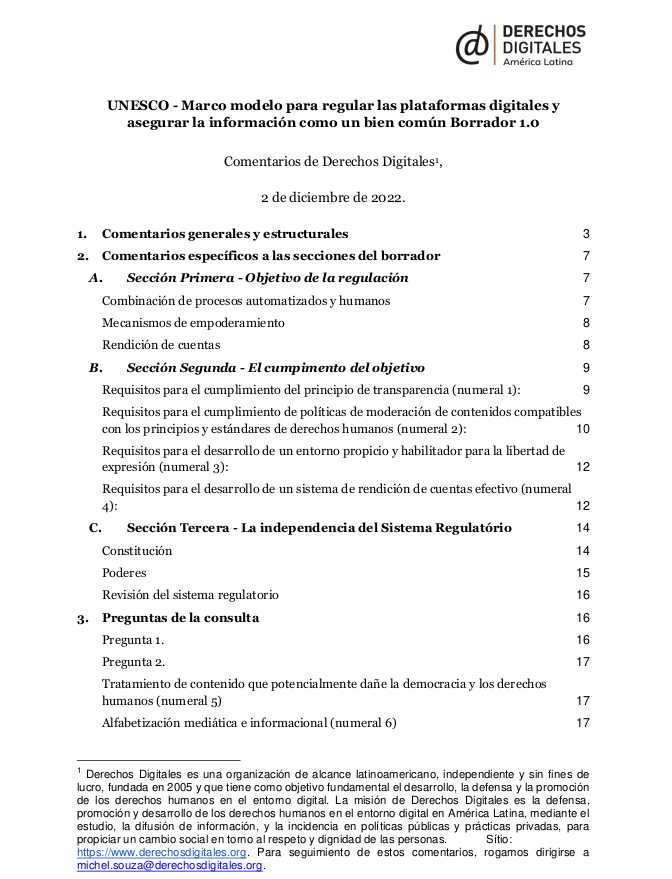Los apagones de internet suelen estar políticamente motivados: en reiteradas ocasiones han sido
utilizados por los gobiernos para ejercer control sobre el flujo de información, especialmente en
contextos de agitación política.
Temática: Libertad de expresión
Apagones de internet: Una guía de recursos útiles
Acá encontrarás un listado de recursos útiles respecto a apagones de internet en América Latina y el resto del mundo, incluyendo definiciones, mapeos, cifras y materiales de campaña.
Los apagones de internet atentan contra los derechos humanos
Hace algunas semanas tuve la oportunidad y el honor de participar de la sesión inaugural de DRIF 23, el foro de derechos digitales e inclusión organizado anualmente por Paradigm Initiative como una plataforma para la discusión de política pública y la creación de redes de colaboración en África.
En esta, su décima edición, el foro se realizó en Nairobi (Kenia) y el tema escogido fue “construyendo una internet sostenible para todos”. Parte importante de mi intervención inicial la dediqué a explicar la noción de “acceso significativo” a internet y las redes de comunicación, entendido como un acceso universal, seguro, asequible y de calidad, bajo el entendido de que internet hoy habilita el ejercicio de derechos fundamentales.
“Han mencionado mucho la idea de internet como un derecho fundamental, pero no dudan en cortar el acceso cuando hay razones de seguridad nacional, ¿cómo se resuelve esa tensión?” — dijo alguien durante la ronda de preguntas y comentarios. Seguro que la intervención no fue exactamente así, pero la idea era esa y no iba dirigida a mí. Tampoco estoy seguro de que fuese dirigida a alguien en específico, sino que se sintió más como un reclamo justo frente una desconexión patente entre la teoría y la práctica, con consecuencias concretas y bastante evidentes. Quería contestar, quería decir que la protección de los derechos humanos es un asunto de seguridad nacional y que, por tanto, la oposición era falaz. No tuve oportunidad. La pregunta la tomó Emma Theofelus, viceministra de Tecnologías de la información y la comunicación de Namibia. Luego el panel se movió en otra dirección y nos quedamos sin tiempo.
Y aunque creo en la respuesta que no di, quizás no haya sido del todo mal haber guardado silencio. Durante los siguientes días asistí a distintos paneles de discusión a escuchar y aprender de las y los especialistas trabajando en un continente que no es el mío y que tiene sus propias particularidades.
Uno de los temas recurrentes durante el encuentro fue el de los apagones de internet. África es una de las regiones donde este fenómeno es más común: según los datos compilados por Access Now, en 2022 se registraron 19 apagones de internet en 12 países africanos. Es común que los apagones se implementen aduciendo razones de seguridad nacional en el marco de procesos eleccionarios (he ahí la razón de la pregunta en el panel inaugural), como una forma de combatir la propagación de discursos de odio y desinformación. Uno de los panelistas afirmó incluso que la desinformación es una de las mayores amenazas al ejercicio de derechos en África, en tanto es frecuentemente utilizada como excusa para restringir el acceso a internet.
Si volvemos a la idea de que el acceso a internet habilita el ejercicio de derechos fundamentales —al trabajo, a la educación, a la libre expresión, a la información, al ejercicio de derechos ciudadanos, etc.— entonces las interrupciones del servicio no solamente constituyen un atentado contra las personas y sus derechos, sino que además impacta de manera importante e injustificada distintos aspectos de sus vidas.
Apagones latinoamericanos
Si bien es posible establecer distintos paralelos entre las realidades de África y América Latina, también hay muchas diferencias. Una de ellas se refiere a los apagones de internet, un fenómeno mucho menos común en nuestra región y que, por lo mismo, se le ha dedicado menos atención.
La última versión del reporte Keep it On —publicado en febrero de 2023 y que registra y analiza los apagones a nivel mundial durante 2021— consigna que el único país latinoamericano en el que se produjeron apagones de internet durante ese año fue Cuba. Y, sin embargo, si bien los apagones generales de internet no constituyen una realidad cotidiana, hay algunos aspectos que parece importante revisar con alguna detención.
En respuesta a la consulta realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre apagones de internet, Derechos Digitales y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) realizaron un documento que además incorpora aportes de la organización paraguaya TEDIC, y que detalla distintos casos de interrupción del acceso en nuestra región.
En general, se observan interrupciones parciales, usualmente en circunstancias de protesta política. Por ejemplo, se reportan dificultades para acceder a las redes durante las protestas de 2018 en Nicaragua y de 2019 y 2021 en Colombia. En Ecuador, varios sitios web fueron bloqueados durante las protestas de junio de 2019, debido a una supuesta infracción de derechos de autor.
Además, se reportan distintos casos de bloqueos selectivos de sitios, servicios y aplicaciones web. En Brasil, entre 2015 y 2016, los proveedores de servicios bloquearon WhatsApp tres veces de forma temporal, debido a órdenes judiciales. En Colombia se identificó el bloqueo de sitios web de juegos de azar sin licencia, imponiendo una lista de bloqueo a los proveedores de internet en 2016 y 2017. En Perú, dieciocho páginas de Facebook, tres aplicaciones de Android y los servidores Heroku y Amazon Web Services (AWS) asociados a empresas como Picap fueron bloqueados sin orden judicial en noviembre de 2019.
Tanto en Brasil como en Paraguay se han documentado casos de interrupción de la conexión, aparentemente como medida de protección de figuras políticas. En 2019, la autoridad brasileña de telecomunicaciones autorizó hasta 20222 el uso de inhibidores de señal de conexión en áreas donde se encuentren el presidente y el vicepresidente. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay realizó una misión de observación en la zona norte del país e informó que las comunicaciones de telefonía móvil se ven afectadas en la zona cada vez que se acerca una intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta Paraguaya.
Se sospecha de bloqueo de sitios web con motivaciones políticas en Brasil y Venezuela, país en el que además un deterioro importante de la infraestructura de telecomunicaciones, producto de la falta de inversión en mantenimiento, ha vuelto sumamente limitado el acceso a internet.
De los ejemplos antes expuestos surgen una serie de cuestiones que es necesario revisar con detención, relativas a preguntas sobre las circunstancias que podrían justificar la interrupción de un servicio particular, pero también de la idoneidad y la adecuada proporción de este tipo de medidas, a partir de los impactos perjudiciales y no buscados que resultan de su implementación. Las salvaguardas legales y el apego al debido proceso son dos cuestiones que no pueden ser tan fácilmente ignoradas.
Por su parte, la responsabilidad estatal en la preservación y mejoramiento de la infraestructura como condicionante para el acceso es otro elemento de vital importancia, como demuestra el caso venezolano. Por último, la utilización de los apagones de internet como un arma en el plano de una discusión política es una más de las costumbres autoritarias en contextos democráticos todavía frágiles, y es un aspecto que debería preocuparnos particularmente.
El intercambio de experiencias con las y los especialistas africanos puede ser una oportunidad interesante para pensar la problemática de los apagones en América Latina, aprendiendo de su experiencia, pero también como una oportunidad para comprender mejor aquello que nos diferencia y que vuelve particular al fenómeno latinoamericano.
¿Te interesa saber más sobre los apagones de internet en América Latina? Puedes chequear aquí el repaso de incidentes detectados en nuestra región. Si necesitas una introducción al tema, acá encontrarás un listado de preguntas frecuentes que pueden guiarte, y si necesitas todavía más información, acá hay un listado de recursos útiles e interesantes para que revises.
Ley de de cooperación internacional en Venezuela: ¿regulación o censura?
En junio de 2022 adelantamos que no era la primera vez que esta situación sucedía y que se trataba de un nuevo ensayo del gobierno para esta ley. Se desconocía el contenido del borrador del proyecto de y con este contexto, en enero de 2023 el proyecto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional. Inmediatamente, las organizaciones sociales del país unieron esfuerzos para que esto no pasara desapercibido.
En el primer trimestre del año, las organizaciones llamaron la atención de la opinión pública con énfasis en que esta información llegara a las distintas instancias internacionales, movilizando redes de organizaciones aliadas en la región. Se lanzó la campaña #LeyAntiSociedad en redes sociales para conseguir mantener el tema como una prioridad en la agenda internacional y en la agenda nacional también, recordando que la situación de crisis profunda que vive Venezuela permite que se invisibilicen temas de interés público.
Los diversos análisis que las organizaciones y activistas han hecho sobre la propuesta, destacan los impedimentos burocráticos que tienen que enfrentar las organizaciones además de las prácticas no regulares que se llevan ejecutando desde hace tiempo. Además de los ya existentes, deben crear nuevos registros para controlar a activistas, a organizaciones internacionales con vida en el país, y en general para controlar el impacto de las organizaciones en las comunidades.
En la exposición de motivos de este proyecto de ley“…se establece un sistema uniforme para su creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo, así como para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento.” El financiamiento de la cooperación internacional es la principal fuente de ingresos para las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social en Venezuela. El ánimo de control de un gobierno que ha encarcelado a activistas no es una señal de una práctica saludable sino por el contrario, restrictiva.
El resultado de la campaña surtió efecto en la comunidad internacional, con varios países señalando los peligros de una ley de este tipo en un país que sigue estando en una situación de crisis profunda y multidimensional. La opinión pública sigue teniendo peso en mostrar abiertamente las intenciones de los gobiernos y surten efecto como contrapeso en este tipo de procesos. Actualmente, este proyecto de ley se mantiene en pausa y mientras tanto, las organizaciones y activistas siguen alerta ante lo que pueda pasar con este proceso y con el futuro de la sociedad civil en el país.
La situación venezolana ha permitido también revisar los países en los que estas leyes están siendo implementadas y cuál es el resultado obtenido, especialmente en Latinoamérica. Los casos internacionales que más han resaltado por el nivel de control que ejercen en la sociedad están la de Rusia, la propuesta que se enviara a aprobación en el 2021 en El Salvador, Nicaragua y más recientemente en Egipto con el plazo de registro para las ONGs. El riesgo está en propuestas de este estilo en países que no ofrecen garantías de democracia e independencia de poderes y que por lo tanto, se usan con fines persecutorios y para ir cerrando las disidencias internas al país que puede desencadenar cierre de organizaciones, persecusión política, y detenciones.
La propuesta de El Salvador levantó a la opinión internacional sobre los efectos que este tipo de ley (bajo un Estado con poca o nula independencia de poderes) puede traer a la sociedad. Siguiendo con la experiencia nicaragüense en la que sí hay una ley en plena ejecución y en la que se observan a activistas y organizaciones en situación de orfandad y vulnerabilidad en que que muchas han debido cerrar. En el caso de las organizaciones sociales, las instituciones de cooperación internacional se ven obligadas a acatar el nuevo reglamento del país como medida de protección de las organizaciones locales, quienes tienen que buscar vías alternativas de financiamiento locales que puedan cubrir su presupuesto y muchas veces estas alternativas no son exitosas. No podemos dejar de lado el impacto que este tipo de leyes y reglamentos que criminalizan el trabajo de las organizaciones, tienen en quienes trabajan desde el activismo y que también tienen que responder a su propio bienestar, el de sus comunidades y el de sus familias.
Las iniciativas que buscan controlar a la sociedad civil y a la libertad de asociación, afectan a las comunidades a las que sirven, ya sea por asistencia directa o por la promoción de defensa de derechos en espacios destinados para ellos y manteniendo la diversidad de criterios y opiniones.
Son las organizaciones sociales y activistas, quienes están dedicando tiempo, talento y esfuerzo a temas de gran alcance y cuyas iniciativas mejoran la calidad de vidas de la personas, y quienes hacen el trabajo para que muchas voces sean escuchadas. El tema de marcos legales y regulatorios para el trabajo de las organizaciones y activistas, tiene que garantizar su libertad de acción para crear el impacto social deseado y es un tema a vigilar siempre.
Sobre la cooperación internacional en Venezuela no hay palabras finales con este nuevo intento de regular y controlar a la sociedad civil. Tampoco hay palabras finales sobre este tema en Latinoamérica, en donde es posible que nuevas iniciativas aparezcan según los gobiernos de turno y sus intereses. Todo esto hace imperativo que desde la sociedad civil se siga el monitoreo constante para tener capacidad de respuesta rápida cuando así sea requerido y frenar estas propuestas antes de que sean legalmente implementadas.
La industria de la desinformación y el papel de las plataformas en los ataques a la democracia brasileña
El pasado 8 de enero, Brasil vivió escenas de terrorismo y violencia con actos golpistas que atacaron la propiedad pública y la democracia. Esto actos fueron perpetrados en Brasilia, por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro .
Como las investigaciones indican, hay indicios de graves falencias -y posiblemente incluso de indulgencia y perjurios- en la actuación de las autoridades encargadas de la inteligencia y seguridad en los edificios de los tres poderes de la República, pues no habrían previsto ni estaban preparados para la escala de los ataques, que se fue articulando paulatinamente en las semanas previas.
Según apunta la investigación del medio Desinformante, los ataques fueron convocados por redes sociales y en grupos en aplicaciones de mensajería. A lo largo de toda la semana previa a los actos golpistas, grupos y canales bolsonaristas lanzaron llamados «con todo pagado» para atraer manifestantes en Brasilia.
Según una investigación de Agência Pública, los simpatizantes de Bolsonaro utilizaron el código “Festa de Selma” para coordinar la invasión. La expresión, acuñada por Steven Bannon, alude al término «Selva», utilizado por los militares. La investigación además muestra que la expresión había sido utilizada libremente por los bolsonaristas durante días en redes sociales abiertas como Twitter.
Además, mientras destruían propiedades públicas e invadían edificios de la República, los terroristas fotografiaban, filmaban y transmitían en vivo sus actos de violencia en plataformas como Facebook, Instagram y Youtube.
Fue solo después de la decisión de la Corte Suprema de suspender los perfiles de las personas que participaron en los actos que las plataformas tomaron medidas. Como apunta un informe de SumofUs, así como en el episodio en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, las plataformas digitales facilitaron los ataques terroristas al permitir que contenidos extremistas fueran ampliamente compartidos durante meses, y que contenidos favorables a un golpe de Estado se recomendaran activamente a los usuarios , incluyendo llamados explícitos a la violencia.
Frente a esto, el tema se vuelve urgente en el contexto de las discusiones sobre derechos digitales: ¿cuál es el papel y la responsabilidad de las plataformas digitales en situaciones de crisis democrática como la ocurrida en Brasil el pasado 8 de enero?
El contexto tecnopolítico de los ataques golpistas y el negacionismo electoral de Bolsonaro
Durante años, el expresidente Jair Bolsonaro y sus partidarios estuvieron haciendo campaña contra las máquinas de votación electrónica, cuestionando la integridad electoral y fortaleciendo una narrativa de fraude. Según el informe «Desinformación en línea y disputas electorales: Quince meses de publicaciones sobre fraude en urnas electrónicas y voto impreso auditable en Facebook», elaborado por el proyecto Democracia Digital, una iniciativa de Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, «Entre noviembre de 2020 y enero de 2022, Se encontraron 394.370 posts sobre fraude en máquinas de votación electrónica y votos impresos auditables, publicados por 27.840 cuentas, entre páginas, perfiles personales y grupos públicos”. Entre las doce cuentas que concentran el mayor volumen de interacciones (más de 1 millón cada una) en publicaciones de Facebook sobre fraude electoral y voto impreso, el perfil oficial de Jair Bolsonaro es uno de sus principales voceros, junto al de otros políticos que lo apoyan, indica el estudio.
Los ataques a las urnas electrónicas y el discurso de fraude electoral no solo se vieron fomentados por las declaraciones del expresidente y sus seguidores en las redes sociales. Hubo un intento efectivo de aprobar una enmienda a la Constitución (PEC 135/2019) para introducir «la emisión de papeletas físicas», que pasó a ser conocida como PEC do Voto Impresso.
El negacionismo electoral de Bolsonaro se fortalece desde hace tiempo en sus declaraciones y acciones, y también es estimulado por una industria de desinformación, teniendo las plataformas digitales como principal medio para producir y difundir sus narrativas.
Como lo muestra el estudio de NetLab/UFRJ y un experimento realizado por GlobalWitness, durante el período electoral, el sistema publicitario de Meta no detectó el aumento de contenido de desinformación que atacó la integridad de las elecciones brasileñas de 2022.
En 2022, más de 100 entidades de la sociedad civil y la academia se unieron a la campaña «Democracia Pede Socorro» y publicaron un informe y dos balances con advertencias y recomendaciones sobre el papel de las plataformas digitales en la protección de la integridad electoral brasileña.
Entre los aspectos más destacados, las entidades señalan que la protección de la integridad electoral debe incorporarse como un valor reflejado en las políticas de moderación de contenidos y en sus condiciones de uso, que no deben restringirse al período electoral. Además de adaptar sus políticas al contexto brasileño, las plataformas deben establecer protocolos de gestión para cualquier crisis institucional de gran escala, como el ocurrido el 8 de enero. Otro punto destacado en las recomendaciones es que las plataformas no deben permitir la difusión de contenidos con denuncias infundadas de fraude electoral o que puedan atentar contra la integridad electoral, ni manifestaciones infundadas de cuestionamiento del resultado electoral tras la divulgación del Tribunal Superior Electoral (TSE).
A pesar de los ataques bolsonaristas al proceso electoral, el 30 de octubre de 2022 él fue derrotado en las urnas. Desde el final de las elecciones, los simpatizantes de Bolsonaro han cuestionado los resultados de las urnas, pedido un golpe de Estado, bloquearon carreteras, ocuparon la puerta de los cuarteles e demandaron la intervención de las fuerzas armadas para revertir los resultados de las elecciones. Todas estas acciónes resultaron en los atentados del 8 de enero.
Democracia y plataformas digitales
Si bien un episodio complejo como el del 8 de enero está asociado a diferentes aspectos sociales, históricos, políticos y coyunturales, los atentados golpistas en Brasilia también nos revelan la insuficiencia de las políticas actuales de las plataformas para prevenir movilizaciones antidemocráticas a través de sus redes sociales y/o aplicaciones de mensajería, así como para contener la difusión de contenidos de desinformación relacionados con la integridad electoral.
La articulación golpista por medio de las plataformas es, en parte, uno de los efectos de años de campañas de desinformación perpetradas por una industria publicitaria que produce y difunde fake news, teorías conspirativas y discursos de odio en las redes sociales: y que fue, poco a poco, contribuyendo a la polarización de la sociedad brasileña y la radicalización de la extrema derecha.
Reconocer el papel de las plataformas en la crisis de la democracia brasileña no implica atribuir una causalidad directa entre el intento de golpe y la gobernanza de las plataformas, sino comprender la centralidad de las grandes tecnologías en la mediación de la comunicación política actual.
Para evitar nuevos ataques a otras democracias en otros contextos, discutir la responsabilidad de las plataformas es fundamental en los debates sobre la regulación de plataformas en Brasil y en toda América Latina para garantizar mecanismos más efectivos contra la desinformación, protocolos específicos y más consistentes para enfrentar procesos electorales y crisis institucionales, así como más transparencia y control por parte de la sociedad civil.
*Ejemplo de mensajes que circularon en Telegram: https://desinformante.com.br/atos-antidemocraticos-redes-sociais/
*Convocatoria a a actos golpistas en una red social usando el código «Festa de Selma» https://apublica.org/sentinela/2023/01/bolsonaristas-usam-codigo-festa-da-selma-para-coordenar-invasao-em-brasilia/
*Anna Bentes es profesora adjunta e investigadora de la Escuela de Comunicación, Medios e Información de la Fundación Gertúlio Vargas en Brasil y actualmente trabaja como investigadora visitante en Derechos Digitales analizando la difusión de desinformación en el contexto electoral brasileño. Es miembro del Consejo de la Red Lavits.
Los Estados tienen la obligación de reforzar y no poner en peligro los derechos humanos
Como les contamos en abril del año pasado, se encuentra en marcha y avanzando a paso firme la elaboración de una “Convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos” por un Comité Especial (el “Comité Ad Hoc”) en el seno de Naciones Unidas.
Derechos Digitales participó de la cuarta sesión de trabajo del Comité Ad Hoc que tuvo lugar en Viena entre el 9 y 20 de enero. En esta columna queremos compartir con ustedes nuestras principales preocupaciones, y por qué creemos que se trata de un tema al que todos deberíamos prestarle más atención desde América Latina.
El trabajo de la cuarta sesión se centró en la revisión de un documento de negociación consolidado (DNC). Previo a la sesión, y en conocimiento del documento preparamos en conjunto con otras 79 organizaciones de sociedad civil, una carta para comunicar al Comité y los Estados nuestras preocupaciones.
Desde el inicio del proceso no hemos estado convencidos de la necesidad de una Convención global sobre ciberdelincuencia. Sin embargo, a través de esta nueva carta, reiteramos la necesidad de un enfoque basado en los derechos humanos para su redacción.
Nuestras preocupaciones se centran en la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales tengan prioridad en la forma en la cual se definen los delitos cibernéticos, la forma de producir pruebas respecto de ellos, y al establecer mecanismos de cooperación internacional o de asistencia técnica.
Lamentablemente, el texto examinado en esta cuarta sesión todavía resulta demasiado amplio en su alcance y no se limita solamente a los delitos cibernéticos en los que la tecnología es parte esencial del delito.
El texto se expande de forma ambigua hacia otros delitos -muchas veces ya regulados- cuando pueden ser facilitados o cometidos a través del uso de tecnologías de la información. Lo anterior es incompatible con obligaciones internacionales de derechos humanos, y amenaza con criminalizar las actividades legítimas con propósitos de interés público como el trabajo de periodistas e investigadores de seguridad.
Estuvo en el centro de las discusiones la cuestión de reducir el ámbito de alcance de los delitos contemplados en la Convención a aquellos esencialmente vinculados con el uso de la tecnología, y no expandirlo a los que son meramente facilitados por ella.
Muchos estados manifestaron su preocupación por la excesiva expansión del listado de delitos considerados, sin embargo al término de las negociaciones la criminalización expansiva de delitos de expresión sigue estando presente en el texto.
También hay en el texto limitadas salvaguardias respecto de los ciberdelitos definidos que pueden impactar negativamente en las actividades legítimas de periodistas, informantes, defensores de derechos humanos, investigadores de seguridad y de ciencias sociales, niños y adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, grupos vulnerables, opositores políticos, víctimas de delitos, entre otros.
Qué nos preocupa, por qué y por qué te debe importar
Organizaciones de la sociedad civil, empresas y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos presentaron diversas preocupaciones sobre los temas discutidos en la sesión. Sin intentar ser exhaustivos en la lista, queremos llamar la atención sobre algunos puntos que nos parecen cruciales, en los que se requiere que el texto de la futura Convención continúe refinándose de cara a la presentación del borrador cero.
Particularmente nos preocupan áreas en las que resulta crucial la atención de los representantes de gobiernos de nuestra región para garantizar la adecuada protección de derechos fundamentales en la persecución del ciberdelito, con miras a la realidad normativa e institucional de América Latina.
También nos ocupan cuestiones que creemos que merecen atención general, por el impacto que pueden tener en la habilidad de ejercer la libertad de expresión, el acceso a la información y resguardar la privacidad.
Riesgos de criminalización de la labor de investigadores de seguridad y ciencias sociales, periodistas y defensores de derechos humanos
El texto necesita incorporar en los delitos esencialmente vinculados con el uso de la tecnología la referencia a que la acción sancionada debe sobrepasar barreras técnicas. Solo así podrá evitar la ambigüedad de que la violación de términos y condiciones de servicio o políticas de seguridad establecidas por empresas privadas puedan permitir criminalizar la investigación de interés público en el funcionamiento de sistemas informáticos.
Delitos de expresión propuestos son una herramienta para la censura y la represión
Algunos delitos propuestos, como los delitos relacionados con el extremismo o con el terrorismo, son incompatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión y pueden ser utilizados por los estados con fines represivos y de control social. Adicionalmente, no existen definiciones uniformes de estos conceptos en el derecho internacional, y muchos estados se basan en esta ambigüedad para justificar abusos contra los derechos humanos.
Respeto por la evolución progresiva de niños y adolescentes
Los artículos referidos a la criminalización de los usos de material de abuso sexual a menores han sido en general acogidos como necesarios por los Estados parte de la negociación. Sin embargo, muchos han afirmado la necesidad de asegurar la consistencia con otros instrumentos en que la materia se regula y ya han sido adoptados, cuestión que aún no se ve bien reflejada en en el texto.
Resulta preocupante que las redacciones discutidas no reflejen aún la necesidad de que, tal como lo afirmó UNICEF en sus aportes durante la tercera consulta intersesional, se considere la evolución de los adolescentes, evitando criminalizarlos por actividad sexual consentida y sin explotación, siempre que no haya elementos de coerción, abuso de confianza o dependencia entre los adolescentes. No se debe responsabilizar penalmente a niños por la generación, posesión o intercambio voluntario y consensuado de contenido sexual de sí mismo u otros, únicamente para su uso privado.
Hay también algunas provisiones que extienden la criminalización a dibujos u otras representaciones visuales o auditivas creíbles de niños que amenazan considerablemente la libertad de expresión y las expresiones artísticas.
Limitación de la distribución de imágenes sexuales no consentidas a expensas de la autonomía de las víctimas
En el caso de la criminalización de la distribución de imágenes íntimas no consentidas y otras conductas relativas a adultos que involucran el uso de imágenes de contenido sexual con fines de acoso, intimidación o extorsión, resulta preocupante la excesiva vaguedad de la forma en la cual se define el elemento de falta consentimiento respecto de tales materiales, lo que arriesga a una sobrecriminalización.
También preocupa la ausencia de excepciones a la tenencia, uso o distribución de imágenes que pueden tener un interés público, como la cobertura periodística, la atención y acompañamiento de víctimas, o la misma investigación de las conductas. a criminalización de este tipo de conductas no parece contar con una visión centrada en la víctima.uchas veces lo primoridal es evitar la revictimización a través de procesos criminales, y manifestar preferencia por otro tipo de mecanismos que puedan ser más eficaces en limitar la distribución del material respectivo considerado lesivo.
Salvaguardas de derechos humanos excesivamente débiles
Desde la sociedad civil y de muchos estados comprometidos con los derechos fundamentales se celebró la incorporación de dos artículos -uno en las provisiones generales y otro en las procedimentales- en los que se aborda la protección de los derechos humanos y el respeto por las consideraciones de género y las condiciones de grupos vulnerables. Sin embargo, esas protecciones se diluyen en las demás disposiciones de la Convención.
Es necesario que el capítulo de medidas procesales exija autorización judicial previa para los poderes intrusivos que se consagran, así como para garantizar explícitamente el derecho a un recurso efectivo. Resulta esencial retener la referencia a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y al reconocimiento de la privacidad como derecho humano.
Ambigüedades que favorecen el hacking estatal, los intentos de retención masiva de datos y el debilitamiento del uso de tecnologías de privacidad
Las provisiones procesales están redactadas de manera poco precisa. De este modo, pueden ser usadas como una excusa para justificar la vigilancia masiva de las comunicaciones y dan la posibilidad a los gobiernos de desarrollar acciones ofensivas que debiliten la seguridad de los sistemas a través de puertas traseras en tecnologías de privacidad -como el cifrado- u operaciones de hacking que se beneficien de la explotación de vulnerabilidades, forzando a los proveedores de servicios de internet a transformarse en colaboradores de estas prácticas, que pueden ser tremendamente dañinas para la seguridad integral de los sistemas.
¡Ojo acá, Latinoamérica!
Esta Convención tiene el potencial de impactar profundamente en millones de personas en todo el mundo, y es por esto que debemos dejar muy claro que la lucha global contra el ciberdelito no debe socavar el respeto por los derechos humanos.
En abril el Comité Ad Hoc volverá a reunirse para continuar la revisión del texto y esperamos muchos más ojos atentos a la posición de los gobiernos de América Latina en estas cuestiones escenciales para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
UNESCO – Marco modelo para regular las plataformas digitales y asegurar la información como un bien común Borrador 1.0 – Comentarios de Derechos Digitales
Como parte de entrega de comentarios al borrador propuesto creemos importante poder formular algunas observaciones no solo a este texto, si no que también a la
estructura del proceso propuesto para su diseño.
Una última mirada a los derechos digitales en 2022
Cuando comenzamos 2022, una esperanza comenzaba a crecer en buena parte del mundo: las vacunas para reducir los contagios y los síntomas de la COVID-19 surtieron efecto y llegaron a más grupos de la población. Lentamente, aspectos de la vida prepandémica volvían a materializarse y, después de dos años dramáticos, el mundo parecía realinearse.
Pero el año inició con tumulto mundial: una invasión en Europa oriental creaba una crisis humanitaria de incalculable costo humano, que a su vez desviaba la atención de otras crisis en África oriental, en Asia meridional, en América Latina. Nuevas desigualdades, internas y externas, se hicieron patentes, ahora bajo la presión del riesgo vital de una pandemia que no termina.
Como en buena parte del mundo, América Latina ha visto el agravamiento de las distintas crisis superpuestas, agudizadas por un horizonte de crisis económica que está en pleno desarrollo. Aun así, grandes aires de esperanza se sintieron en la región, en la resistencia al abuso y la injusticia, y en la participación política en varias elecciones.
En América Latina, el 2022 partió con revelaciones de hackeo a periodistas en El Salvador, en una réplica de lo que fue descubierto años antes en México, revelando que el espionaje ilegal estatal con herramientas importadas continúa en la región.
A la vez, la vigilancia masiva todavía es una disputa inconclusa. En una insigne victoria para el activismo local, en México el invasivo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), aprobado a fines de 2021, fue declarado inconstitucional, impidiendo la vinculación entre la identidad de un usuario de teléfono y su información biométrica, entre otros datos, en una decisión anunciada en abril. Poco antes, se había detenido en el metro de San Pablo, Brasil, el uso de un sistema de reconocimiento facial automatizado, aunque luego fue autorizado por la justicia. Esa batalla continúa, ahora contra una iniciativa por extender el reconocimiento facial a toda la urbe. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la justicia declaraba la inconstitucionalidad de un sistema de reconocimiento facial.
En Colombia, una preocupación constante por la incorporación de mecanismos legales para fórmulas riesgosas de identidad digital, como también un debate sobre neutralidad de la red y zero-rating se tomaron parte de la agenda después de la fuerte escalada de violencia de las protestas de 2021. El uso de máquinas digitales para el proceso electoral fue, como siempre, objeto de escrutinio.
Al igual que en Colombia, y ante los ojos del mundo, una nueva elección presidencial en Brasil ofrecía esperanza, pero también mostraba algunos de los peores temores de la región: torpes intentos de control de la desinformación amenazaban con alterar el funcionamiento de la mensajería personal, mientras varias acusaciones de desinformación enfrentaban al gobierno y a las iniciativas de empresas privadas por controlar el discurso en línea. Que todo eso ocurriera mientras aumentaba el gasto en tecnología de hackeo y vigilancia hacía temer por el futuro.
Por cierto, las protestas sociales de los últimos años no cesaron. En Ecuador, fuimos parte del reclamo de la sociedad civil en rechazo a la represión y la vigilancia en el marco de protestas sociales a mediados de año. Presentamos a la ONU múltiples antecedentes sobre situaciones de afectación de derechos, especialmente vinculados a la expresión y la protesta, en un informe dentro del contexto del Examen Periódico Universal. En paralelo, continúa el cuestionado juicio contra Ola Bini a pesar de las reportadas infracciones al debido proceso. También vimos que persiste la represión de la expresión y la protesta en Nicaragua, incluido el allanamiento y cierre de organizaciones y de medios de comunicación, alarmando a expertos internacionales que exigen visitar el país. Y, en Venezuela, informes tanto de la industria de las telecomunicaciones como de la sociedad civil, mostraron el nivel de vigilancia y represión en ese país.
Al mismo tiempo, Brasil progresaba en un área sensible para toda la región: la protección de datos personales. Sin ser un debate ajeno a la contingencia, Brasil avanzó en el otorgamiento de autarquía de carácter especial a su nueva autoridad de control de datos personales. Por su parte, Ecuador –que promulgó su ley en 2021– inició este año el proceso de reglamentación de la ley. En Chile, paso a paso se Avanza en un proyecto de reemplazo a una ley que hoy es ineficaz ante casos públicos de vulneración de los derechos sobre los datos.
También hubo otros relevantes debates legislativos en la región, para los que este recuento quizás no basta. Fuimos testigos de la discusión por una nueva ley de inteligencia artificial en Brasil, como también en iniciativas de leyes sobre ciberseguridad, sobre desinformación y sobre ciberdelitos en varios países de la región. Nuestro trabajo de monitoreo continúa con intensidad para identificar las oportunidades, los riesgos a las libertades y derechos que puedan acompañar a esas iniciativas. Nos involucramos en la discusión por una nueva constitución en Chile, con propuestas surgidas desde distintos lugares y grupos del país.
No obstante también aprovechamos instancias globales que afectan a América Latina. Como ejemplos, contribuimos a informes de oficinas de expertos de Naciones Unidas sobre apagones de internet y sobre inteligencia artificial y privacidad. Participamos en procesos como la reunión de plenipotenciarios de la UIT, en la peligrosa discusión por un nuevo tratado sobre ciberdelitos, en el debate global sobre normas para el comportamiento de los Estados en el ciberespacio, y mucho más.
Mirar hacia el futuro
Todo lo anterior es apenas una muestra de lo intenso que fue el trabajo del año desde nuestro activismo. No obstante, también hubo muchísima colaboración, la misma que creemos que es parte esencial de la proyección hacia el futuro de la labor de Derechos Digitales.
Como organización, el año también fue de oportunidades de cooperación cruciales para la región. Volvimos a albergar un evento virtual de difusión, intercambios y aprendizajes. Participamos muy activamente en la organización del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe, el LAC IGF. Nos reunimos con nuestras aliadas de la coalición Al Sur para comenzar a pensar en el futuro, en un primer encuentro presencial después de años. Mantuvimos numerosos talleres y reuniones con organizaciones e instituciones a nivel regional y global. Y nos sumamos como socios organizadores, con esperanza, al Movimiento por una Mejor Internet.
Logramos también apoyar a 21 iniciativas de acción de 12 países de la región a través de nuestro Fondo de Respuesta Rápida, no solo facilitando la respuesta ágil a situaciones de emergencia, sino también favoreciendo el aprendizaje en múltiples contextos de activismo. Es a través de procesos como este que la colaboración de 2021 con el ODIA argentino ayudó en la declaración de inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial en Buenos Aires. Mecanismos de apoyo como este Fondo demuestran que existen nuevas posibilidades para la articulación de organizaciones en la región.
Lo más importante: en una época global de grandes cambios, consolidamos un equipo sólido, de muy diversos orígenes y perfiles, fortaleciendo nuestra capacidad de trabajar en distintos ámbitos. Sabemos que en 2023 habrá más cambios, pero también que con ellos vendrán nuevas oportunidades de colaboración interna y externa.
Aunque ha sido un año desafiante, sentimos orgullo por el camino recorrido y mucha esperanza en el que queda por recorrer. La mirada introspectiva ha sido fuente de gran aprendizaje, como también de importante reflexión sobre lo que necesitamos seguir haciendo. Porque creemos en nuestro derecho y en nuestra capacidad de crear un futuro más justo para América Latina, reconocemos lo que significa el fin de 2022 y damos la bienvenida a 2023.
Discursos y plataformas: un campo minado
Recientemente, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Chile dio a conocer un estudio titulado “Televisión y Derechos Humanos”, en el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado el 10 de diciembre. La investigación comprende una consulta a quienes han realizado reportes ante esta institución, denunciando contenido inapropiado en televisión. La metodología incluyó preguntas sobre el tratamiento a grupos minoritarios, expresiones del negacionismo y discursos de odio.
Sin embargo, algunas de preguntas incluidas en la consulta no se circunscriben específicamente a la televisión. Por ejemplo, frente a la pregunta sobre en cuáles medios es más frecuente encontrar discursos de odio o negacionismo, las alternativas contemplan televisión, radio y redes sociales, con un 69,3% de la muestra (N = 2.004 personas) de preferencia por esta última opción. Hemos argumentado anteriormente que la idea de que las redes sociales constituyen medios contraviene el principio de no responsabilidad de los intermediarios de internet, con una serie de problemas asociados a la defensa de la libertad de expresión. Al margen de este aspecto, tampoco es posible desconocer que, a pesar de los litros de tinta y caracteres derramados en tono ominoso anunciando su fin inminente, las redes sociales gozan de buena salud y siguen marcando la pauta de la conversación cotidiana. Lo que sucede ahí sin duda que tiene efectos en cómo percibimos y juzgamos lo que nos rodea.
Un ejemplo de ello sucedió hace algunas semanas en Chile: los dichos emitidos por una animadora de televisión sobre tallas de prendas de vestir desataron una ola de críticas, algunas acusándola de proferir discursos de odio, y el asunto culminó con ella pidiendo disculpas públicas. Señalamos en la prensa que la libertad de expresión “protege los discursos desagradables”, siendo el límite la incitación a la violencia y las amenazas, mientras sean creíbles y revistan gravedad. Es decir, este derecho garantiza tanto los dichos en cuestión como la reacción desatada en redes.
El mismo estudio mencionado al inicio indica que un 53% del universo muestral (2.037 personas) considera imprescindible que los discursos de odio estén sujetos a regulación, mientras que un 23,5% cree que esta medida es necesaria, pero equilibrándola con el resguardo a la libertad de expresión. Si aceptamos que las redes sociales no equivalen a medios de comunicación, la pregunta entonces es qué tipo de regulación es necesaria.
Nos enfrentamos, entonces, a un doble dilema: el límite de la libertad de expresión, por un lado, y el riesgo de que la sanción al discurso de odio devenga en obligaciones que puedan degenerar en censura, por otro. Encontrar el equilibrio perfecto entre ambas garantías reviste una especial dificultad, considerando el debate que se ha dado en torno a las directrices comunitarias de algunas plataformas, las condiciones laborales de quienes están a cargo de implementarlas, el carácter de interés público que puede revestir la discusión en plataformas que están administradas por empresas privadas, y la falta de transparencia respecto del modo en que se toman las decisiones de moderación de contenido. En última instancia, la pregunta es respecto a quién decide y bajo cuáles criterios.
En condiciones ideales, y mientras no impliquen la comisión de un delito, los discursos en línea deberían ser tratados al amparo de la igualdad en la participación de la palabra. Alguna vez fue así: los foros solían estructurarse de modo que la moderación del contenido inapropiado rotaba entre sus participantes. No obstante, pretender volver a ese estado prístino de internet ciertamente no es posible y los desafíos del presente requieren de una imaginación colectiva para resolver este nudo discursivo. Ni cegarnos ante el contenido desagradable evitará su crecimiento, ni combatir el fuego con fuego no hará que este amaine.
En los últimos años, no obstante, solo se acrecientan las dudas y los desacuerdos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información advirtieron este problema en 2019, apuntando a que la concentración de poder en el Big Tech, el crecimiento tecnológico sin precedentes y la automatización de procesos han contribuido a este confuso panorama; y, lamentablemente, las herramientas legales, aunque existentes, no han resultado suficientes. La única herramienta que contempla la restricción a la libertad de expresión, considerando en primera instancia la importancia que este derecho tiene para la vida democrática, es el test tripartito.
Sin duda es urgente volver a traer este tema a la mesa y discutirlo con altura de miras y teniendo siempre presente que, en los entornos digitales, sus reglas y tiempos tienen características propias que requieren una mayor prolijidad en el diseño de una arquitectura legal y técnica que asegure que tengamos derecho a expresarnos. Uno de los avances interesantes en esta materia es el trabajo desarrollado por Observacom en el reporte “Transparencia de la moderación privada de contenidos – una mirada de las propuestas de sociedad civil y legisladores de América Latina”, donde se repasan propuestas y directrices necesarias a considerar en esta materia.
No es posible regular los discursos de odio solo con buena voluntad y una mirada parcial de las cosas. Tampoco es admisible un concepto absolutista de la libertad de expresión sin barrera alguna, y se vuelva un instrumento que vulnere los derechos humanos.
Privacidad por diseño y otros asuntos necesarios
Hace algunas semanas se celebró la reunión 115 del IETF, un foro del que hemos hablado antes, donde se definen los protocolos técnicos con que funciona internet. Esta vez los derechos humanos fueron tema de conversación en varias sesiones de trabajo, incluyendo la reunión abierta del Comité de Arquitectura de Internet (IAB por sus siglas en inglés), su directiva técnica. Allí se discutieron los mecanismos de censura de internet, y en general el rol de la tecnología en la crisis política y social que se vive actualmente en Irán.
En esa misma sesión se presentó una primera versión del documento Particiones para la privacidad, que propone una terminología común para los distintos protocolos que buscan mejorar la privacidad manejando por separado la identidad (quién) y los datos (qué) de las personas usuarias. Este tipo de protocolos están siendo desarrollados en cuatro grupos de trabajo dentro de IETF, y desde el IAB se espera recibir comentarios de retroalimentación para definir mejor en qué consiste el principio de “partición”, reconociendo que no es una solución completa, sino apenas una herramienta para mejorar la privacidad en internet.
Uno de los primeros comentarios recibidos propone alimentar el documento con el RFC6973 sobre consideraciones de privacidad para los protocolos de internet. Allí se declara que la forma más simple de reducir los riesgos para la privacidad asociados al uso de cierto protocolo consiste en “limitar la cantidad de datos que se pueden recolectar” a través de este; otro comentario plantea la necesidad de aclarar que los efectos positivos o negativos sobre la privacidad en estas arquitecturas, dependen de quién tenga la capacidad de decidir hacia dónde se dirige el tráfico particionado, ya que las arquitecturas más complejas tienden a promover una mayor centralización del mercado.
Los dos comentarios apuntan a asuntos que transcienden el carácter técnico de la discusión, pues tienen que ver con el poder de decisión sobre la manera como las empresas implementan los protocolos, es decir, qué tipo de información se espera que manejen, y cómo. En lo técnico, la discusión no se ha centrado en cómo recolectar menos datos, sino en desarrollar protocolos más sofisticados para que la misma cantidad de datos se maneje con “mejor privacidad” para las personas usuarias. Y este asunto está presente en distintos escenarios de IETF. Por ejemplo, durante una reunión paralela cuya convocatoria partía de la siguiente pregunta: ¿es posible un filtrado web que preserve la privacidad?
Las opciones técnicas para responder a esa pregunta apuntan al cifrado, pero como mencionó uno de los asistentes, la cuestión no es técnica sino política y el foco del problema no es el filtrado sino el consentimiento de la persona usuaria. Sin su consentimiento, cualquier forma de filtrado se convierte en censura y requiere un despliegue técnico más complejo. ¿Y para qué se necesita? En este caso, para combatir la explotación sexual infantil. El problema con las infraestructuras de censura es que, una vez establecidas, se pueden usar para propósitos muy diferentes, y con casos como este se corre el riesgo de cerrar rápidamente el debate pues resulta difícil oponerse a la urgencia de proteger los derechos de los niños, niñas y niñes.
Como señala la antropóloga Corinne Cath-Speth en su artículo La tecnología que decidimos crear, la preocupación por el ejercicio de derechos humanos ha estado presente en IETF desde hace décadas. Sin embargo, la idea compartida de que quienes diseñan las tecnologías no deben ordenar la manera como estas deben ser usadas, dificulta mucho la posibilidad de sostener discusiones explícitas sobre derechos humanos durante el proceso de diseño de protocolos, pues se considera que todo lo que no pueda ser medido, probado estadísticamente y observado en la red, no puede hacer parte del proceso de diseño.
Este artículo fue ganador del Premio a la Investigación Aplicada en Redes 2022 por la descripción etnográfica que hace de la cultura organizativa del IETF y cómo esta limita la capacidad de quienes defienden los derechos humanos para incluir sus preocupaciones en los debates técnicos. Durante IETF 115 fue presentado en dos sesiones: la reunión abierta del Grupo de investigación de internet (IRTF por sus siglas en inglés) y el Grupo sobre consideraciones de derechos humanos en los protocolos (HRPC por sus siglas en inglés).
Para la autora, quien participó de la creación de HRPC en 2014, el panorama hoy ha cambiado bastante y este premio es una muestra de ello. Por eso, considera necesario pensar en cuáles son los siguientes pasos para continuar integrando las discusiones políticas dentro del desarrollo técnico. En concordancia, desde la coordinación de HRPC se propuso una revisión de los objetivos y alcance del Grupo, que se realizará de aquí a la próxima reunión, en marzo de 2023.
En nuestra experiencia como Derechos Digitales, que hemos intentado participar activamente desde 2017, en IETF se está abriendo un campo cada vez más propicio para la incidencia de temas de derechos humanos y justicia social, desde las etapas tempranas de diseño de tecnologías de internet. Todavía falta mucho, y vale la pena involucrarse en esta conversación.