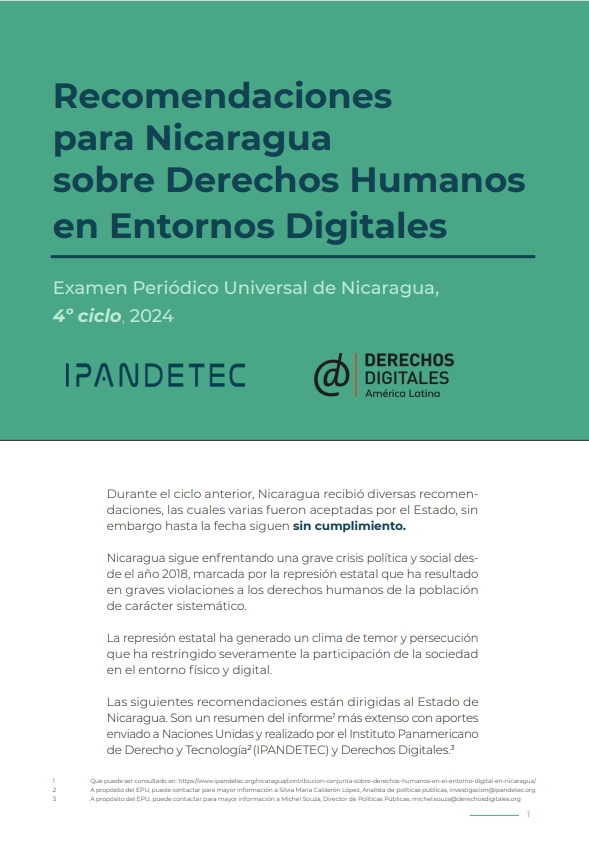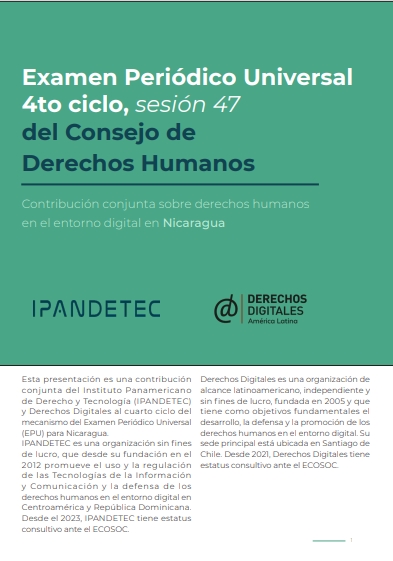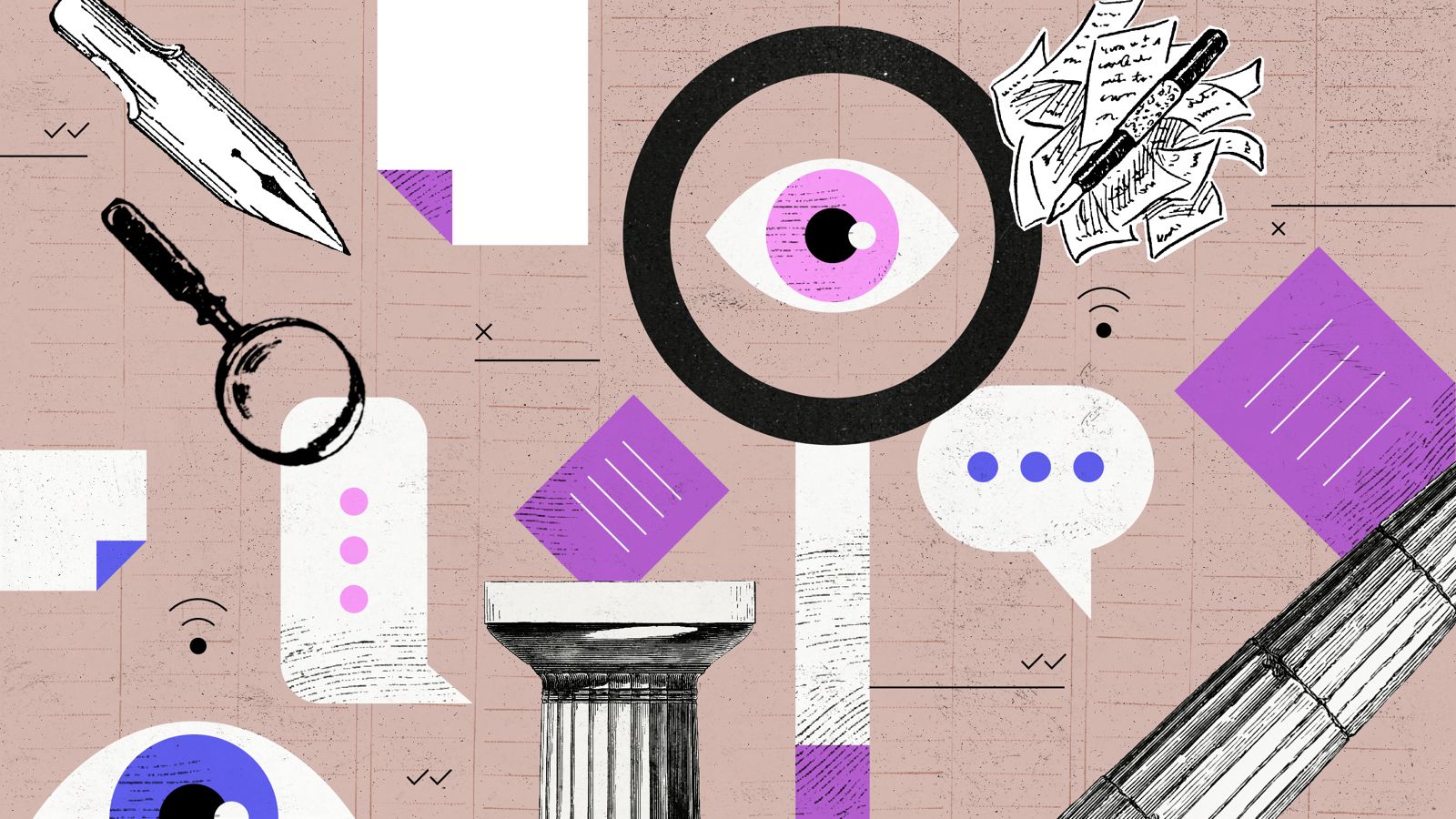JULIAN ASSANGE ES LIBRE, anunció Wikileaks en sus redes sociales. Salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras 1.901 días detenido.“Este es el resultado de una campaña global que abarcó organizaciones de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas. Esto creó el espacio para un largo período de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que condujo a un acuerdo que aún no se ha cerrado formalmente”, informaron. Los posteos se acompañaron con un video de Assange subiendo a un avión. La prensa mundial cubrió su llegada a las Islas Marianas para la audiencia donde aceptarían el acuerdo propuesto entre el Gobierno de EE.UU. y Assange, y su posterior regreso a Camberra, Australia, el 26 de junio.
Los medios internacionales reportaron que el fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks obtuvo la libertad bajo fianza tras declararse culpable de un delito relacionado con filtraciones de material clasificado del gobierno de Estados Unidos. Wikileaks había publicado casi medio millón de documentos militares secretos relacionados con las guerras de Estados Unidos en Iraq y Afganistán, además de informaciones sobre lo que ocurría en la prisión de Guantánamo.
Las acusaciones y los años de prisión
Assange estuvo encarcelado en Inglaterra desde 2019, enfrentando una posible condena de 175 años de prisión. Antes, había permanecido siete años en la embajada de Ecuador en Londres, hasta que en abril de 2019, Ecuador le retiró su asilo. Luchaba contra la extradición a EE.UU, enfrentando 18 cargos penales por su papel en la obtención y divulgación de documentos clasicados de defensa nacional, algunos de los cuales exponían presuntos crímenes de guerra.
Los cargos contra Assange se presentaron en Estados Unidos durante la administración de Trump, en 2019, tras revisar una decisión previa de 2013 bajo la administración de Obama, que había concluido en no acusarlo, considerando la libertad de prensa. Sin embargo, con Trump, el Departamento de Justicia revisó el caso, imputando finalmente 18 cargos por manejo indebido de información clasificada.
Este año, expertos de la ONU mencionaron que una extradición y procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks podría tener graves implicaciones para la libertad de expresión. “El derecho internacional de los derechos humanos proporciona fuertes protecciones a los denunciantes, a las fuentes periodísticas y a los que informan en interés público”, afirmó Irene Khan, Relatora Especial sobre libertad de expresión. “Hago un llamado a Estados Unidos y al Reino Unido, que profesan defender el derecho a la libertad de expresión, a que respeten estos estándares internacionales en el caso de Julian Assange”, concluyó en su declaración.
El acuerdo para la libertad
Este 24 de junio de 2024 la defensa de Assange negoció una sentencia de 62 meses durante la que no estará bajo custodia estadounidense, ya que recibirá crédito por el tiempo que estuvo preso en Reino Unido. Assange, ante un tribunal federal en las Islas Marianas, territorio estadounidense en el Pacífico, se declaró culpable de «conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional», según una carta del departamento de Justicia presentada ante el juzgado.
“Su caso no fue sólo una detención arbitraria que equivalía a tortura en su contra, sino también un intento de silenciar a la nueva generación de periodistas. Pero el coraje es contagioso y esto continúa”, manifestó Renata Ávila, portavoz y parte del equipo que defiende a Julian Assange.
La libertad no es algo inesperado
El diario Página 12 menciona que “El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, había pedido en varias ocasiones a Estados Unidos que concluyera el caso. En abril, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que lo estaba considerando”.
Desde su encarcelación, múltiples organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa piden su liberación, alegando a derechos como la libertad de prensa y libertad de expresión. «El eterno encarcelamiento y tortura de Assange fue un atentado contra la libertad de prensa a escala mundial», declaró el presidente de Colombia, Gustavo Petro a CNN.
La liberación de Assange y su exención de enjuiciamiento por su trabajo con Wikileaks son motivos de celebración. Sin embargo, es crucial que aprendamos de este caso para asegurar que los gobiernos, especialmente en América Latina, comprendan y reconozcan la importancia de preservar la libertad de prensa y expresión para fomentar la transparencia y combatir crímenes contra la humanidad.