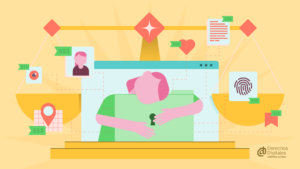Emergencia climática y centros de datos: el nuevo extractivismo de las Big Tech
Una reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca un hito en la consolidación de una perspectiva de derechos frente a la crisis climática. Subraya la obligación de los Estados de actuar urgentemente para mitigar los impactos ambientales y proteger a las comunidades. ¿Cómo podrán enfrentar los países de la región la proliferación de centros de datos de las Big Tech que moldean un nuevo modo de extractivismo en los territorios?
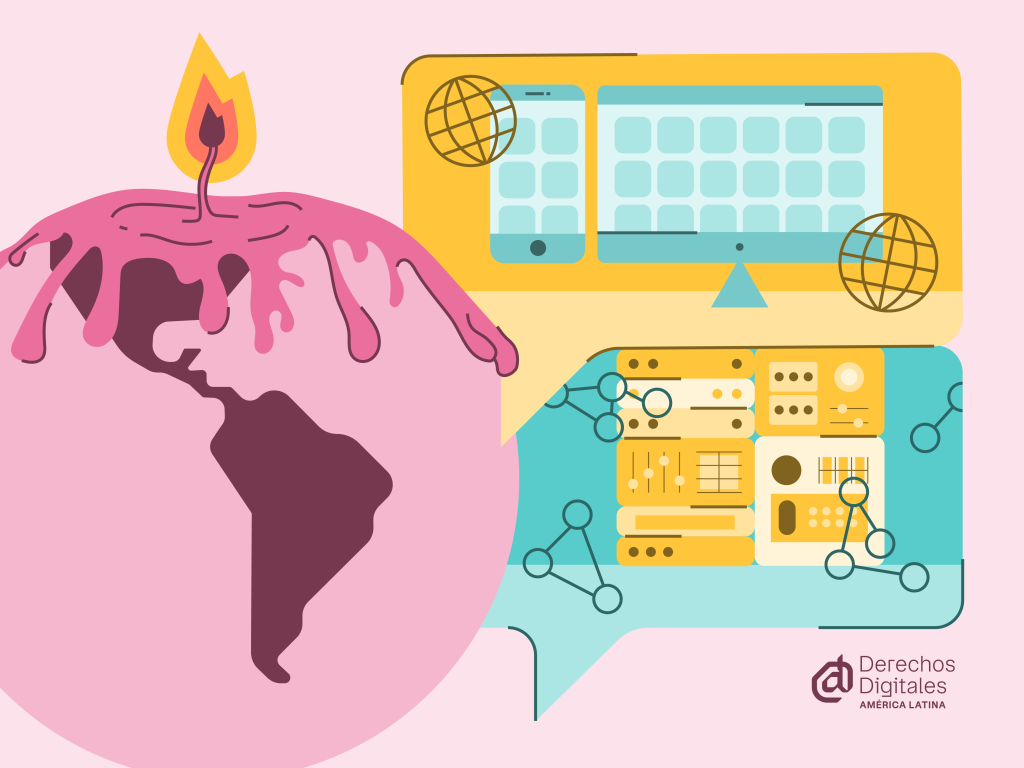
El cambio climático es un riesgo existencial, y los Estados deben actuar con decisión. Así lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una reciente Opinión Consultiva (OC32), solicitada por Chile y Colombia con el objetivo de que ésta aclarase el alcance de las obligaciones estatales en la lucha contra la crisis climática global.
En un momento muy oportuno, la Corte declaró la existencia de una emergencia climática en la región considerando, por un lado, los efectos de catástrofes ambientales recientes, como los incendios, inundaciones y derrames de petróleo que tuvieron lugar en 2024. Por el otro, el escenario geopolítico que avanza hacia desarrollos tecnológicos -como la Inteligencia Artificial- sin debidas garantías; y facilita la expansión de las Big Tech en América Latina, sin una evaluación adecuada de su huella ecológica, ni salvaguardas en derechos de la ciudadanía. Estas empresas operan bajo lógicas extractivistas que se aprovechan de los recursos energéticos y naturales de la región para sostener sus operaciones -particularmente el entrenamiento de modelos de IA-, muchas veces a costa del equilibrio de ecosistemas frágiles y del bienestar de las comunidades locales.
Tres claves de una Opinión compleja
La Opinión Consultiva es compleja y en su extensión se afirman distintas ideas clave, de las que rescatamos al menos tres.
La primera, la necesidad de considerar responsabilidades diferenciadas en tanto no todos los Estados ni sectores de la economía contribuyen de la misma forma a la emergencia climática. Quienes más contaminan y emiten gases de efecto invernadero (GEI) deben contar con mayores compromisos en los esfuerzos dirigidos a paliar las consecuencias del cambio climático.
En segundo lugar, la interrelación estrecha entre la protección del clima, la naturaleza y el medio ambiente, y TODOSlos Derechos Humanos. Las acciones de los Estados no pueden limitarse a abstenerse de causar daño ambiental, sino que deben ser activas y progresivas en miras a la protección de derechos fundamentales.
Y en tercer lugar, la obligación estatal de regular las operaciones de las empresas que contaminan para, por un lado, obligar a que adopten medidas efectivas para mitigar el impacto de su cadena de valor en el cambio climático, y aborden sus impactos en los Derechos Humanos. Y, por otro lado, para exigir que divulguen de forma accesible las emisiones de gases de efecto invernadero de su actividad empresarial.
Los centros de datos en América Latina: las crisis por venir
Estas obligaciones deben extenderse también a las políticas digitales. Se sabe que, para que la IA siga creciendo, se necesita una base física: los centros de datos. Estos funcionan sin pausa, día y noche, y consumen enormes cantidades de electricidad, agua y aire. El agua sirve para enfriar los servidores, la electricidad mantiene todo en marcha y alimenta los sistemas de enfriamiento, y el aire ayuda a disipar el calor como recurso alternativo. No es casual que las Big Tech vean en América Latina una fuente para la explotación de esos recursos a bajo costo económico y regulatorio.
Sin embargo, las consecuencias ambientales y sociales de esta actividad son preocupantes. El agua utilizada en estos procesos ya no puede destinarse al consumo humano. La elevada demanda energética puede tensionar infraestructuras ya frágiles, poniendo en riesgo el suministro básico para la población. Además, el uso intensivo de electricidad puede derivar en mayores emisiones de carbono, afectando la calidad del aire. Se estima que para 2030 los centros de datos estarán entre las industrias más contaminantes del planeta.
Varios países han aceptado la instalación de los mismos bajo promesas que no son del todo claras. Como la de la soberanía digital, un tanto abstracta al tratarse de infraestructuras privadas para sostener sistemas de IA propios; o la promesa de generación de fuentes de empleo, que suelen ser temporales o de baja calidad, insuficientes para justificar el daño ambiental.
En México, por ejemplo, empresas como Amazon, Microsoft y Google buscan instalar centros de datos en el desierto de Querétaro. Allí, la crisis hídrica, agravada por sequías extremas del último año, ha puesto a las comunidades afectadas en una situación crítica. Estas comunidades, que rechazan la idea de estas instalaciones tecnológicas, ya han enfrentado dificultades para acceder al agua frente a su explotación por parte de empresas locales.
En Colombia, la narrativa oficial de avanzar hacia una “nube soberana” ha conducido al país a la firma de acuerdos con Emiratos Árabes Unidos para emplazar centros de datos en Santa Marta. Se trata de una zona del Caribe conocida por tener uno de los más costosos servicios de electricidad del país. Además, el agua que beben las comunidades locales ha sido motivo de advertencia de medios y organizaciones sociales que denuncian su mala calidad y la deficiente cobertura del servicio para el consumo humano.
En Chile, la instalación de estos centros se hace bajo la promesa de la generación de empleos y de inversión en la industria local. Recientemente, Microsoft abrió su centro de datos en la región Metropolitana de Santiago, una zona que sufre una megasequía de más de una década. Y Google está rediseñando el despliegue del suyo, en la Comuna de Cerrillos, luego de que un tribunal ambiental obligase a la empresa a evaluar el impacto hídrico del proyecto en una zona donde el agua es escasa.
Brasil, que junto a México es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, avanza también la acogida de centros de datos. En la población de ElDorado do Sul, afectada en 2024 por una inundación calificada por el Estado como el peor desastre ambiental reciente, se instalará la “Ciudad de la IA”, un complejo masivo de centros de datos que ocupará una de las zonas más privilegiadas de la región por su elevación, lo que la beneficiaría ante futuras inundaciones. También se instalará uno propio de Tik Tok en Ceará, que sufre una sequía extrema, y que se estima que agotará el consumo energético de 2,2 millones de brasileños a diario.
Las Big Tech colonizan nuestros recursos y no rinden cuentas
Las Big Tech operan en la región bajo lógicas coloniales ancladas en la explotación de recursos esenciales. Pese a ello, las respuestas regulatorias, cuando se trata de abordar su impacto ambiental, parecen ampliar los beneficios de los que gozan a cambio de promesas de beneficios futuros poco verificables.
En Brasil, por ejemplo, las autoridades nacionales prometen exenciones de impuestos a los centros de datos. Y la elaboración de la política nacional sobre la materia, que excluyó de participación al Ministerio de Ambiente, propone eliminar las licencias ambientales para “desburocratizar” su instalación por, supuestamente, no tener impacto ambiental.
Las autoridades a nivel local también avanzan en esa senda. Los Concejales de Rio Grande do Sul, donde se ubicará la “Ciudad de la IA”, aprobaron en 2024 una ley que genera exenciones impositivas y flexibiliza los procesos de licenciamiento ambiental para estos centros. Como agradecimiento, las empresas beneficiarias donaron 110 notebooks repartidas en 13 colegios públicos de la región, un gesto que enmarcaron como “promoción del progreso social”.
En Chile, en el mes de junio de 2025, se habría liberado de la obligación de evaluación de impacto ambiental a las Big Tech que instalasen centros de datos en el país.
Entonces, las legislaciones ambientales se ven enflaquecidas, al tiempo que las de regulación de la IA que avanzan en esos mismos países omiten cualquier abordaje serio sobre la materia. La falta de transparencia sobre su impacto ambiental, y su progresiva proliferación en el futuro cercano supondrían una mayor asfixia a la gestión de recursos críticos de países como los nuestros.
La expectativa de que ese crecimiento es tal que, en declaraciones recientes, Sam Altman, líder de OpenAI, responsable de ChatGPT, no descartó que en un futuro cercano todo el planeta estuviese cubierto de centros de datos.
Mientras tanto, las comunidades directamente afectadas suelen tener poca o ninguna participación en las decisiones políticas que definen el destino de los recursos naturales de los que dependen para vivir. Basta ver el caso de una comunidad en Chile. Vecinos organizados y con acceso limitado al agua enfrentaron el proyecto de instalación de un centro de datos de Google. Ante la presión social, las autoridades autorizaron la operación bajo una modalidad de refrigeración por aire en lugar de agua. Pero el conflicto en verdad no se resolvió, tan solo cambió de forma.
Pese a todo, hay motivos para la esperanza
La Opinión Consultiva OC-32/23 de la Corte IDH representa un hito en la consolidación del enfoque de Derechos Humanos frente a la crisis climática. La Corte no solo reafirma que el cambio climático constituye una amenaza real y presente para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, sino que subraya la obligación de los Estados de actuar con urgencia, ambición y coherencia para mitigar sus efectos y proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, este pronunciamiento también deja planteada una tarea crucial que aún permanece pendiente: abordar con mayor contundencia el papel del sector privado, y en particular de las grandes corporaciones tecnológicas, en la generación y profundización de esta crisis. La responsabilidad ambiental de las Big Tech no puede seguir diluyéndose bajo el discurso de la innovación sin límites o su autorregulación.
En este contexto, los Estados deben asumir con decisión su papel de reguladores en materia ambiental considerando la declaratoria de emergencia climática de la Corte IDH. Esa función debe ser ejercida teniendo a la Opinión Consultiva como base de la discusión para fortalecer mecanismos de transparencia, auditoría de sus operaciones y participación social frente a proyectos extractivistas, como los de los centros de datos.
Por su parte, hay que advertir que la regulación ambiental y las normas sobre IA no pueden operar como marcos aislados ni contradictorios entre sí: deben integrarse en una visión común, coherente y participativa, orientada a garantizar la sostenibilidad del planeta y la dignidad de todas las personas.
Aunque el panorama parezca retador, también se abren puertas de esperanza. Recientemente, otra Opinión, de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, también se expresó sobre esta materia y reafirmó cómo, en omisión de sus deberes de regular al sector privado y su impacto ambiental, los Estados pueden llegar a ser demandados por otros Estados, y ser encontrados responsables por su inacción.
La tarea de quienes trabajamos en la sociedad civil, será apropiarnos de estos instrumentos legales para exigir por todas las vías posibles una mayor rendición de cuentas para enfrentar este problema de dimensiones globales que no da espera.