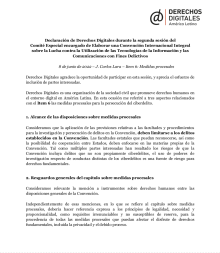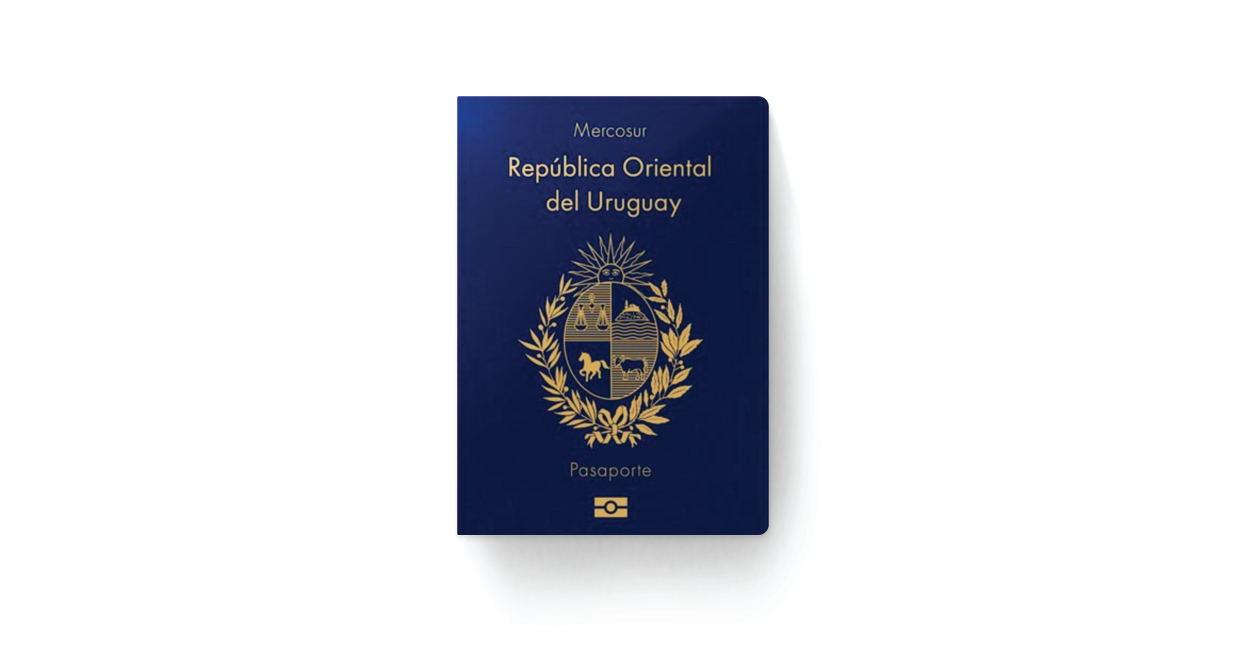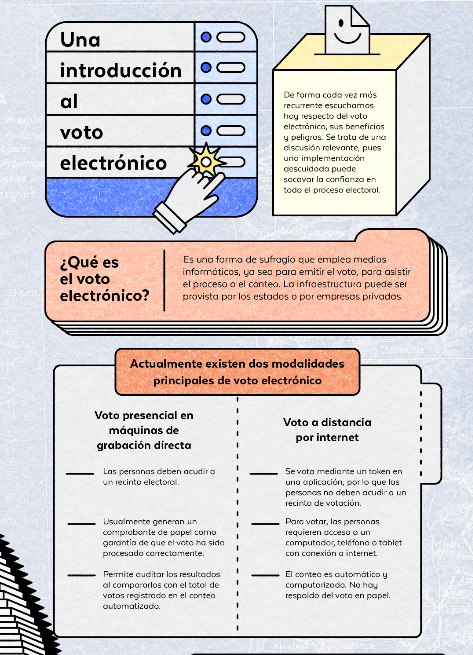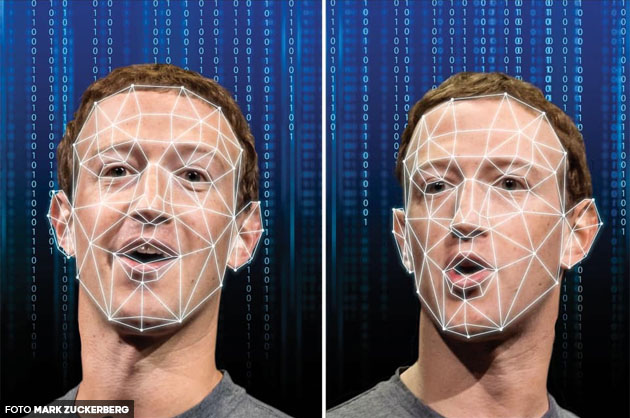Una vez más es a través de la acción de un grupo de activistas informáticos que varios países de América Latina (Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú, hasta ahora) han conocido información acerca de las acciones reñidas con el estado de derecho que dan cuenta de la vigilancia selectiva de periodistas y activistas de derechos humanos, así como de otros ilícitos de corrupción, obstrucción de la justicia y asociación criminal.
La técnica utilizada por los especialistas informáticos no reviste el nivel de sofisticación a que la ciencia ficción nos tiene acostumbradas Más bien toma ventaja de la falta de diligencia de los organismos públicos implicados para protegerse de las vulnerabilidades de los softwares que utilizan en sus labores, las cuales venían siendo advertidas por los proveedores a sus usuarios desde marzo de 2021.
Pero más allá de la espectacularidad de la deficiencia de los ejércitos de la región implicados en las revelaciones -que se sirven de tecnología sofisticada de vigilancia, pero fallan en actualizar sus softwares más básicos- lo que nos interesa aquí es dedicar una reflexión a la tensión que esta nueva filtración revela entre el interés público y la proporcionalidad de los impactos de tal revelación para individuos y países.
La falta de mecanismos efectivos de control sobre la acción de fuerzas armadas y sistemas de inteligencia dependientes de éstas en nuestra región, nos deja sistémicamente con este tipo de filtraciones como la única fuente efectiva de información para que -mediada por la valiente acción de sus reveladores y de la prensa que la procesa- la ciudadanía tenga ocasión de exigir rendición de cuentas a estos organismos y al poder político que se supone los controla, pero que como la información muestra se presenta muchas veces como cómplice o encubridor de las acciones ilegales reveladas.
Aquí la reflexión se encamina hacia los componentes de una tormenta perfecta: por un lado, la tecnología de vigilancia continua su avance de sofisticación, la oferta de tecnología de vigilancia en nuestra región se hace más atractiva comercialmente, y los Estados acceden a ella con mayor frecuencia y facilidad, sin que su alto costo sea un obstáculo. Pero al mismo tiempo, nuestros países aún carecen de marcos normativos nacionales sólidos y estructuras de control independientes capaces de realizar el escrutinio de qué se adquiere, para qué y cómo se usa en la práctica.
La sociedad civil de nuestra región, enfocada en la defensa de los derechos digitales viene advirtiendo desde años la necesidad de robustecer los marcos normativos para poder exigir la rendición de cuentas de los organismos estatales que tienen acceso a tecnologías de vigilancia bajo razones de control de orden público y seguridad nacional, pero hasta ahora no existe ningún país en la región que esté a la altura de lo que requiere una protección efectiva de los derechos fundamentales y el estado de derecho. Aquí es que Derechos Digitales y otras organizaciones de la región venimos abogando por un rol para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la creación de estándares anclados en la Convención Americana de Derechos Humanos que orienten a los países de la región en el control del uso de la tecnología de vigilancia para que respete los derechos humanos.
Además de los estándares de control del uso de la tecnología por los organismos estatales cabe preguntarse por el impacto de las revelaciones Guacamaya en el interés colectivo desde la perspectiva de su proporcionalidad. Bienvenido es saber de los ilícitos que se han cometido en el uso de la vigilancia ilegal y otros crímenes revelados, pero ¿qué pasa con todos aquellos que aparecen tocados por las revelaciones como testigos, víctimas o ejemplos de resistencia interna? ¿Cuánto sacrificio de su propia intimidad y derechos es admisible en miras del interés público de la revelación? ¿Es este ejercicio de balance efectivamente conducido en forma previa a la revelación por parte de los grupos activistas responsables de ellas? ¿Qué medidas pueden adoptarse proactivamente por las reveladoras o la prensa para prevenir el impacto individual negativo de las revelaciones?
Una última arista de la revelación de información sobre el accionar de las fuerzas armadas de este caso es el impacto que tal información puede tener en la soberanía y seguridad nacional de los países implicados, así como ellas evidencian pobres desempeños en la garantía de la ciberseguridad. Más allá de la absoluta necesidad de poner límite y fin a las acciones ilícitas reveladas, cuidado con arrojar el bebé junto con el agua de la bañera, ya que mucha de la información revelada también da cuenta de acciones estratégicas de los organismos y puede generar incentivos al desarrollo de acciones maliciosas contra la seguridad y estabilidad nacional, que a la larga repercuten en un ambiente más inseguro e inestable para el ejercicio de derechos de la ciudadanía.
Confiamos en que más allá del impacto de las concretas revelaciones de la filtración Guacamaya, estas sirvan para llamar la atención en nuestra región hacia la urgencia de: estándares (nacionales y regionales) de control efectivo del uso de tecnología de vigilancia; un activismo informático balanceado que resguarde proporcionadamente los derechos de la ciudanía que están implicados en este tipo de revelaciones; y una conducta responsable de los organismos públicos en la garantía de la ciberseguridad de sus operaciones en protección de su ciudadanía.