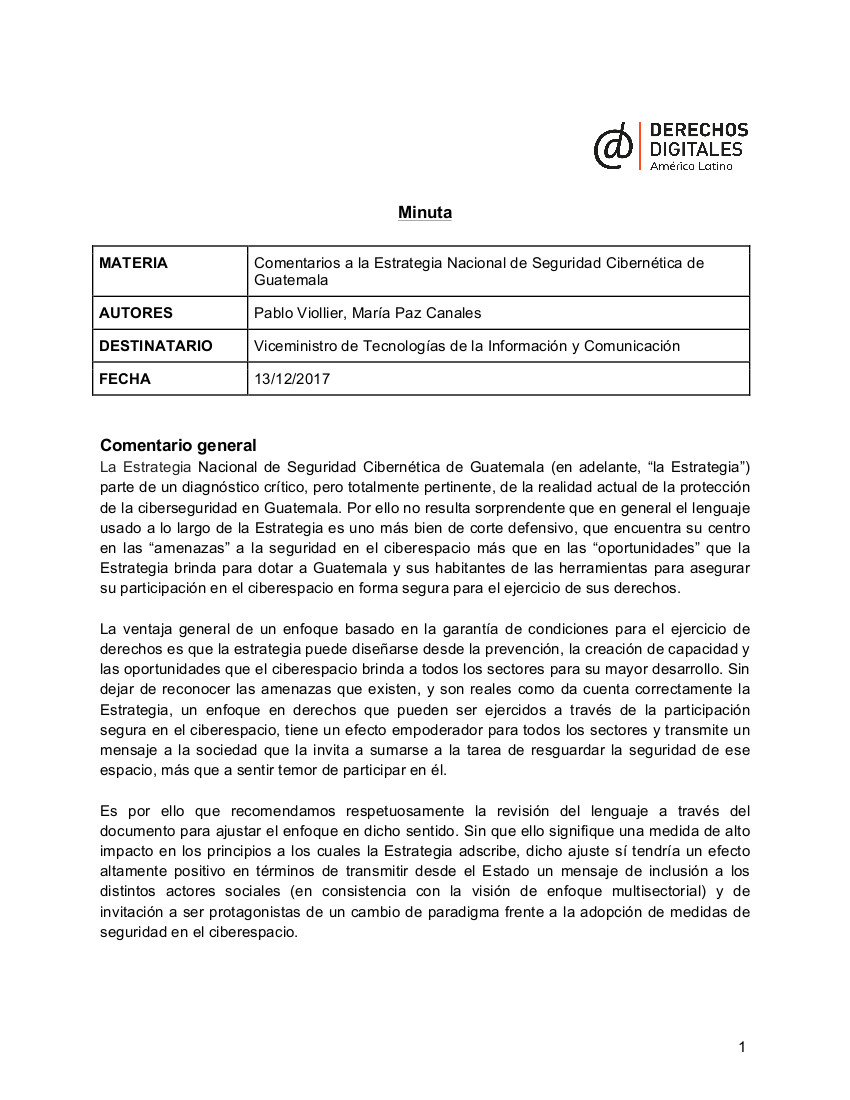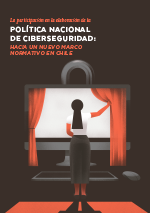¿Cómo se podrían obtener conversaciones de WhatsApp de un tercero? A partir del caso Huracán y la documentación técnicamente existente, intentamos aproximar una respuesta a esta pregunta.
Temática: Seguridad digital
Exigimos mayor transparencia cuando negocien sobre nuestros datos
Bajo los estándares actuales de protección de derechos humanos, la vigilancia de las comunicaciones y actividades en línea requiere ciertas precondiciones, una de las cuales es la existencia de una orden judicial. Sin embargo, de acuerdo con la normativa que se discute actualmente en Europa y en Estados Unidos, muchas cosas estarían por cambiar, en especial la garantía de que nuestros datos personales no terminen en manos de otros gobiernos sin que las leyes de protección de datos personales de nuestro país nos protejan.
Así, la llamada Ley CLOUD en Estados Unidos expande las posibilidades de las agencias policiales para acceder a los datos de personas que están fuera de sus límites territoriales, al permitir a las autoridades estadounidenses acceder a los contenidos de una comunicación y a sus metadatos sin importar dónde vivan o dónde se encuentre almacenada esa información. Además de esto, de ser aprobada, la ley permitiría a los Estados Unidos formar acuerdos ejecutivos con otros países que permitirían a ambos gobiernos acceder a estos datos de manera bilateral, independientemente de las leyes locales.
Simultáneamente, el Comité sobre Cibercrimen del Consejo de Europa negocia el segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre cibercrimen, que trata específicamente sobre el acceso transfronterizo a datos. A principios de abril, una larga lista de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, entre las que se incluye Derechos Digitales, suscribieron una carta al Consejo de Europa exigiendo una mayor transparencia en el proceso de estas negociaciones, dado que la sociedad civil en conjunto no ha tenido acceso al texto actual que contiene el inventario de las medidas que se están preparando.
Para Latinoamérica, esto significa -como ha significado hasta ahora en cuanto a otros instrumentos legales de carácter internacional, como al propia Convención de Budapest- enfrentar las consecuencias del desbalance de poder geopolítico de la región y de los países de manera individual. Cuando un país como Chile o Colombia entra a discutir su adhesión a un convenio internacional negociado por Europa, o a un pacto bilateral con los Estados Unidos, no entra en una relación de igualdad que le permita ejercer un contrapeso suficiente a las posibles ventajas a las que accede su contraparte. Así, por ejemplo, la adhesión de países latinoamericanos a la Convención de Budapest ha significado adaptar las legislaciones nacionales en materia de cibercrimen a un instrumento normativo en cuya discusión participaron únicamente los países de la Unión Europea, y que por tanto constituye un acuerdo de “tómalo o déjalo” donde poco cabe negociar, incluso en casos en que el país se acoge al tratado con reservas, como en el caso chileno o el costarricense.
Por otra parte, dada la influencia de los Estados Unidos con respecto a gran parte del tráfico mundial de datos de internet a causa de la localización de la mayor parte de las grandes compañías tecnológicas, cuando otro país ingresa en uno de estos acuerdos, esto le permitiría acceder a los datos de prácticamente cualquier persona localizada en cualquier país, independientemente de que el lugar donde esta persona se encuentra haya participado o no de estos acuerdos, una circunstancia que constituye una grave amenaza a la privacidad de las comunicaciones en todo el mundo. Esto, claro, con la excepción de los ciudadanos estadounidenses, los únicos que quedarían -relativamente- a salvo al estar protegidos por las leyes locales sobre privacidad.
Lamentablemente, en la mayor parte de los países latinoamericanos, los legisladores y creadores de políticas públicas entienden poco y nada sobre la materia que regulan cuando se trata de internet y tecnología. Esta brecha puede significar un enorme obstáculo al momento de suscribir esta clase de tratados y acuerdos, no permitiéndoles comprender los detalles relativos a la implementación efectiva de la norma y cómo podría afectar protecciones preexistentes en las leyes internas y en tratados internacionales sobre derechos humanos previamente suscritos. Tal como señala la carta de la sociedad civil, esto hace más indispensable aún que este tipo de procesos legislativos se hagan con participación abierta de todas las partes interesadas, lo que incluye no solo al sector no gubernamental, sino a los sectores técnicos, académicos y empresariales, cada uno de los cuales cuenta con intereses afectados y conocimientos específicos que deben incidir en la creación de este tipo de normas.
Entre tanto, la discusión de estos acuerdos internacionales -que afectarán a Latinoamérica independientemente de que ésta participe con peso específico en las negociaciones o no- sigue adelante, incrementando cada vez más las capacidades de los gobiernos del mundo para vigilarnos más y mejor.
La brecha oculta en las estadísticas de acceso a internet en México
El pasado 5 de abril presentamos la investigación donde “medimos” la brecha digital de género en México. Pongo la palabra con comillas porque en 2016, 51.5% de las mujeres estaban conectadas en el país. En teoría.
En el panel nos acompañaron colegas y compañeras que han trabajo el tema fuera de las estadísticas desde APC Women, Artículo 19, Luchadoras y Data Cívica. Todas coincidimos en una cosa: las estadísticas y definiciones bajo las cuales se levantan los datos sobre acceso a internet en México, esconden la realidad de muchas mujeres.
Primero que nada hay que definir un acceso funcional. El acceso a internet y a la tecnología va mucho más allá de tener datos en el celular o WiFi en una computadora. La autoridad que mide el acceso a internet en México lo define como “conexión en el hogar”. Para nosotras, hay acceso a internet cuando la red sirve como una herramienta para aprender y conocer; cuando como mujeres podemos pagarla sin abandonar otras prioridades; si tiene contenidos que nos interesen y sean relevantes para nosotras; si podemos producir y co-crear estos mismos; si un espacio seguro para compartir y disentir, en comunidad, en su propio idioma.
Segundo, las estadísticas que recogen los datos no tienen perspectiva de género. Por consiguiente, las políticas públicas que surjan a partir de dichas estadísticas también ignorarán la realidad de mujeres en el país, sobre todo en zonas rurales o indígenas. No importa lo que digan las cifras, la brecha digital aún existe. “Las estadísticas solo miden que exista conexión en los hogares”, dijo Lulú Barrera de Luchadoras en el panel de presentación, “pero si una mujer vive violencia en su casa y el único celular para conectarse es del esposo que la maltrata, no puede entrar a internet para encontrar solución. Entonces tenemos un problema.”
Para Paulina Gutiérrez de Artículo 19, en comunidades tales como Tabasco y Chiapas «tener un dispositivo o tener acceso a una herramienta tecnológica con conectividad no significa que haya un acceso sustancial”. Si la desigualdad es estructural, poco podrá cambiar.
Por todo lo anterior, no podemos decir que la revolución de las tecnologías de información y comunicación está transformando la vida de la mayor parte de las mujeres. Las soluciones también tienen que ser amplias, y van desde combatir la violencia de género (en línea y fuera de línea) hasta redefinir los propios estereotipos de género que nos codifican socialmente.
Las mujeres tenemos menos acceso por muchas razones. Estas van desde los estereotipos machistas del tipo “las damitas no deben usar internet” hasta la falta de tiempo; las mujeres tienen carga triple de trabajo, el doméstico, el relacionado con los hijos y el trabajo laboral profesional. La autocensura que proviene de la violencia de género en línea también es un problema: a las mujeres disidentes, que decidimos salirnos de nuestros roles de género y opinar de política o deportes, nos llegan amenazas de muerte y violación por expresarnos. Por otro lado, la brecha salarial de género disminuye la capacidad de las mujeres para pagar acceso a internet, sin mencionar la falta de conocimiento o las pocas mujeres que hay en el campo de la tecnología en México: en el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) solo el 22% eran mujeres en el 2012. Se considera “una cosa para chicos”.
La brecha digital de género no va a cerrarse mientras la sigamos abordando en casillas separadas denominadas «fuera de línea» y «en línea», sino que requiere un progreso en varios frentes a la vez. Con esto en mente proponemos cinco cosas: 1) evaluar y reformar México Conectado –el programa para ampliar la conectividad en México- desde una perspectiva de género; 2) terminar con la violencia de género en plataformas digitales; 3) hacer énfasis en la construcción y modernización de la infraestructura de internet y habilitar legalmente el uso de redes comunitarias; 4) priorizar la educación digital en todas las escuelas y comunidades; 5) crear programas educativos para que más mujeres participen en tecnología.
La igualdad digital es fundamental para realizar los importantes beneficios potenciales que internet puede aportar a las mujeres, sus comunidades y la economía en general. Esperemos esta investigación sea un primer paso para medirla y tomar cartas en el asunto.
Cómo el gobierno de Chile ha dado rienda suelta a sus policías
El escándalo
La Operación Huracán se detiene en razón de un peritaje encargado por la Fiscalía, el cual arrojó que dichos mensajes fueron introducidos en los celulares de los imputados con posterioridad a la incautación de sus equipos, es decir, después de haber presentado esos mensajes como antecedentes para perseguir. En otras palabras, se trata de un montaje policial de la mayor gravedad, que levanta aún más dudas sobre el actuar de Carabineros en la región, y de las excesivas facultades y el poco control con los que se le permite operar a las policías.
Cuesta explicar las horas que dedicamos en Derechos Digitales a especular sobre cuál sofisticado mecanismo había utilizado la inteligencia de Carabineros para interceptar la comunicación entre los comuneros. Y es que los mensajes de WhatsApp, y Telegram bajo ciertas circunstancias, cuentan con tecnología de cifrado de punto a punto. Por tanto, no son accesibles ni siquiera por las empresas de telecomunicaciones ni las de mensajería, menos aún por un tercero.
Sin embargo, resulta que no se trató de un sofisticado software de vigilancia, sino que la supuesta evidencia consistiría en archivos .txt, los que no tienen relación con el formato utilizado por los servicios de mensajería para sus respaldos de conversaciones, y que estaban localizados en carpetas distintas a las utilizadas por las aplicaciones. Aun peor, como muestran los peritajes, estos archivos fueron introducidos después de que los equipos fueron requisados por carabineros.
Para colmo, y como lo habían anunciado los familiares de los imputados, muchos de los celulares ni siquiera tenían instaladas las aplicaciones de mensajería. No podría haber sido de otra forma, luego de haberse destapado que el experto de Carabineros no parecía el genio criptógrafo que imaginábamos.
Las policías y el principio de no deliberación
Uno de los principios que inspiran el sistema normativo chileno es el de no deliberación de las policías. Esto implica que la policía no es un interviniente en el proceso penal, sino un órgano auxiliar de Fiscalía. En otras palabras, la investigación está a cargo de Fiscalía, y las policías solo están encargadas de realizar las diligencias que ésta les encargue.
Sin embargo, el uso impropio de la Ley 19.974 Sobre el sistema de inteligencia del Estado ha permitido justamente vulnerar este principio. Seamos claros: no corresponde la utilización de la ley de inteligencia para recabar prueba en un proceso penal. El objetivo de la inteligencia es el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones del Estado, con fines específicos delimitados en la ley. La producción de prueba al interior del proceso penal tiene sus propias reglas, que buscan cautelar el debido proceso del imputado y están reguladas en el Código Procesal Penal.
Parte de la gravedad de este caso, es que Carabineros utilizó la Ley de inteligencia para solicitar directamente a la Corte de Apelaciones la interceptación de comunicaciones de los sospechosos. En otras palabras, a través de esta estratagema, Carabineros pudo operar sin el control de Fiscalía, produciendo antecedentes fraudulentos y luego presentándolos como prueba al interior del proceso penal. Esto es totalmente inaceptable en un Estado de Derecho.
Para colmo, Carabineros no proporcionó información sobre cómo fue obtenida la supuesta prueba, dejando a los acusados en la indefensión, ya que no contaban con los antecedentes necesarios para poder desmentir la veracidad de los antecedentes que se invocaban para acusarlos. Cuando se destapó el montaje, Carabineros mostró su oposición a la investigación del escándalo y se opuso físicamente al allanamiento de sus oficinas, situación que trae un amargo recuerdo en un país donde la falta de obediencia de las fuerzas armadas al poder civil es más bien reciente.
¿Quién vigila a los vigilantes?
Si bien es evidente que Carabineros debe asumir responsabilidad por sus actos, y corresponde que el general Villalobos presente su renuncia, lo cierto es que el problema no termina ahí. Lo que realmente está detrás de esto es un gobierno que ha decidido sistemáticamente apoyar el actuar de Carabineros en desmedro de su necesaria subordinación al poder civil. El hecho de que el Ministerio del Interior se haya opuesto al cierre de la investigación en la Operación Huracán (fuera de plazo, por lo demás) y que el subsecretario Aleuy no haya esperado los resultados del proceso para viajar a Argentina a desbaratar un supuesto tráfico de armas que nunca existió, dan cuenta de aquello.
El subsecretario Aleuy también jugó un rol en otra iniciativa que buscaba otorgarle facultades desproporcionadas a carabineros en desmedro de Fiscalía: el Decreto Espía. Como anunciamos en su momento, el decreto buscaba entregar acceso a nuestros metadatos a las policías sin necesariamente contar con una orden judicial. Fuentes periodísticas muestran que esto incluso significó la ausencia de Fiscalía en la mesa técnica que redactó el polémico decreto. El contundente fallo de Contraloría que detuvo la aprobación del Decreto Espía hizo eco de estos temores, al señalar que el decreto utilizaba referencias genéricas tales como «toda otra institución» o «autoridad» a referirse a las entidades que tendrían acceso a esta base de metadatos, posiblemente incluyendo así a Carabineros.
Ante esto, corresponde que la Subsecretaría del Interior asuma la responsabilidad política de intentar conseguir arrestos en el conflicto mapuche sin consideración a las debidas garantías del proceso penal; así como de intentar dotar a las policías de facultades incompatibles con el debido proceso.
Como ya dijimos, también la prensa está en deuda con la opinión pública, y le cabe asumir una cuota de responsabilidad. Fuera de contadas excepciones, la prensa nacional se contentó con reproducir la versión de Carabineros, que sostenía que estos mensajes habían sido interceptados por medios técnicos. No existió una debida contrastación de los hechos, ni consulta a expertos en la materia, que podrían haber aportado un sano nivel de escepticismo respecto de la factibilidad técnica de esta versión oficial.
¿Y ahora, qué?
Toda tragedia puede convertirse en una oportunidad. Las revelaciones de la última semana son gravísimas; y como en las comedias en donde el protagonista se mete cada vez más en problemas por tratar de tapar su mentira inicial, lo más probable es que se sigan destapando más antecedentes en los próximos días.
Este escándalo también provee una oportunidad para enmendar los cuerpos jurídicos que, sumados a prácticas cuestionables y al apoyo del gobierno, permiten que estas prácticas vulneratorias ocurran. Es necesario revisar nuestra Ley de inteligencia, a fin de que no pueda ser utilizada por Carabineros para operar sin el debido control de Fiscalía. Es necesario regular la compra de software (malware) de vigilancia por parte del Estado, cuestión pendiente desde la revelación de que la PDI había adquirido software de Hacking Team para obtener acceso a información que no obtendrán a través de una orden judicial. Hay que limitar las hipótesis en donde el Estado pueda incurrir en interceptación de comunicaciones o de equipos respecto de sus ciudadanos, de tal manera que se condiga con estándares internacionales, y se realice conforme a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Por último, es necesario que los órganos judiciales y políticos encargados del control de la operación de los órganos de inteligencia hagan su trabajo, como depositarios de la fe pública en el resguardo de los derechos de la ciudadanía.
En este sentido, los lineamientos de la recién estrenada Política Nacional de Ciberseguridad deben ser utilizados como una hoja de ruta para enmendar nuestro marco jurídico en la materia. Hoy más que nunca requerimos de una aproximación de derechos fundamentales para abordar materias complejas como la vigilancia, la interceptación de comunicaciones, el cifrado y las atribuciones de los órganos de persecución penal. Como Derechos Digitales seguiremos dando la batalla para que la persecución del delito no se transforme en una excusa para pasar por sobre los derechos de las personas.
Comentarios a la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética de Guatemala (2017)
La mugre y la furia: Operación Huracán podría ser un montaje
Esto es gravísimo. El 23 de septiembre, Carabineros de Chile anunció con bombos y platillos el éxito de la Operación Huracán, una acción de inteligencia policial con el fin de esclarecer responsabilidades en dos quemas de camiones forestales ocurridas durante agosto en La Araucanía. Ocho comuneros mapuches fueron detenidos, incriminados por conversaciones de WhatsApp intervenidas por la policía.
Hoy, cuatro meses más tarde y en un giro escandaloso, la fiscalía está iniciando una investigación contra Carabineros por montaje: las pruebas habrían sido falsificadas e implantadas por ellos en los teléfonos celulares de los acusados.
Repito: esto es gravísimo. GRAVÍSIMO. Esclarecer completamente qué demonios pasó acá es fundamental y ningún esfuerzo debe ser escatimado hasta que las responsabilidades hayan sido debidamente identificadas y sancionadas; del orden que sean: penales, por supuesto, pero también políticas. Cualquier cosa menos es un atentado mayor contra uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.
Hay mucho por lo que estar enojados hoy. Todavía más cuando la manera de implantar las pruebas habría sido burda a un extremo irrisorio, mientras en las oficinas de Derechos Digitales nos partíamos la cabeza intentando dilucidar la factibilidad del relato de Carabineros, imaginando complejos estratagemas apoyados de tecnología altamente sofisticada. Nada de eso habría habido aquí. Y como suele suceder, la respuesta más sencilla debe ser la más probable: intervenir los mensajes cifrados de WhatsApp es, si no imposible, muy difícil. Es poco factible que Carabineros cuente con los recursos y las capacidades de efectuar una acción de este tipo.
Evidentemente, las preguntas que surgen de este caso son múltiples: si se comprueba que se trató de un montaje, ¿es este un hecho aislado? ¿Es una práctica común? ¿Ha habido otros casos similares? Y la pregunta del millón: ¿cuáles son efectivamente las capacidades técnicas de vigilancia con las que cuentan las policías y otras instituciones estatales en Chile? ¿Cómo se usan? ¿Cuántas veces se han usado? ¿Con qué fines? ¿En cuántos casos han sido determinantes? ¿Cuál es la naturaleza de esos casos? ¿Cómo se fiscaliza el uso de esas herramientas?
Y ya que estamos hablando de preguntas, no puedo pasar por alto la responsabilidad de la prensa, que en muchos casos actuó como interlocutor pasivo de un relato, a lo menos, sospechoso. Evidentemente, los periodistas no están obligados conocer las minucias técnicas detrás de un sistema de cifrado, pero es sorprendente la falta de curiosidad y sana desconfianza con la cual aceptaron la versión oficial de la historia y omitieron el acto fundacional del periodismo: preguntar.
Si se hubiesen acercado a los expertos, se habrían enterado de que la hazaña narrada por Carabineros era altamente compleja y que era necesario saber más. De cualquier manera, una gran historia: si Carabineros dice la verdad, entonces poseen técnicas y tecnología que desconocemos y sobre lo cual es importantísimo despejar dudas. En caso contrario, es un montaje. Pero las preguntas no se hicieron y los supuestos mensajes fueron incluso publicados. Lo mínimo es que los editores responsables entreguen también las explicaciones y las disculpas pertinentes.
En el escenario actual, donde poco y nada sabemos de las capacidades del Estado para vigilar, conocer, indagar y dar respuestas es imperativo. La prensa tiene un rol importantísimo que cumplir en esta tarea y, hasta ahora, está en deuda con la sociedad.
Por cuarta vez: esto es gravísimo y es necesario llegar al fondo. Tan grave es, que nos entrega una oportunidad única para revisar, reformar y generar mayores instancias de control del modelo de funcionamiento de los servicios de inteligencia en Chile. Esto es necesario y urgente. El momento es ahora. No lo desperdiciemos.
Tecnologías para la privacidad y la libertad de expresión: reglas sobre anonimato y cifrado
Chile en el contexto latinoamericano
WPA2 recomendaciones de siempre para nuevas vulnerabilidades
Hace unos días fue anunciada una vulnerabilidad que afecta a todas las redes Wi-Fi modernas que utilizan el protocolo WPA2 para proteger la señal con contraseña. El ataque, denominado «Key Reinstallation Attacks» (KRACKS), es el resultado de una investigación académica enviada a revisión a mediados de mayo y hecha pública hace un par de semanas. Utilizando esta vulnerabilidad, un atacante que esté dentro del rango de la señal Wi-Fi podría obtener el contenido de nuestra navegación: mensajes, imágenes y contraseñas entre otro tipo de datos privados que circulan en la red Wi-Fi mientras utilizamos Internet. Además, dependiendo de la configuración de la red, el atacante también podría engañarnos haciéndonos ingresar datos privados en versiones de sitios que no corresponden a los oficiales u obligándonos a descargar algún tipo de virus o aplicación que no deseamos en el dispositivo. ¿Qué se puede hacer frente a esto?
Esta es una vulnerabilidad que existe en WPA2 como tecnología en sí misma, por lo tanto todos los dispositivos y sistemas operativos que utilizan WPA2 para conectarse a redes inalámbricas pueden verse afectados, incluyendo computadores con Windows, Linux o MacOS, celulares iPhone o Android e incluso radios, televisores o aspiradoras «inteligentes». Muchas de las empresas detrás de estos productos ya han publicado actualizaciones de seguridad que se hacen cargo de este problema, por lo tanto la recomendación principal (y permanente) es mantener actualizadas las aplicaciones y sistemas operativos de nuestros dispositivos para evitar de esta manera permanecer expuestos al ataque. En el caso de los dispositivos que ya no tengan soporte por parte del fabricante y que por tanto no puedan ser actualizados, no hay una recomendación clara: deben evaluar si el dispositivo puede conectarse a Internet de otra manera (cableado o por plan de datos de compañías de telefonía móvil), si es realmente necesario que el dispositivo esté conectado a Internet o, por último, utilizar el dispositivo asumiendo que el canal de comunicación (Wi-Fi en este caso) no es confiable y aplicar otras medidas de protección para el contenido, tales como VPN.
¿Cómo funciona el ataque?
Cuando un dispositivo intenta conectarse a una red inalámbrica se realiza un procedimiento llamado «4-way handshake», que es como un saludo doble entre el dispositivo y el punto de acceso o router con el objetivo de verificar que se posee la clave correcta para ingresar a la red y luego entregar una llave de cifrado que protege el contenido de potenciales observadores no deseados. Pues bien, los investigadores descubrieron una manera de engañar al punto de acceso y hacerle creer que el saludo doble nunca se completó, forzándolo a reenviar la llave de cifrado múltiples veces y eventualmente derivar ciertos aspectos criptográficos de la comunicación. Esto permite fácilmente llegar a descifrar el contenido y en algunos casos manipular información, permitiendo inyectar tráfico de red falso para la instalación forzada de ransomware u otro tipo de aplicaciones no deseadas. En sí, este método no permite obtener la clave con la que se accede a la red Wi-Fi, y requiere que el atacante esté dentro del rango que cubre el punto de acceso inalámbrico.
Posibles dudas que aún tengas:
¿Si navego por HTTPS, mi información sigue estando expuesta?
El protocolo HTTPS va a cifrar todo el contenido que se intercambie entre tu navegador y el servidor del sitio web que estás visitando. Lamentablemente esta vulnerabilidad permite que el atacante te fuerce a utilizar HTTP, la versión sin cifrado de HTTPS, dejando expuesto el contenido de tus comunicaciones nuevamente. Existen algunos sitios que solo permiten la navegación a través de HTTPS por lo que simplemente no funcionanrían si fueses victima de este ataque. Por último existe una extensión para Chrome, Firefox y Opera llamada HTTPS Everywhere que protege la navegación forzando el uso de HTTPS.
¿De qué manera me protege el uso de VPN?
Las VPN (Red privada virtual) son una manera de cifrar todo el contenido que viaja desde y hacia Internet en tu dispositivo. Funcionan estableciendo un canal cifrado entre la organización que te ofrece el servicio VPN y tu dispositivo, canal que funciona por encima de la conexión a Internet que estés usando, lo que previene que nadie en el medio pueda ver qué o con quién te estás comunicando, incluyendo a posible atacantes de esta vulnerabilidad pero también incluyendo al ISP que te da acceso a Internet, lo que permite brindar mayor privacidad a tus comunicaciones. Existen numerosas empresas que ofrecen este servicio por un pago mensual y algunas que lo ofrecen de manera gratuita limitando algunas características de uso. Si quieres saber más visita esta página de la EFF.
La participación en la elaboración de la Política Nacional De Ciberseguridad (2017)
Análisis del impacto que tuvo la participación de los distintos actores en la elaboración de la Política Nacional de Ciberseguridad en Chile.
Cuando la tecnología nos amenaza
Esta última semana la prensa fue invadida por fotos de robots asesinos y titulares sobre el sistema de inteligencia artificial (IA) que debió desactivar Facebook, luego de que creara su propio lenguaje. Esta conjunción entre imagen y encabezado sugiere el terror que supone el hecho de que las inteligencias artificiales se salgan de control, levantándose contra la humanidad, intentando dominarla y destruirla. Sucedió en Terminator y en Wall-e; es posible en nuestras mentes asustadas.
La realidad detrás de esta noticia es, simplemente, que dos inteligencias artificiales se enviaban mensajes tomando palabras y turnándose en responder. Palabras al azar sin más sentido, solo recibir y responder; los pobres Alice y Bob ni se enteraron del problema. No estamos frente a mentes pensantes autónomas ni cerca de eso. Todavía falta mucho trabajo e investigación para que que una IA pueda tomar decisiones razonadas a nivel humano. Recién podemos lograr que analicen, seleccionen o aprendan una cantidad incontable de patrones, que jueguen al ajedrez o seleccionen material en Marte, pero eso no equivale a pensar por cuenta propia, solo nos lleva a entender que si ponemos mucha información en un programa de IA, este responderá ante estímulos o siguiendo el código de su programa o, con suerte, dará respuestas aleatorias.
Un buen ejemplo de esto es Cleverbot y su capacidad de aprender de las conversaciones que va teniendo con quienes se animan a escribirle, entrando en el interesante mundo del machine learning en vivo y en directo. Pero si queremos ir hasta los actuales reyes de la IA debemos entrar al traductor de Google y maravillarnos con las mejoras que se generan a través de este mismo aprendizaje, ante la interacción de millones de usuarios de una multiplicidad de idiomas alrededor del globo.
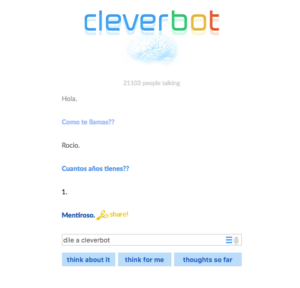
¿Acaso el sistema detenido por Facebook es un caso más de noticias falsas? Sí y no. Estas noticias solo se encargan de abrir nuestra imaginación y recordarnos lo que nos ha enseñado la ciencia ficción, base y motor de la creación científica, de la misma internet y de otros inventos e ideas geniales: “si puedes imaginarlo, puede llegar a existir”. Solo pensemos en la película Her, casi tan real como una nueva actualización de nuestros computadoras y dispositivos: la ideal asistente personal virtual que, como ha analizado y creado todas las conexiones posibles con los datos del protagonista, sabe perfectamente lo que necesita y cómo complacerlo.
Lo cierto es que no estamos ante robots asesinos acechándonos. No podemos pensar que las tecnologías son nuestros enemigos próximos y latentes. El problema con la tecnología es su utilización simplista para dar solución a problemas sociales: no todo puede solucionarse con tecnología. La delincuencia no se acaba con llenar de cámaras o drones (y menos empezar a programar robocops para apoyar a las policías mundiales).
El uso indiscriminado de cámaras y drones no soluciona de raíz el problema de la delincuencia, solo genera una falsa sensación de seguridad. Además ¿quién controla lo que se está grabando? ¿Dónde queda esa información y con quién se comparte? ¿Realmente deseamos que sepan dónde estamos en cada momento y a cada instante? Decir “no tengo nada que esconder” no es una respuesta válida cuando se vulneran nuestros derechos.
Tampoco podemos aceptar el uso desmedido de algoritmos para asuntos policiales; si tenemos un programa que nos ayuda a predecir delitos (ya que aprendió de los datos entregados sobre criminalidad), identificando a cierto tipo de personas como posibles criminales por su color de piel o vestimenta o ciertas zonas como focos de delincuencia, solo aumenta la discriminación y hace que se asignen mayores recursos en la seguridad o represión de ciertos sectores, formando guetos. Lo único que logra este tipo de políticas de seguridad es una exacerbada y desmedida generalización de acontecimientos delictuales y con ello seguir criminalizando a ciertas personas. Un buen ejemplo son los algoritmos policiales usados en Estados Unidos, que finalmente solo llevan más policías a lugares pobres, asumiendo por algunos datos que ahí se generará el próximo delito, provocando enfrentamientos que no sucederían si no se usaran estas tecnologías algorítmicas tan al pie de la letra.