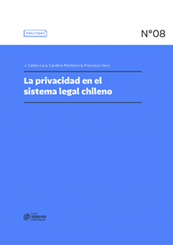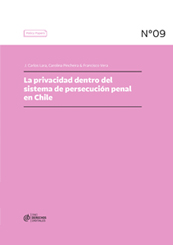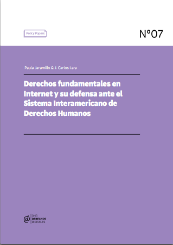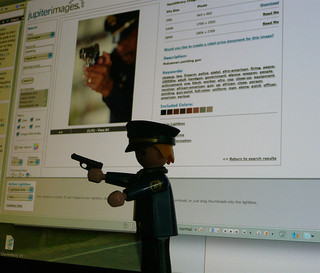En el año 2006, el Comité de Ministros del Consejo de Europa determinó marcar el 28 de enero de cada año, con el propósito de difundir los derechos que tiene toda persona sobre el uso que se da a sus datos personales y las responsabilidades que conlleva un manejo adecuado de estos. Se eligió ese día para coincidir con la fecha en que se dispuso la firma del Convenio Nº 108 para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, en 1981.
Mucho ha cambiado el mundo desde entonces y una parte importante de nuestra vida actual tiene lugar en la red, donde vamos dejando un rastro de información sobre todo lo que hacemos, dónde y con quién. Datos valiosos para aquellos dedicados a la vigilancia estatal y privada. Es por ello que creemos necesario dedicarle un segundo a revisar el estado de los objetivos trazados en la sede europea, a la luz de los cambios introducidos por la masificación de Internet.
En los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado la presión sobre una adecuada protección a los datos personales y el legítimo derecho a la privacidad. Un área en la que esto se manifiesta de forma más patente es la persecución penal, más específicamente en las llamadas “medidas intrusivas”, aquellas que permiten romper el ámbito de protección legal a la vida privada en el marco de una investigación criminal.
Derechos Digitales ha estado investigando en esta línea, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, a fin de determinar si estas medidas existen en un marco legal de afectación de derechos equilibrado, y particularmente en relación al uso de Internet y las nuevas tecnologías.
De nuestros primeros informes en la materia, hemos concluido que si bien nuestros sistemas procesales contemplan protección para la privacidad (y en algunos casos también para los datos personales de forma expresa) desgraciadamente no están suficientemente preparados para enfrentar los complejos desafíos que plantea el avance de las tecnologías digitales, muchas veces haciendo extensivas las reglas del mundo analógico, pero sin considerar sus particularidades.
Así, en el caso de Chile, los correos electrónicos han sido asimilados al correo postal tradicional para efectos de su incautación, generando distorsiones preocupantes, como que dicha medida sea aplicada sobre los servidores o los equipos completos, bajo escasos resguardos procedimentales o en desproporción respecto de la demás información contenida en ellos.
En ocasiones, este método implica no sólo afectar la privacidad y los datos personales del sujeto investigado, sino las libertades que ostentan otros individuos distintos a él y, de paso, vulnerar el principio del debido proceso y la presunción de inocencia. Así ocurre en el caso de la recolección de metadatos.
Desgraciadamente la tendencia legislativa en Chile y la región parece ir exactamente en la dirección contraria al interés de sus ciudadanos: dotar al Estado de más herramientas de control y vigilancia, en desmedro de la protección de los derechos humanos, también ejercidos en Internet.
En el caso chileno disponemos de una norma en el marco del proceso penal que permite la retención de datos tanto sobre comunicaciones telefónicas como electrónicas (direcciones IP), y existe también un anteproyecto de modificación a la ley de datos personales, cuyo texto definitivo aún no ha sido ingresado a tramitación parlamentaria, por lo que urge seguirlo atentamente, para determinar cómo podría afectar la privacidad.
Pareciera ser que aún falta bastante por hacer para poder celebrar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales como es debido. Por ahora solo nos queda esperar que el trabajo arduo que se está desarrollando en esta área fortalezca el ejercicio de este derecho en un futuro próximo.