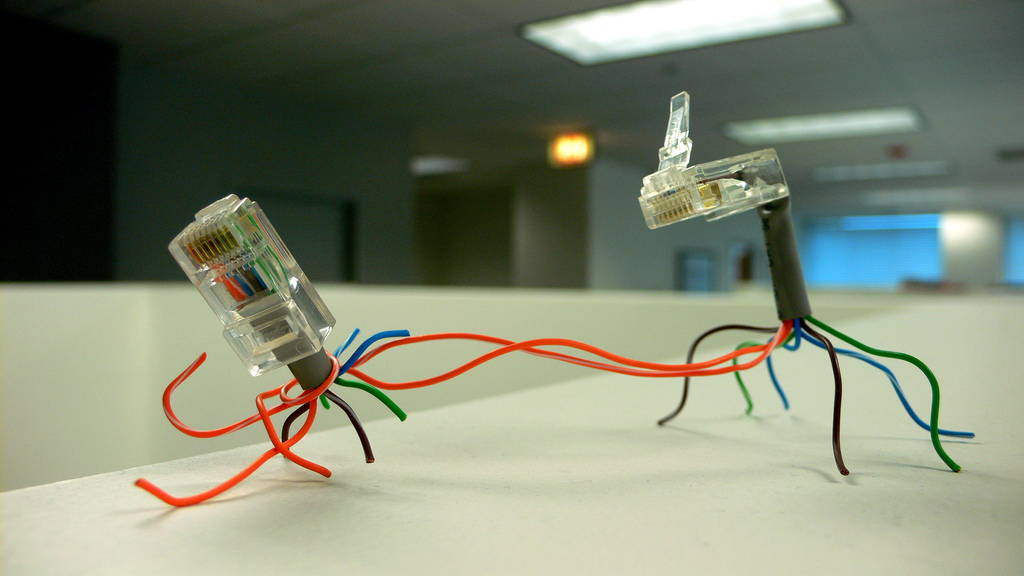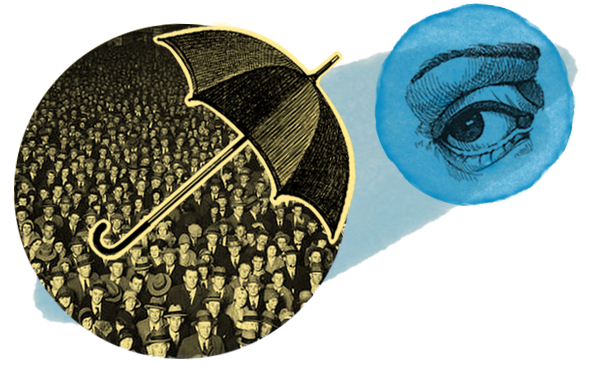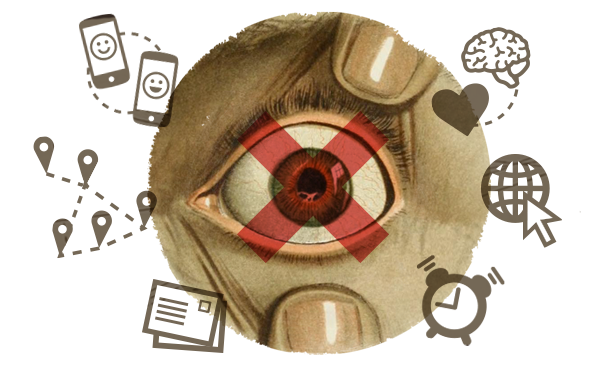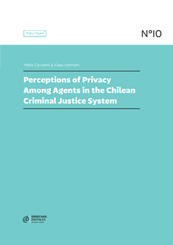¿Compró tu gobierno tecnología para espíar a sus ciudadanos? ¿Qué agencias estatales adquirieron los productos de Hacking Team? ¿Cuánto gastaron? ¿Están vigilando a activistas y disidentes políticos?
Temática: Privacidad
Cómo la paranoia y la ignorancia producen proyectos de ley lesivos para ti e internet
En el marco de la semana de la Ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos (llevada a cabo en México con opacidad y poca participación de la sociedad civil) el senador mexicano Omar Fayad presentó la iniciativa de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.
Para el senador y su partido, internet es un terreno inhóspito y peligroso, un “campo fértil para la delincuencia, que ha encontrado nuevas formas para consumar delitos a través de medios electrónicos.” Bajo este pretexto, su ánimo es en favor de la censura y en contra de la privacidad. Todo con el fin de “protegernos.”
La iniciativa presenta dos problemas principales. Primero, limita el derecho a la privacidad en internet al obligar la retención de datos y facultar a una nueva unidad de la Policía Federal para que “vigile nuestras comunicaciones” [artículo 6, II] y opere “códigos maliciosos” para protegernos. Segundo, pone en riesgo la libertad de expresión en internet porque regula el acoso y la llamada “porno-venganza” de manera excesivamente amplia, además de establecer un régimen de responsabilidad penal para los administradores de sitios de internet.
Pensar en otorgar más facultades de vigilancia es peligroso en un país donde la policía mata a civiles y el gobierno espía a opositores y periodistas. La tendencia debería ser justamente la contraria. La iniciativa faculta a una nueva unidad especializada de la Policía Federal para que “operen laboratorios de códigos maliciosos, electrónica forense y nuevas tecnologías” e intentar así prevenir la comisión de delitos informáticos [Artículo 9, fracción II]. Si bien se castiga con dos a seis años de prisión a quien “utilice armas informáticas o códigos maliciosos”, al parecer, estas sanciones no aplican a las autoridades [Artículo 18].
Por si fuera poco, se reafirman los problemáticos artículos 189 y 190 de la Ley Telecom, extendiendo las obligaciones de retención de datos a proveedores de servicios de internet y no solo a compañías de telecomunicaciones [Artículos 11 y 12].
Por otro, lado se pretende regular dos importantes temas en la agenda de género: el acoso y la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento. Pero sin una perspectiva de género adecuada, la iniciativa toma una postura a favor de la censura en internet.
En primer lugar, el proyecto contempla penas de entre seis meses a dos años de prisión a quien, a través de medios informáticos, “acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada y sistemática”. Pero estas categorías son tan amplias que básicamente pueden incluir cualquier tipo de crítica realizada, por ejemplo, a funcionarios o personajes públicos.
En el caso de la “divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento” en el artículo 38 se sanciona con entre seis y quince años de prisión a quien, sin consentimiento de la persona afectada, “difunda, publique, copie, reproduzca, comparta o exhiba” imágenes, audio o videos de contenido sexual o erótico. El problema es que la misma pena se quiere aplicar a los administradores de sitios de Internet que no bajen estas imágenes de manera inmediata a solicitud de la persona afectada.
Además de lo poco plausible de este mecanismo (que explique el Senador cómo va a meter a Mark Zuckerberg a la cárcel cuando se publiquen fotografías íntimas en Facebook), lo que se genera es un sistema de monitoreo privado por parte de las empresas y proveedores de servicios de internet, con el riesgo de terminar dando de baja más imágenes de las que deberían, ante las dudas y buscando no ir a la cárcel o pagar grandes multas.
Una iniciativa así debe al menos discutirse públicamente para evitar que la libertad en internet se restrinja de manera desproporcionada, con la justificación de un discurso paranoico.
La dudosa legalidad del espionaje electrónico en Panamá
Aunque han pasado meses desde la revelación inicial, continúan llegando informaciones sobre los oscuros negocios de Hacking Team, una empresa de “seguridad” que se dedica a vender software de espionaje de dudosa legalidad. En América Latina, frente a cierta debilidad institucional en nuestros países, las implicaciones de la compra y venta de dicho software por parte de distintos organismos de gobierno son especialmente interesantes.
Panamá no es la excepción. Al igual que en el resto de países de la región, hay escasa regulación para la adquisición y operación de estas particulares tecnologías, con posibles consecuencias en términos de derechos humanos para los ciudadanos.
Así, por ejemplo, la Oficina de Seguridad de la Presidencia de Panamá gastó más de 750 mil dólares para ejercer actividades de espionaje a 40 personas específicas en el año 2011. Como en buena parte de los negocios de Hacking Team, las negociaciones se hicieron través de una empresa intermediaria: Robotec Colombia.
Según los correos filtrados, el entonces presidente, Ricardo Martinelli, estaba al tanto de las negociaciones: el 14 de julio de 2011, el representante de Robotec Colombia se comunicó con su secretario privado. Si bien Martinelli no estaba presente, según los correos sí estaba al teléfono durante el tiempo completo.
Legalmente, la interceptación de comunicaciones se regula en el Código Procesal Penal siempre que ésta sea hecha en el marco de un proceso judicial, sea ordenada por el juez en una resolución fundada. Sin embargo, al hablar del software de espionaje de Hacking Team, ¿realmente nos referimos a la simple intervención de comunicaciones privadas? ¿Se utiliza únicamente dentro del marco de procesos judiciales? ¿Qué controles existen para impedir el abuso por parte de quienes operan la tecnología? Si los programas Da Vinci y Galileo (nombres con los que también se conocen los software de espionaje de Hacking Team) infectan los dispositivos de la persona atacada obteniendo acceso al micrófono, cámara y teclado para registrar imágenes, audio o cualquier otra actividad sin conocimiento de la misma, la respuesta parece ser negativa. No se trata de una mera intervención: es mucho más intrusivo.
Fuera de los supuestos en que se utiliza para juicios, la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia otorga a este último competencias plenas a nivel nacional en materia de inteligencia y contrainteligencia. Según ella, la Secretaría Nacional de Inteligencia, que forma parte de este sistema, puede “recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional, con el fin de producir inteligencia.” Sin embargo, no se dice nada específico sobre el software de espionaje que da la posibilidad a espiar masivamente a la ciudadanía. A falta de regulación específica, se abre la puerta a abusos, arbitrariedades y pocos contrapesos.
Sin embargo, hay esperanza. A diferencia de lo que ocurre en el resto de la región, los organismos panameños han mostrado interés en perseguir este tipo de conductas. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia presentó una querella en contra del ex presidente Martinelli por las supuestas intervenciones telefónicas a políticos, empresarios y comunicadores sociales durante su mandato.
Independientemente del resultado, esto se convierte en una vía ejemplar para la región. La presión de la sociedad civil y el pleno cumplimiento de las funciones de control en los Estados, permitirán ir dejando atrás el auxilio de las tecnologías en la reproducción de las más despreciables prácticas de vigilancia por parte de entidades estatales. En plena era dorada de la vigilancia, con Estados y privados como aliados comerciales en el uso de internet para la vigilancia, esa acción es más necesaria que nunca.
La acumulación compulsiva de datos personales en América Latina
La semana pasada, la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos admitió el robo de 5,6 millones de huellas digitales, producto de un ciberataque. Esto significa que, por el resto de sus vidas, millones de empleados del gobierno estadounidense tendrán que vivir sabiendo que alguien tiene copia de sus huellas digitales, con consecuencias todavía desconocidas.
La preocupante tendencia a recolectar compulsivamente datos biométricos no es exclusiva de Estados Unidos. En América Latina, varios son los gobiernos que se han empeñado en crear y mantener bases de datos sobre sus ciudadanos cada vez mayores, con el fin de mejorar la prestación de servicios públicos y, principalmente, facilitar los procedimientos de investigación y condena criminal.
El caso paradigmático es el argentino, que desde el año 2011 cuenta con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), el cual permite individualizar a todos los ciudadanos a través de un software, mediante un convenio con el Registro Nacional de Personas. Con esta herramienta se procesan tanto las fotografías como las huellas dactilares, apoyando así la investigación científica como a la prevención delictual.
Además, en Argentina es requisito presentar el documento nacional de identidad para solicitar la tarjeta de transporte público en Buenos Aires (SUBE), quedando vinculada de forma personal a su usuario y, con ello, individualizados todos sus movimientos por la ciudad. De igual forma, existe un proyecto de ley que busca crear un registro de ADN, despertando importantes cuestionamientos jurídicos, de seguridad y de derechos humanos.
Por su parte, el 27 de julio el gobierno peruano promulgó el Decreto Legislativo 1182, también conocido como Ley Stalker, que faculta a la policía a geolocalizar al sospechoso de un ilícito sin necesidad de una orden judicial, otorgándoles 72 horas para validar la acción en tribunales. Además, la ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a almacenar los registros, duración, frecuencia y demás datos de las llamadas telefónicas y navegación por internet de todo Perú, para que pueda ser consultadas en cualquier momento.
Mientras tanto, Paraguay aprobó la implementación de un ticket electrónico para el cobro del pasaje, tarjetas que también serán nominales e intransferibles, similares a las argentinas: cada tarjeta llevará el nombre del usuario y permitirá conocer los destinos de cada pasajero, datos que serán entregados al Poder Judicial en caso de solicitarlos en virtud de una investigación criminal. Cabe mencionar también al fallido proyecto Pyrawebs, que buscaba obligar a los prestadores de servicio de internet a conservar los datos de tráfico de sus usuarios, haciéndolos accesibles al poder judicial.
Aparte de suprimir el derecho a la presunción de inocencia, la recolección masiva de datos personales presenta dos grandes peligros potenciales: el primero – tal como ocurrió en Estados Unidos- es que la base de datos sea robada. En el año 2014, el Registro Civil chileno informó de la copia irregular de 50.481.298 registros relativos a documentación de cédula de identidad y pasaporte de todos sus habitantes; todavía no hay ningún indicio de quién estuvo tras el robo.
El segundo peligro dice relación con el uso que puede hacerse de estos datos para perfilar, por ejemplo, a opositores políticos. Esto, puesto que el análisis que puede hacerse a partir de los datos y metadatos – datos anexos que describen o se refieren a otros, como lo sería la frecuencia de utilización de un bus en particular o la duración de las llamadas telefónicas- es tan poderoso, que pueden predecirse con exactitud hábitos, relaciones sociales, preferencias privadas e identidad del usuario.
Es por ello que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe que expone como la recolección de datos ha interferido en los derechos a la libertad de expresión y privacidad. La seguridad es un bien público relevante y en el cual todos estamos de acuerdo en que debe ser debidamente resguardado, pero también es necesario analizar la proporcionalidad de las medidas que se están adoptando para su tutela.
Cualquier afectación a derechos fundamentales debe ser sometida a un test de legalidad, necesidad y proporcionalidad, concentrándose el problema en estos últimos dos. El registro y análisis de datos de toda la población escapa a estos parámetros. Identificar a la población completa y saber donde están, con quien están y con cuanta frecuencia visitan una determinada parte de la ciudad –entre muchos otros datos que pueden ser deducidos- no puede ser justificado. La renuncia a la privacidad no debiese ser exigida.
Del vacío legal a la sobrerregulación
El uso civil de aeronaves no tripuladas, también conocidos como drones, representa una serie de desafíos regulatorios. Por un lado, la baja de precio que han experimentado durante los últimos años ha hecho que cada vez más personas tengan acceso a ellos. Hoy es posible adquirir un dron por 50 dólares, y es probable que en el futuro sean un objeto de uso común. Por otro lado, estas naves representa un potencial peligro para la seguridad de las personas, pero también para el ejercicio de sus derechos fundamentales, en particular en la protección de su vida privada.
Hasta hace poco, el panorama latinoamericano era de vacío legal. La mayoría de los países no habían regulado el uso civil de los drones y si lo habían hecho, dicha legislación sólo se hacía cargo de que los drones no fuesen un peligro para la seguridad de las personas y la actividad aeronáutica.
Este panorama ha cambiado el presente año, ya que muchos países han legislado o regulado a través de reglamentos la utilización de aeronaves no tripuladas, en muchos casos haciéndose cargo de la eventual amenaza que éstas representan para la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, muchos de estos cuerpos normativos recientes caen en el otro extremo: sobrerregular el uso de los drones, haciendo áltamente engorrosa y burocrática su utilización, lo que paradójicamente también puede resultar atentatorio a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esto se debe a que los drones son una tecnología generativa, es decir, no tienen un fin determinado, sino que son un sistema abierto que permite tantos usos como la creatividad humana permite. Un dron puede ser utilizado por un gobierno para espiar ilegalmente a la población y para portar armas de guerra, pero también para construir puentes, para fines artísticos y para fiscalizar la violencia policial en manifestaciones políticas.
Por lo mismo, resulta problemático que la circular reglamentaria que Colombia estrenó este año exija un proceso detallado de registro y que la única excepción que cuida el respeto a la libertad de expresión se establezca en favor de “empresas de comunicación masiva” pero no de personas naturales.
En Perú todavía no se dicta legislación al respecto, pero existe un proyecto de ley que, si bien hace mención a la seguridad y privacidad de las personas, también exige un permiso estatal para utilizarlos en cualquier circunstancia y sólo permite un número limitado de usos, obviando la naturaleza generativa de los drones.
Chile también estrenó normativa de drones este año, la que sólo contiene una referencia genérica a la protección de la privacidad de las personas, sin un mecanismo claro que permita hacer efectiva dicha obligación. Un proyecto de ley ingresado recientemente al congreso pretende remediar esta situación. Sin embargo, lo hace obligando a que toda persona que quiera operar un dron equipado con una cámara deba cumplir con una serie de requisitos que resultan excesivos para el uso recreacional de esta tecnología, sancionando penalmente a todo aquel que no cumpla, lo que resulta a todas luces desproporcionado.
Una regulación equilibrada debe velar porque esta tecnología se utilice de forma segura y, al mismo tiempo, tomar los resguardos que impidan que sea utilizada para invadir la privacidad. A su vez, estos resguardos no deben coartar la utilización recreativa, inocua o ciudadana que las personas le puedan dar a los drones.
Un buen ejemplo a seguir es la legislación Argentina, la que regula los drones, pero permite su uso recreativo sin previo registro. A su vez, su organismo de protección de datos personales ha dictado directrices que orientan qué usos de los drones resultan atentatorios a la privacidad de los ciudadanos y cuenta con las atribuciones necesarias para sancionar a quienes infrinjan dichas obligaciones.
La era dorada de la vigilancia
Hacking Team es una empresa italiana conocida por el desarrollo y venta de soluciones tecnológicas de vigilancia. Desde hace muchos años que sus prácticas comerciales siembran sospechas, dada su vinculación comercial con gobiernos dudosamente democráticos y fuertemente represivos. Así, desde 2012 que se documentaba la utilización del “Sistema de Control Remoto” (Remote Control System, conocido como Phantom o Galileo), software estrella de la compañía, para vigilar e intimidar a disidentes políticos en Egipto, Omán, Marruecos, entre otras regiones del mundo, siendo considerado uno de los “enemigos de internet” por parte de Reporteros sin Fronteras en 2012.
Phantom es un software que permite, a través de su intrusión en el equipo espiado (lo que se conoce como un malware), el registro y almacenamiento de correos electrónicos, mensajería instantánea, historial de navegación web, tomar control de la cámara y el micrófono de la víctima. Incluso permite inyectar archivos y evidencia en dispositivos electrónicos.
Paradójicamente, hace algunas semanas Hacking Team fue gravemente hackeado. Más de 400GB de información privada de la empresa italiana fueron publicados en internet, incluyendo correos electrónicos y documentos transparentando los secretos de la empresa, que confirman la venta de software a regímenes autoritarios y con embargo comercial.
La información además ratifica la vinculación de Hacking Team con gobiernos de América Latina. Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá son algunos de los clientes de la empresa. En algunos casos, por parte de agencias de inteligencia, en otras, por la policía. En el caso chileno, se documentó la compra de licencias por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).
[left]Hoy vivimos en la ‘era dorada’ de la vigilancia. Nunca antes en la historia las agencias de persecución criminal tuvieron mejores capacidades que en nuestros días.[/left]
La PDI sostuvo que la tecnología fue adquirida en el marco de un proceso de ‘modernización’ institucional y que solo es utilizada con autorización judicial. Pero la Policía de Investigaciones no necesita de estas tecnologías para cumplir la misión que la ley le adjudica. Y, aún necesitando cierta tecnología para conseguir pruebas en juicio, no cualquier tecnología es válida para cumplir dicho propósito. En este caso, estamos frente a un software con características que exceden con mucho sus facultades y que, además, son de dudosa legalidad: en juicio no podrían ser utilizadas como evidencia si han sido conseguidas sin cumplir con los estrictos estándares establecidos en los procesos criminales.
Hoy vivimos en la ‘era dorada’ de la vigilancia. Nunca antes en la historia las agencias de persecución criminal tuvieron mejores capacidades que en nuestros días. Nuestros teléfonos son, en la práctica, instrumentos de geolocalización en tiempo real; buena parte de nuestras vidas y relaciones sociales están almacenadas en algún tipo de ‘log’ o registro de nuestro uso de plataformas, correo electrónico o mensajes de texto, y existen cientos de bases de datos que contienen información respecto de nosotros, nuestras prácticas de consumo, fichas clínicas, de infracciones de tránsito y navegación de internet que, cuando se utilizan conjuntamente, dicen más de nosotros de lo que podríamos imaginar.
Como nunca antes, las agencias de persecución criminal tienen hoy mucha información para poder procesar y actuar preventivamente para combatir el delito. Les basta una orden judicial para poder acceder con prontitud a dichos registros.
No es suficiente ni aceptable la escueta declaración que hizo pública la Policía de Investigaciones respecto del caso. Desde hace más de quince años que cuenta con una brigada para investigar delitos cometidos vía internet, con recursos y personal especializado.
En un estado de derecho se deben explicaciones adicionales, que permitan entender mejor el gasto de recursos públicos en tecnologías altamente abusivas a los derechos de las personas y evaluar, así, si estas medidas son proporcionales y necesarias para los objetivos que se indican. A todas luces, en este caso, no son sino medidas intrusivas, ilegales y dudosamente necesarias.
Las Condes y Lo Barnechea niegan el derecho a la privacidad de sus vecinos
El día de ayer, los alcaldes de las comunas de Lo Barnechea y Las Condes estrenaron un inédito sistema de vigilancia en el sector oriente de Santiago, que consiste en una serie de cámaras acopladas a globos aerostáticos, con las que se pretende combatir de una vez por todas la delincuencia.
Se trata de tecnología israelí utilizada normalmente para el monitoreo fronterizo. Cada globo cuenta con protección antibalas y está equipado con cámaras de alta definición y visión en 360º, capaz de reconocer a una persona en movimiento a más de 1.5 kilómetros de distancia. Gracias a su sistema de visión nocturna, el sistema grabará a los vecinos las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Pese al entusiasmo de los alcaldes, esta es una medida altamente intrusiva para la privacidad de los habitantes de la ciudad y dudosamente legal.
[left]Si bien se entiende la necesidad de enfrentar la delincuencia, en un estado democrático de derecho esto no es, ni debe ser, a cualquier costo. [/left]Si bien se entiende la necesidad de enfrentar la delincuencia, en un estado democrático de derecho esto no es, ni debe ser, a cualquier costo. En particular, cuando se trata de medidas que afectan garantías fundamentales, como el derecho a la vida privada, estas deben ser excepcionales y cumplir con los estándares más altos posibles para asegurar que se trata de una medida necesaria y proporcional.
La medida tomada por los alcaldes de Las Condes y Lo Barnechea está lejos de cumplir con estos requisitos. Entre otras razones, porque se trata de una medida de vigilancia masiva, sin discriminación alguna y sin mayores mecanismos de control para evitar abusos de los operadores del sistema: como nada impide técnicamente que el potente lente de la cámara grabe, almacene y distribuya actividades realizadas en los confines de la propiedad de los vecinos de Las Condes y Lo Barnechea, hay muy pocos elementos de control para verificar que los operadores privados no utilizan estas tecnologías para perfilar, perseguir y crear bases de datos de aquellos que circulamos diariamente por las calles de nuestra ciudad.
En el escenario actual, Chile tiene una de las leyes de protección de datos personales más débiles de América Latina. En este contexto se hace urgente exigir a las autoridades que ejerzan sus facultades dentro de los límites establecidos en la Constitución y la ley.
El combate contra la delincuencia últimamente parece ser la excusa perfecta para la violación de garantías constitucionales. La violación grave de la privacidad es justamente lo contrario a la construcción de una sociedad más segura y menos desigual.
10 años de activismo, incidencia y algunas victorias
Una de las preguntas recurrentes hace diez años, cuando decidimos formar Derechos Digitales, era por qué nos embarcábamos en una aventura que estaba tan lejana a los problemas de derechos humanos más urgentes en América Latina. Particularmente en Chile, los problemas que muchos veían estaban concentrados en áreas más bien ajenas para una organización que pretendía velar por la defensa y el desarrollo de derechos en internet.
¿Por qué no concentrarse en los derechos humanos “tradicionales”? ¿Por qué no en desigualdad, pobreza o acceso a internet? ¿Por qué dedicar esfuerzos y energía en problemas que parecían del futuro, más que presentes y actuales?
De alguna manera, y pensándolo en retrospectiva, el trabajo que hemos hecho en los años sucesivos ha sido tratar de respondernos esas preguntas.
Desde un comienzo planteamos que los debates respecto de los derechos digitales eran problemas de derechos humanos. Que aquello que ocurría en el entorno en línea tenía el mismo efecto que en un entorno sin conexión.
Lo anterior nos puso siempre en una vereda incómoda para algunos sectores, sobre todo para quienes querían ver intereses corporativos ocultos detrás de una agenda de interés público (lo que, lamentablemente, no es poco habitual en nuestra región). Para algunos era impensable la existencia de un grupo de abogados interesados en la mera defensa de un interés difuso y difícil de identificar con un gremio o grupo de presión específico.
Quizás fue la terrible dictadura chilena la que impidió durante muchos años -quizás todavía hoy- poder entender la importancia que tiene para la democracia y el debate público la participación de grupos organizados de defensa de intereses no corporativos y de lo importante que son para fortalecer nuestras democracias. No lo sé con exactitud.
Pero la experiencia nos llevó a entender que la incidencia pública es algo más que el monitoreo y la denuncia, sino que una forma de trabajo estratégico, capaz de levantar problemas y preguntas difíciles, y de persuadir a actores políticos a tener un rol activo en la defensa de los derechos en línea.
Este es un punto particularmente importante: no es el capricho el que conecta el ejercicio de derechos con las nuevas tecnologías, son ellas las que suponen una oportunidad para el desarrollo y, al mismo tiempo, una amenaza más que latente.
Si buena parte de nuestra vida social y cultural la desarrollamos a través de estas tecnologías, entonces la pregunta respecto de cómo su regulación impacta nuestros derechos es cada vez más pertinente. Y la acción por parte de organizaciones sociales, urgente.
Han pasado diez años y es a través de la práctica, la experiencia, las derrotas y también algunas victorias las que han permitido que Derechos Digitales siga cumpliendo un rol activo en la defensa de los derechos en línea en América Latina. Y he aquí la gran paradoja: mientras más trabajo hacemos en esta defensa, nuevas líneas se abren, nuevas oportunidades aparecen y viejos problemas mutan, en formas curiosas.
Hoy, la violación a nuestra privacidad -producto de políticas de vigilancia a nuestras comunicaciones en línea- requiere acciones urgentes. Promover la importancia de la protección de la privacidad, de defender la libertad de expresión y ser capaces de construir un ambiente regulatorio amistoso para los derechos es la única forma de poder disfrutar la internet del futuro como la queremos: abierta, libre y plural; una plataforma para el desarrollo y defensa de nuestros derechos, no una amenaza.
Quizás es así como podemos seguir respondiendo las preguntas urgentes.
Vigilancia estatal y violaciones a los derechos humanos
*Este artículo fue hecho en conjunto con Gisela Pérez de Acha.
El pasado domingo 5 de julio, la empresa italiana Hacking Team sufrió un ataque informático y una enorme cantidad de su información fue públicamente expuesta: 400 GB de documentos fueron publicados en internet, incluyendo intercambio de correos electrónicos con clientes e, incluso, código fuente.
La empresa fabrica un programa de espionaje llamado Remote Control System -conocido también como DaVinci o Galileo- que vende principalmente a gobiernos y entidades estatales de seguridad. Gracias a las facturas y correos revelados, fue posible verificar que seis países de América Latina se encuentran entre sus clientes: Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá.
Según una investigación de Privacy International, Remote Control System es capaz de eludir el cifrado del software de comunicación y registrar llamadas de Skype, correo electrónico, mensajería instantánea, el historial de navegación web y los archivos y fotos del dispositivo, aun si han sido eliminados. Registra cada tecla y botón que ha sido oprimido. Además, puede tomar control de los micrófonos y cámaras del aparato, usándolos para ver y oír a su víctima, y utilizar el sistema GPS para monitorear su ubicación.
Se trata de un sistema altamente intrusivo, que abre la puerta a tremendos abusos y del cual probablemente no sabríamos nada de no ser por esta filtración. Si los estados usan este software sin resguardos mínimos, o si no hay leyes que regulen su uso específico y se vigila a los ciudadanos de manera desproporcionada, estaríamos hablando de serias violaciones a los derechos humanos.
Este tipo de tecnología es tan invasiva, que su adquisición y uso debe sujetarse a los más altos parámetros establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se reconoce que su uso excepcional podría eventualmente ser legítimo, si es necesario para prevenir delitos gravísimos o preservar la seguridad nacional. Pero la mera existencia de leyes que habiliten la interceptación de las comunicaciones no es suficiente; se debe establecer específicamente qué causas puede invocar el Estado para solicitar una intromisión de esta magnitud, siempre debe ser autorizada por un juez y obedecer los principios de necesidad y proporcionalidad.
Del mismo modo, los alcances de estas prácticas deben ser transparentados con mecanismos de fiscalización y control que prevengan y detecten abusos. Dado que se trata de una tecnología difícil de rastrear y fácil de masificar, resulta sencillo y poco riesgoso para los gobiernos hacer mal uso de ella. A la luz del historial de autoritarismo y represión estatal en la región, un estricto control sobre el uso de este y otros mecanismos de espionaje electrónico son necesarios y marcan la diferencia entre una democracia sustantiva y una meramente nominal en los países de América Latina.
Ya hemos sido testigos de cómo estos programas han sido usados para espiar y amedrentar activistas políticos en países de África, América Latina y Medio Oriente. ¿Qué garantías de que este fenómeno no se seguirá extendiendo y se utilice contra periodistas, disidentes y activistas? ¿Dónde están las reglas aplicables a las compañías que producen y comercializan estas tecnologías? ¿Dónde están la transparencia y valores democráticos?
No sabemos si con estos programas se espía a gran parte de la población o tan solo a unos cuantos y, fácilmente, podríamos estar frente a una colusión político-empresarial en contra de los derechos de los ciudadanos. Por ello, como mínimo, los estados deben ser transparentes en el uso y objetivos del programa de vigilancia.