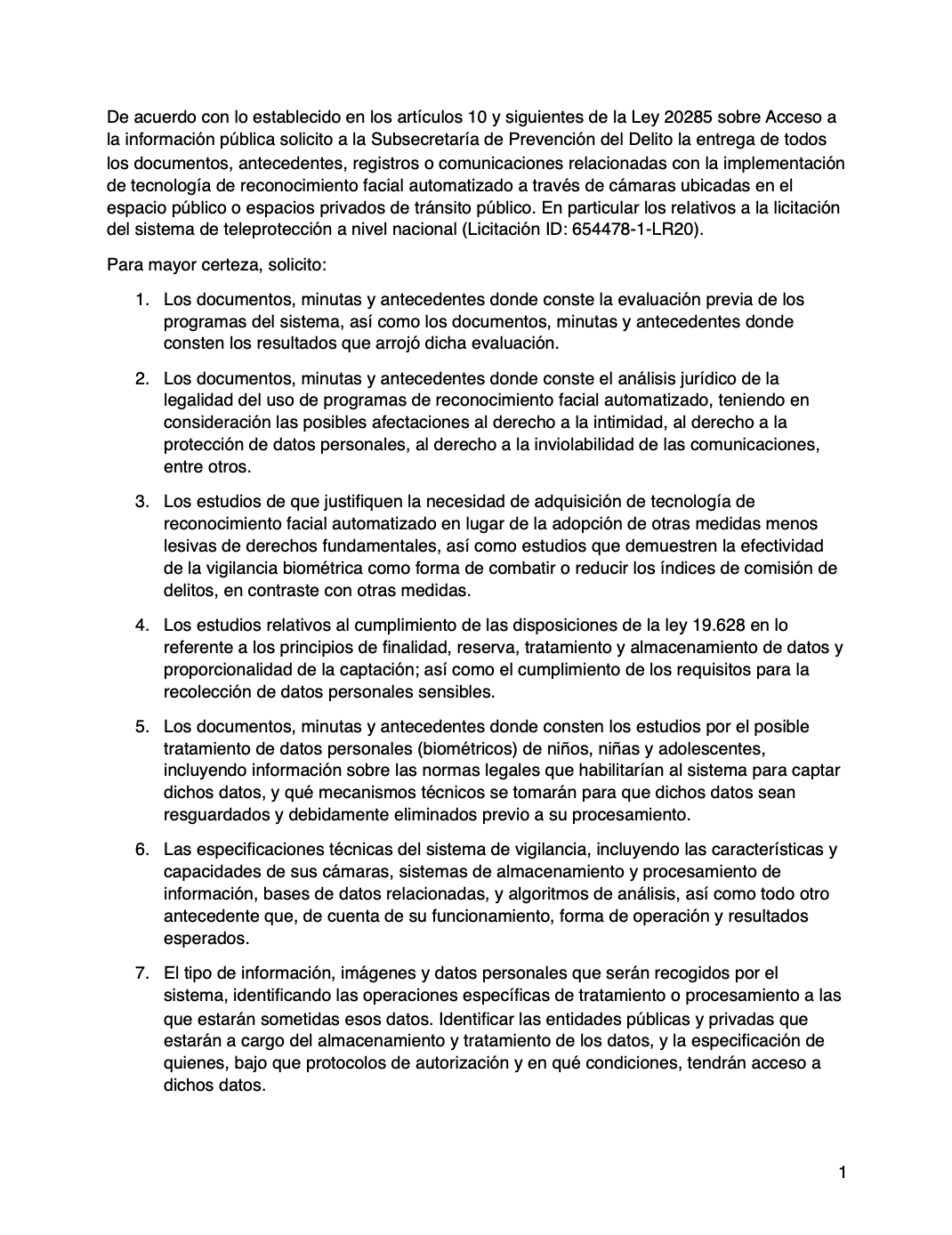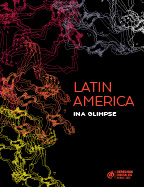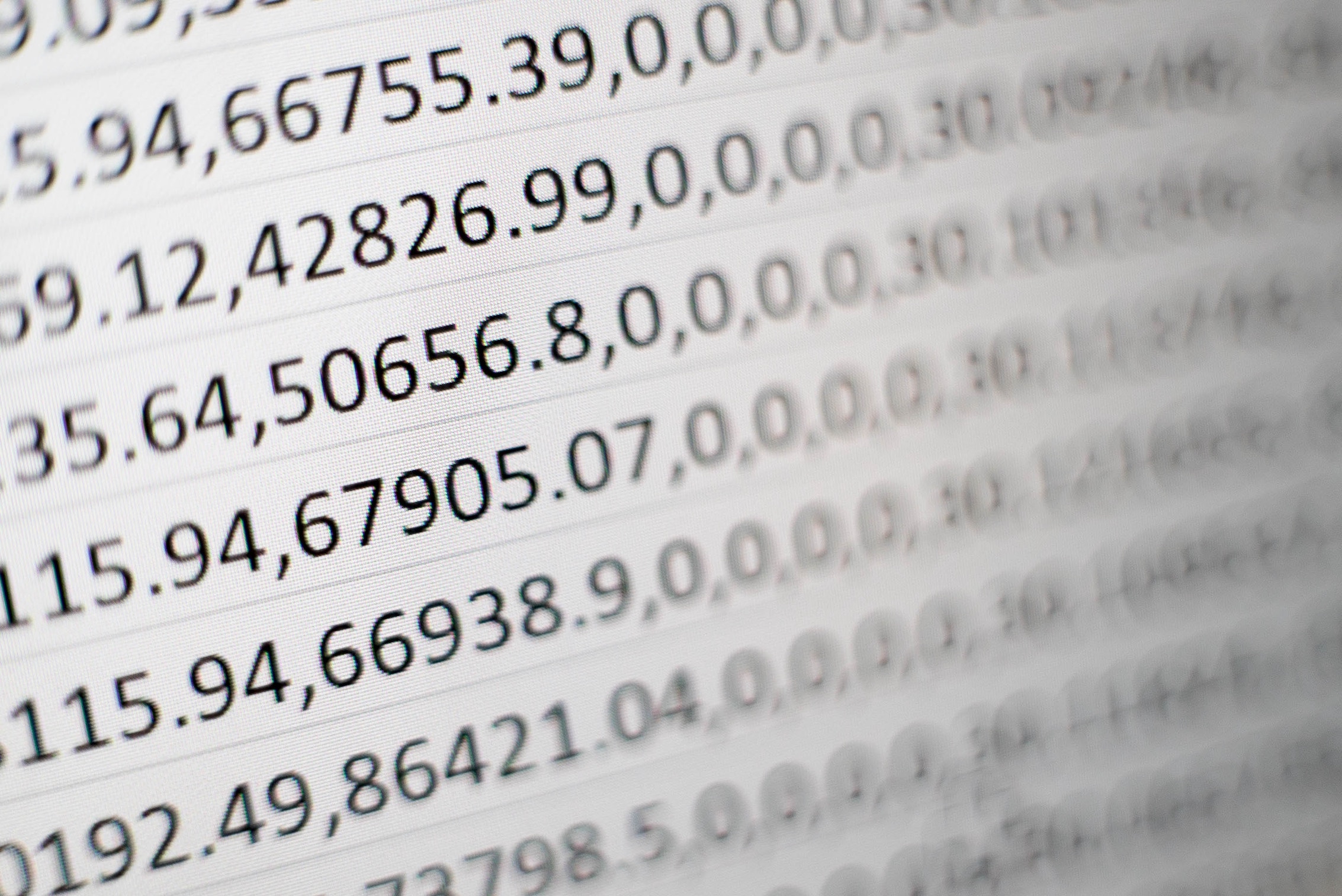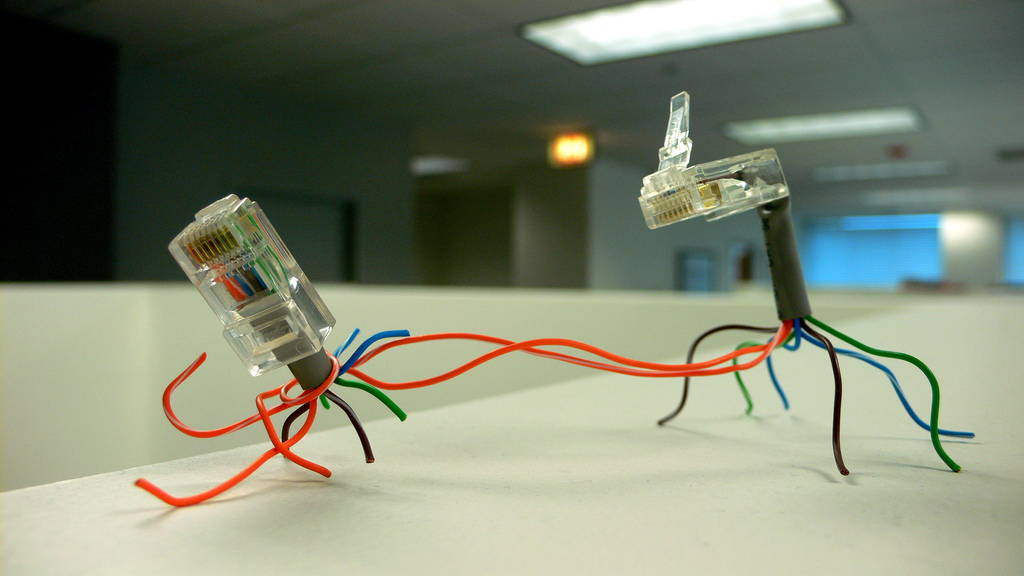Temática: Privacidad
Contra la vigilancia masiva: Hasta que la dignidad se haga costumbre
Mientras que en mayo del año pasado la ciudad de San Francisco (cuna de este tipo de tecnologías) prohibió la utilización de tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos, la Unión Europea pondera seguir este camino o al menos implementar una moratoria de cinco años a la utilización de estos mecanismos en espacios públicos; en Chile se ha anunciado por Mercado Público una licitación para la compra de equipamientos para un “Sistema de Teleprotección Nacional” por más de 14 mil millones de pesos que incluye tecnología de reconocimiento facial. Este sistema forma parte del programa “Calle Segura”, la iniciativa más ambiciosa para aumentar de capacidad de vigilancia del Estado desde la vuelta a la democracia.
En el contexto de protesta social en el que el país se encuentra sumido desde octubre del año pasado y ad portas de un proceso constituyente, donde las necesidades de expresarse públicamente y manifestarse pacíficamente mantendrán movilizada a parte importante de la población: ¿Qué podría salir mal?
Las razones que han llevado a la prohibición o moratoria de uso del reconocimiento facial en espacios públicos son claras y compartidas: este tipo de tecnologías entregan al poder político una capacidad ilimitada, desproporcionada e injustificada para identificar, perfilar y vigilar a sus ciudadanas; aún cuando la ejecución de estas actividades es incompatible con el Estado democrático de Derecho.
La paradoja del reconocimiento facial
Una de las principales críticas a las tecnologías de reconocimiento facial es su tasa de falsos positivos, es decir, el porcentaje de veces que el sistema reconoce de forma equivocada al afectado. La policía londinense reportó que un sistema de estas características identificó erróneamente a los individuos en un 92% de los casos, en Nueva York se obtuvo un 80% de falsos positivos y en nuestro país, el sistema del Mall Plaza resultó en un 90% de casos erróneos ¿Existe alguna otra industria que pueda mantenerse lucrativa con esos resultados?
Más allá de su efectividad -y la cuestionable justificación económica de esa inversión por el Estado, frente a las múltiples demandas sociales que requieren urgente atención- lo que resulta realmente espeluznante del reconocimiento facial, para aquellos que amamos y defendemos la libertad, es que estamos ante una tecnología que entrega una capacidad completamente desproporcionada al Estado y le permite ampliar su poder político para identificar a sus ciudadanas en el espacio público, un verdadero estado policial de control que trata a las personas como permanentes sospechosas. Este es el Estado del que nos habló Orwell en 1984.
Hoy estamos, entonces, ante una paradoja. El reconocimiento facial es una mala inversión para los recursos del Estado porque no sirve -ya se ha demostrado que es incapaz de entregar el resultado que promete- y el precio lo pagarán con sus derechos y libertades aquellos erróneamente identificados por el sistema. Aún si fuese capaz de alcanzar su objetivo, las consecuencias en el ejercicio de los derechos de las personas serían irreversiblemente más graves; es por esto que la implementación de este tipo de tecnologías resulta incompatible con un Estado de Derecho.
En el peor de los momentos
El anuncio de este sistema de vigilancia masiva ocurre en un momento particular, a la mitad de la revuelta social y política más importante que ha vivido Chile en los últimos 30 años. En un escenario en donde al menos tres organismos internacionales han constatado la existencia de gravísimas y generalizadas violaciones a los derechos humanos de la población.
La implementación de este sistema de vigilancia masiva se produce, entonces, en un contexto en el que se constata una progresiva criminalización al legítimo derecho de la población a la protesta social. El sistema propuesto entrega una herramienta tecnológica adicional para acrecentar la capacidad de control del Estado sobre la expresión y la manifestación, como un ejercicio de poder sin contrapesos ni obligación de rendición de cuentas en su uso. Si previo al estallido social vivimos situaciones como la Operación Huracán o la vigilancia policial revelada por el Paco Leaks ¿qué garantiza que un sistema de vigilancia masivo con reconocimiento facial no será utilizado para perfilar a dirigentes sociales, perseguir a activistas, medios independientes u hostigar a oponentes políticos?
Las bases de licitación son claras en entregar al sistema la mayor discrecionalidad y arbitrariedad posible, describiendo las cámaras como un mecanismo legítimo incluso para perseguir “incivilidades”. En otras palabras, se proponen como una solución para perseguir conductas que van desde cometer delitos hasta botar papeles en la calle, contraviniendo uno de los principios básicos de la disciplina jurídica de protección de datos personales: el principio de proporcionalidad.
Las bases de licitación son además ambiciosas, pero poco precisas. Se establece que el sistema de vigilancia tiene que ser capaz de reconocer rasgos faciales, patrones de comportamiento y contar con algoritmos de aprendizaje de máquinas (machine learning); sin embargo, no establece definición alguna de qué parámetros técnicos deberán cumplir ni provee información acerca de los datos que serán usados para su entrenamiento. Tampoco hay mención a cualquier mecanismo de control o resguardo de los derechos de las personas sujetas a este sistema de vigilancia masiva.
La pretensión del gobierno por generar mecanismos de vigilancia masivos en espacios públicos se basa en una premisa errada que nuestros tribunales superiores de justicia han sido claros en descartar: que «no existe» la privacidad en el espacio público. Claro que las personas no gozan del mismo nivel de privacidad en la calle que en la sala de estar de sus casas, pero eso no quiere decir que uno renuncie totalmente a la privacidad al cruzar el umbral de la puerta.
Y es que la privacidad y el anonimato son además condiciones necesarias para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a reunión, petición, la libertad de culto y la no discriminación. De esta forma la implementación de sistemas de vigilancia masiva genera un efecto inhibidor donde, por miedo a represalias ulteriores, las personas podrían sentirse presionadas a no ejercer sus derechos o ejercerlos de forma limitada.
¿Podrán los chilenos seguir manifestándose con tranquilidad y libertad sabiendo que sus rostros están siendo identificados y que cada uno de sus patrones de comportamiento están siendo analizados por el mismo gobierno que los reprime? La respuesta es obvia.
Llamado a la acción
Desde Derechos Digitales nos oponemos a la implementación de este sistema de vigilancia incompatible con el Estado democrático de Derecho, que vulnera los derechos fundamentales de la población.
La Subsecretaría de Prevención del Delito debe rendir cuenta a las chilenas de su actuar, y es por eso que tal como lo hemos hecho nosotros, invitamos a todos nuestros lectores a utilizar el mecanismo de acceso a la información pública para requerir información de cómo este plan de vigilancia masiva pretende ser implementado y les afecta. Para ello les compartimos un modelo de solicitud que pueden bajar acá. La solicitud se debe ingresar en el portal de transparencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de forma que exijamos al gobierno transparentar los detalles de este sistema de vigilancia masiva a todas sus ciudadanas interesadas en proteger el respeto de los derechos humanos que les hizo salir a la calle en 2019: para exigir que la dignidad se haga costumbre.
Latin America in a Glimpse (2019)
Edición 2019 del reporte Latin America in a Glimpse
Es tiempo que las ISPs chilenas se pongan del lado de sus usuarios
Chile vive tiempos convulsionados desde el inicio del estallido social en octubre del año pasado. El punto más álgido de la revuelta, sin duda se produjo con la quema de varias estaciones del metro de Santiago. Lo cierto es que a la fecha no sabemos quienes provocaron estos daños a la red subterránea y si se trató de un ataque coordinado. El gobierno -a pesar de no contar con ningún tipo de evidencia- ha puesto sobre la mesa la tesis de que se trata de un ataque motivado políticamente, organizado por grupos y gobiernos extranjeros.
En este contexto, el Ministerio Público ha echado mano a múltiples métodos investigativos y fuentes probatorias, desde peritajes respecto a los acelerantes utilizados a las grabaciones de cámaras apostadas en la cercanía de las estaciones. Sin embargo, la semana pasada los medios de comunicación dieron a conocer que la Fiscalía está buscando obtener pruebas a través de medios que no cumplen con la normativa vigente y que vulneran los derechos de los usuarios afectados.
El medio La Tercera dio a conocer que Fiscalía, a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones, solicitó a las distintas empresas de telefonía móvil del país la entrega de información relativa a la totalidad de números de telefonía móvil que se había conectado a ciertas antenas cercanas a la estaciones de metro afectadas, durante las horas en que ocurrieron los ataques.
¿Y la orden judicial?
Lo primero que llamó la atención e indignó a los usuarios, fue que parte de la información solicitada por Fiscalía fue entregada sin alguna orden judicial previa. Como consta en el relato de los medios, en primera instancia la Policía de Investigaciones solicitó a las compañías de telefonía la información sobre teléfonos conectados a las antenas presentando únicamente una instrucción del Fiscal a cargo de investigar la causa.
Ante ello, la mayoría de las empresas se negaron a entrega los antecedentes o los entregaron parcialmente, por tratarse de datos de carácter personal e información relativa a las comunicaciones privadas de sus clientes. Ante esta negativa, Fiscalía recurrió al 9no Juzgado de Garantía de Santiago y obtuvo una orden judicial autorizando la medida intrusiva. Una vez presentada la orden judicial, las empresas proveedoras de servicios de internet (ISP, por sus siglas en ingés) optaron por entregar la información solicitada. La única excepción fue WOM, que entregó los antecedentes solicitados sin requerir la presentación la orden judicial previa, es decir, únicamente con la instrucción del Fiscal de la causa.
Esto puede parecer una leguleyada, pero lo cierto es que es justamente en tiempos de crisis cuando el apegado al ordenamiento jurídico y las instituciones se pone realmente a prueba. Contar con una orden judicial previa es un requisito esencial e indispensable para poder autorizar diligencias de carácter intrusivo, que afecten, limiten o restrinjan el ejercicio del derecho a la protección de la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones de los ciudadanos.
Estos requisitos, garantías y limitaciones no están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico por mero capricho. Estas medidas buscan limitar la capacidad del poder político para entrometerse en la autonomía de los ciudadanos y evitar episodios de abuso de poder y vulneración de sus derechos, como vivimos recientemente en Chile con la llamada Operación Huracán.
Si bien este caso versa sobre información de las antenas telefónicas y los números conectados a ellas durante determinadas horas, es claro que esta información también entrega antecedentes respecto de la vida privada, las comunicaciones y el comportamiento de los clientes de las empresas telefónicas. De esta forma, el artículo 9 del Código Procesal Penal establece que “Toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa.”
En este sentido, resulta sumamente preocupante que la empresa WOM haya decidido entregar los antecedentes sin exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. Esta preocupación se hace más patente si tenemos en consideración que WOM fue una de las empresas mejor evaluadas en la versión 2019 de Quién Defiende Tus Datos, un informe que justamente busca medir hasta qué punto las empresas de telefonía e internet protegen la privacidad y los datos personales de sus usuarios. Es de esperar que durante el 2020 la empresa revise en profundidad la relación entre lo que expresan sus términos y condiciones y lo que efectivamente sucede cuando la autoridad requiere información de sus usuarios sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Incluso con orden judicial
La presentación de una orden judicial previa firmada por un Juez de Garantía es un requisito mínimo para entregar a la autoridad acceso a información relativa a las comunicaciones, la ubicación, conducta y los datos personales de los ciudadanos. Pero los jueces son seres humanos, susceptibles de equivocarse o dejarse presionar por las circunstancias políticas del momento.
En este caso, no corresponde que un Juez de Garantía autorice a la Fiscalía solicitar a las empresas de telefonía información respecto a todos los números de teléfono que se conectaron a las antenas de cierta zona a determinada hora. Como hemos señalado en el pasado, las diligencias de vigilancia -y los objetivos de su ejecución- siempre deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
De esta forma, las diligencias que buscan recolectar antecedentes sobre la ubicación, comportamiento y comunicaciones privadas de los ciudadanos siempre deben ser de carácter individual, no de carácter amplio, abstracto o colectivo. En otras palabras, el Juez de Garantía puede autorizar que en base a antecedentes concretos que acrediten una sospecha fundada sobre la participación de un individuo en la comisión de un delito grave y -en la medida que la diligencia sea imprescindible para la investigación- que se autorice una diligencia de estas características respecto de ese individuo en particular.
Lo que no corresponde es que una medida de estas características sea decretada de forma abstracta, afectando a cualquier persona que simplemente se encontraba en el lugar de los hechos o simplemente es un vecino del sector, respecto de los cuales no existen antecedentes concretos que justifiquen una intromisión de estas características.
Si bien las empresas de telecomunicaciones tienen un deber de cooperación hacia la autoridad en lo que respecta a investigaciones penales, también tienen un deber moral y legal hacia sus clientes, de mantener reserva de los datos sensibles y relativos a las comunicaciones que obren en su poder a propósito del servicio que prestan.
Este fue justamente uno de los parámetros que la versión 2019 de Quien Defiende Tus Datos buscó medir: hasta qué punto las empresas de telecomunicaciones están dispuestas a recurrir a tribunales o instancias administrativas para objetar instrucciones de la autoridad que no se ajustan a derecho. Durante el 2019 varias empresas se destacaron por objetar una solicitud desproporcionada de datos de sus clientes realizada por SUBTEL. Las empresas chilenas retrocedieron en su compromiso con sus clientes al no objetar judicialmente la solicitud de información de todos sus clientes que estaban conectados a las antenas cercanas al metro, es de esperar que durante el 2020 enmienden el camino y ante en nuevo episodio similar vuelvan a ponerse del lado de sus usuarios.
21N en Colombia, defender el anonimato en la protesta
El pasado 21 de noviembre en Colombia se celebró un paro nacional de dimensiones extraordinarias. Diferentes sectores de la población salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar contra las reformas laboral y pensional, así como para exigir que se cumpla el Acuerdo de Paz, se adelanten medidas anticorrupción y se detenga el asesinato masivo de líderes sociales, entre otras demandas. Sin precedentes en la historia reciente del país, este paro se ha extendido por ocho días consecutivos, y se ha caracterizado por no tener una sola vocería ni un actuar coordinado de manera centralizada. Las manifestaciones van desde cacerolazos y asambleas vecinales hasta expresiones artísticas masivas, y a medida que pasan los días, más sectores se han sumado a la movilización.
En días previos al 21N fue noticia la militarización de la capital, así como otras “medidas preventivas” por parte de las Fuerzas Armadas en todo el país, con ocasión del paro. También se conoció de los operativos de allanamiento a artistas, medios de comunicación independientes e integrantes de movimientos sociales, muchos de los cuales fueron luego declarados ilegales al no encontrarse elementos que relacionaran a las personas afectadas con actos vandálicos o criminales.
Además de los allanamientos, que buscaban “identificar e individualizar a los encapuchados que en protestas anteriores han generado hechos de vandalismo y terrorismo en la ciudad”, el día anterior al paro varios medios de comunicación reportaron que durante la jornada de protesta la Policía de Bogotá estrenaría un sistema de reconocimiento facial instalado en el helicóptero Halcón, que desde principios de 2017 sobrevuela la ciudad adecuado con cámaras de alta resolución para apoyar desde el aire en la persecución del crimen.
De acuerdo con los reportajes, esta nueva tecnología -que también sería utilizada en la ciudad de Medellín, con la única diferencia de que allí se instalaría en cámaras estáticas y no en una aeronave-, tendría la capacidad de identificar, en tiempo real, las facciones alrededor de ojos y nariz de las personas que tuvieran su rostro cubierto durante las manifestaciones, para articular dicha información con las bases de datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín)y la Registraduría Nacional.
Todas estas acciones “preventivas” han sido fuertemente criticadas por generar un ambiente de tensión previo a la jornada de movilización nacional. En ese marco, vale la pena mencionar lo problemático que resulta el uso masivo de tecnologías biométricas, y específicamente de reconocimiento facial, para la vigilancia masiva y la persecución de delitos en un contexto de movilización social. Las tecnologías biométricas consisten en la recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos derivados del cuerpo y sus movimientos. Un uso desproporcionado de este tipo de tecnologías atenta directamente contra los derechos a la privacidad, la integridad y la autonomía de las personas, y además puede tener consecuencias negativas como la discriminación de ciertos grupos sociales, debido a los sesgos de diseño e implementación, o la restricción de las libertades -de expresión, locomoción, asociación- de las personas en general, mediante un efecto silencioso de autocensura.
En el caso de la persecución de delitos, se trata de un atentado contra el derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia, pues se alimentan bases de datos donde todas las personas vigiladas son consideradas sospechosas; en el caso de su uso en el marco de protestas con el fin de identificar a quienes tienen cubiertos sus rostros, como ocurrió el pasado 21N y posiblemente en los días siguientes, se trata además de un atentado contra el derecho al anonimato, directamente relacionado con la libertad de expresión y asociación. Sobre este punto, es importante señalar que en su guía práctica de bolsillo para salir a protestar Dejusticia advierte que si bien llevar el cuerpo cubierto o descubierto a una manifestación es una conducta protegida constitucionalmente, “muchos jueces o agentes policiales podrían tener opiniones distintas”.
Es preocupante, además, teniendo en cuenta que en el Congreso de la República se radicó recientemente un proyecto de ley que tipifica como conducta penal el vandalismo “que, valiéndose de una protesta, manifestación o movilización pública, dañe, atente o destruya los bienes públicos o privados [o] atente contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública”, agravando la pena si la persona está ocultando total o parcialmente su rostro. Preocupante porque, aunque el Proyecto se justifique en la garantía del derecho a la protesta pacífica, en esta y otras jornadas de movilización se ha evidenciado cómo los abusos por parte de la fuerza pública superan con creces las expresiones de violencia por parte de la ciudadanía.
Por otra parte, como ha documentado en el pasado la Fundación Karisma, las millonarias inversiones en tecnología para la seguridad en Bogotá han carecido de estudios previos que garanticen la viabilidad de su implementación (por ejemplo porque no hay acceso a las bases de datos necesarias para que la tecnología de reconocimiento facial funcione efectivamente), así como de transparencia respecto a su adquisición e implementación. En cambio, han gozado de amplia promoción en medios de comunicación, con narrativas que lejos de proponer una perspectiva crítica sobre las implicaciones sociales o legales de su uso, alimentan discursos tecnosolucionistas.
Recientemente en América Latina se han comenzado a implementar sistemas de reconocimiento facial para distintos fines, sin un análisis profundo, ni político ni técnico, sobre los riesgos asociados a su uso. En los contextos de protesta que en los últimos meses se han vivido en distintos países de la región, donde se ha evidenciado una enorme participación ciudadana al tiempo que un uso desmedido de la fuerza y múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de los gobiernos, es necesario alertar sobre el uso tecnologías de reconocimiento facial para vigilar la protesta social, y rechazarlo enfáticamente, así como las iniciativas de criminalizar y perseguir el uso de capuchas durante las manifestaciones, como se está intentando al menos en Chile y Hong-Kong. La protesta es un derecho, el anonimato también.
Declaración sobre la represión de la protesta social en América Latina a través de la violencia y el uso de la tecnología
Las firmantes, como organizaciones latinoamericanas trabajando en la intersección entre tecnología y derechos humanos, vemos con preocupación y horror la respuesta de nuestros gobiernos a las masivas protestas sociales que se están desarrollando en Colombia, Bolivia, Chile y Ecuador.
En particular, rechazamos el modo en que los gobiernos están utilizando distintas tecnologías digitales en favor de la represión, criminalización y persecución de las y los manifestantes y su legítimo derecho a reunirse y expresarse pacíficamente, de una manera que solamente puede ser definida como antidemocrática y contraria a los derechos fundamentales.
En Ecuador, la evidencia demuestra afectaciones e interrupciones temporales de determinadas redes sociales, comunicaciones móviles, sitios web y conexión a internet durante la protesta, interfiriendo sustancialmente con el derecho de las personas a organizarse, comunicarse e informarse. Si bien no existen pruebas concluyentes respecto a que el errático comportamiento de la red fuese producto de un ejercicio estatal de represión, esa posibilidad tampoco ha sido descartada.
En Colombia, el Gobierno ha realizado una agresiva campaña comunicacional de desincentivo a la protesta, utilizando todas las cuentas de redes sociales de las instituciones del estado con ese fin. Además, en la antesala de la fecha convocada para el paro, se enviaron mensajes que disuadían la participación a través de SMS a los abonados al servicio de telefonía celular. Adicionalmente se han desplegado prácticas abusivas por la policía como incluir en las requisas a manifestantes la exigencia de mostrar sus redes sociales y contactos en los celulares.
En Chile, se han reportado denuncias de investigaciones y acciones de amedrentamiento iniciadas por la policía, usando como base información obtenida producto del monitoreo de redes sociales en busca de dichos críticos del gobierno y de la policía, y en favor de la protesta. Al mismo tiempo, la Intendencia Metropolitana ha anunciado el incremento de número de cámaras de vigilancia operativas en la ciudad de Santiago y la implementación de un sistema de reconocimiento facial, lo que además coincide con una preocupante propuesta de ley que califica como un agravante el legítimo derecho de cubrirse el rostro durante una manifestación.
En Bolivia, se ha reportado que algunas prominentes cuentas de redes sociales dedicadas a la difusión de información relevante respecto a la protesta han visto su actividad restringida; al mismo tiempo, se han denunciado acciones coordinadas con el fin de censurar contenidos relevantes y un significativo incremento de la violencia en contra comunicadores y comunicadoras, que incluyen agresiones, amenazas físicas y acciones de exposición de información privada y acoso en línea. Por otra parte, las fuerzas de seguridad han intentado limitar el registro de sus actividades durante las protestas, por medio de la confiscación de equipos, el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y la amenaza de arresto contra quienes fotografían y graban el actuar policial. También se han denunciado casos en que la policía ha requisado dispositivos con el objetivo de recolectar información privada.
La protesta es un derecho consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Convención Americana de Derechos Humanos, y es uno de los fundamentos de toda sociedad realmente democrática, por lo que debe ser garantizado, asegurado y promovido por los gobiernos de la región. Condenamos enérgicamente la represión de la protesta, la inusitada violencia que se está desplegando y la utilización de tecnología para exacerbarla.
Exigimos a nuestros gobiernos dar soluciones políticas a los profundos problemas expresados por la ciudadanía, en un marco de respeto y compromiso con los valores democráticos y los derechos fundamentales.
Firman:
- Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
- Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
- Coding Rights
- Derechos Digitales
- Fundación Ciudadanía Inteligente
- Fundación Internet Bolivia
- Fundación Karisma
- Intervozes
- TEDIC
- Sursiendo
- IPYS Venezuela
- Comité por la Libre Expresión (Honduras)
- Cooperativa Tierra Común
- C-Libre
- Fundación Datos Protegidos
- Access Now
- Creative Commons Uruguay
- Espacio Público (Venezuela)
- Colectiva de Feminista para el Desarrollo Local
- Article 19
- Fundación Vía Libre
- Usuarios Digitales
- Electronic Frontier Foundation
Mal de ojo: reconocimiento facial en América Latina (2019)
Breve repaso de algunas de las iniciativas de implementación de reconocimiento facial que se están discutiendo en América Latina. Adelanto de la edición 2019 del reporte Latin America in a Glimpse
Situación de derechos humanos y el uso de tecnología en el contexto de la protesta social en Chile (Octubre-Noviembre de 2019)
Periodismo y vigilancia en México: sin garantías para la libertad de expresión
El 29 de octubre, la aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, tomó acciones legales contra NSO Group, la empresa de tecnología de vigilancia que desarrolló el malware espía “Pegasus” aquirido por el Gobierno mexicano, cuyo uso ha sido estudiado y denunciado desde 2016 por ONGs nacionales como R3D, SocialTIC y Artículo 19, en el caso conocido como #GobienoEspía.
En mayo de este año, el equipo de seguridad de WhatsApp detectó una falla en la aplicación, que permitía inyectar spyware comercial en celulares mediante una simple llamada. Junto con desarrollar una solución al problema, se realizó una investigación que concluyó que la vulnerabilidad había había sido explotada por NSO Group, que también utiliza el nombre Q Cyber Technologies.
La preocupante novedad que plantea esta forma de ataque es que, al ejecutarse mediante un llamado, no requiere que la víctima habilite la instalación del software malicioso pinchando algún hipervínculo, lo que dificulta la obtención de evidencia y la toma de medidas precautorias para evitar, documentar y denunciar intentos de infección.
Más de 1400 casos fueron identificados y al menos 100 contra defensores de derechos humanos. En México, un número importante de infecciones ocurrieron durante abril y mayo de 2019, coincidiendo con las revelación del caso de Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez y víctima del espionaje a manos de agentes estatales, pues según NSO Group, solo venden sus productos a gobiernos.
Vigilancia como violencia
Actualmente, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, lo que naturalmente pone en riesgo la salud de la libertad de expresión y, con ello, de la democracia misma del país: incapaz para garantizar la seguridad de sus periodistas y, consecuentemente, incapaz de garantizar el bienestar y la autonomía de sus habitantes.La violencia contra las y los periodistas, que entre otras formas se expresa mediante el abuso de la tecnología de vigilancia por parte del gobierno mexicano, escala gracias al clima de impunidad que hace oídos sordos frente a las denuncias realizadas por comunicadoras, activistas y personas defensoras de derechos humanos, algunas de las cuales han perdido la vida o han tenido que migrar para preservarla.
Llama la atención de que, a pesar de los logros recientes de las ONGs que han presentado denuncias a NSO Group en cortes internacionales, la respuesta por parte del Gobierno no es más que una serie de promesas, vacías que denotan un claro desconocimiento entre quienes lideran el país sobre los abuso de las tecnologías en México.
Por otro lado, lejos de perseguir los abusos tecnológicamente posibilitados, la milicia nacional parece premiar a sus responsables con ascensos laborales. La misma milicia que hoy participa de la implementación de la Guardia Nacional, una estrategia para militarizar las calles del país como respuesta a la presencia del narcotráfico y que en su más reciente muestra de poder mostró ser completamente ineficiente.
Esto pareciera indicar que, mientras el presidente declara que su administración no participa en el uso ilegítimo de las tecnologías y anuncia “compromisos”, hay personas con poder actuando desde diferentes instancias estatales para tomar ventaja de los puntos ciegos de una administración fuertemente criticada por su falta de un liderazgo estratégico, incapaz de conocer y controlar el alcance de las acciones que sus subordinados realizan con el poder que se les otorgado para “preservar la seguridad en el país”. Tal vez el problema acá sea que nadie les ha aclarado que no se trata de su seguridad propia, sino de la seguridad de la mayoría: quienes necesitan del periodismo libre para producir decisiones informadas y tener los elementos necesarios para cuestionar al Estado y sus representantes cuando no cumplan sus obligaciones fundamentales.
Lo que queda pendiente
Desde 2016 la participación de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para frenar el abuso de la tecnología se ha articulado en redes para presentar casos e informes conjuntos, con el fin de denunciar los abusos que diferentes gobiernos hacen de las tecnologías para vigilar a quienes expresan posturas críticas a sus administraciones. Los esfuerzos articulados de personas con experiencia legal, en comunicaciones, en activismo, en defensa de derechos humanos y con trayectorias multidisciplinarias en América Latina y México han sido potentes y constantes.
Hace falta que gobiernos, como el mexicano, asuman la participación en espacios de diálogo que permitan articular las experiencias y trayectorias de estos grupos a las propuestas administrativas y de desarrollo en las que quieran involucrar despliegues masivos de tecnologías, que se plasmen en acciones claras y concretas. Las declaraciones y compromisos realizados por el presidente se vuelven palabras vacías si no existen políticas públicas que las respalden. Es la única forma de defender la democracia participativa en el país, pero también asegurar que los derechos humanos sean preservados y contemplados dentro de las estrategias de seguridad nacional.