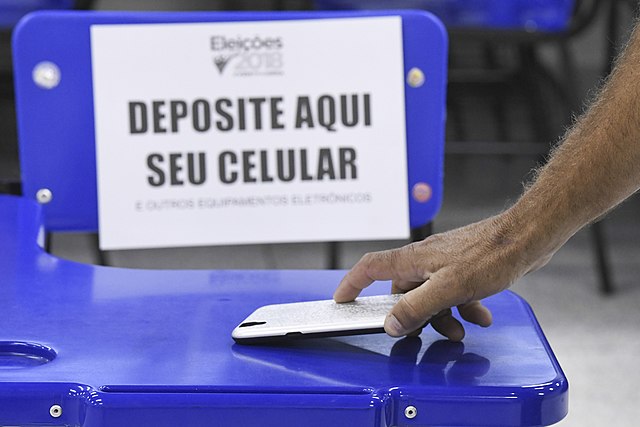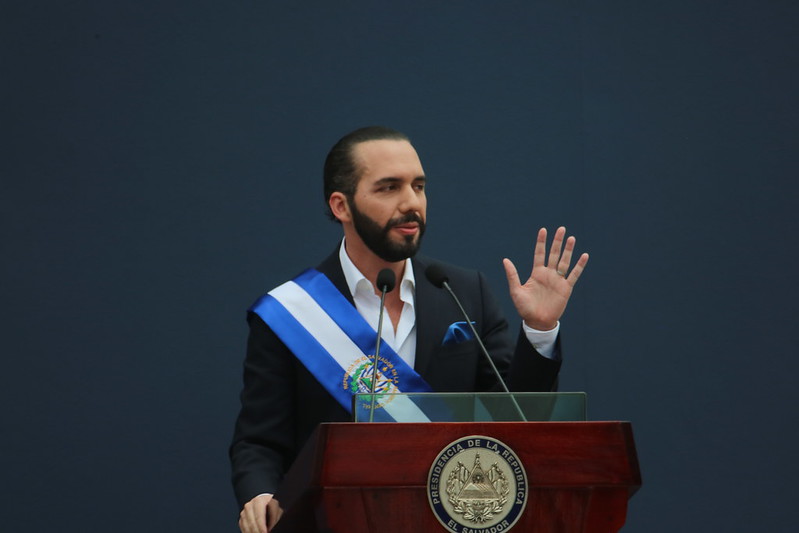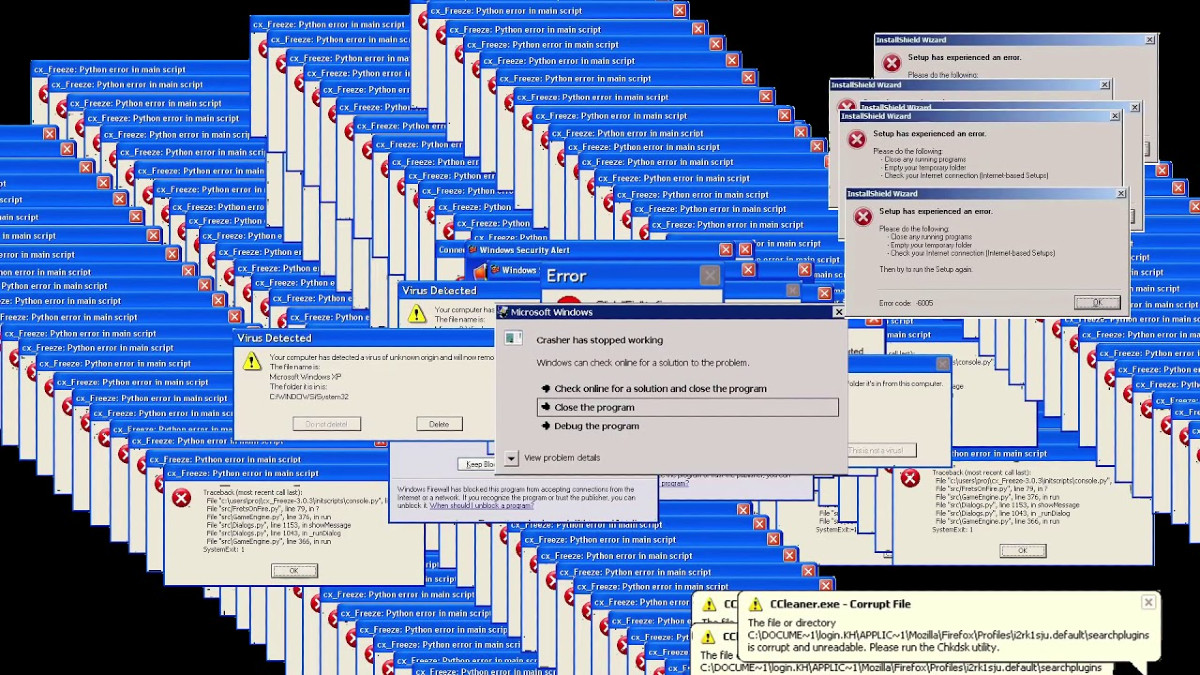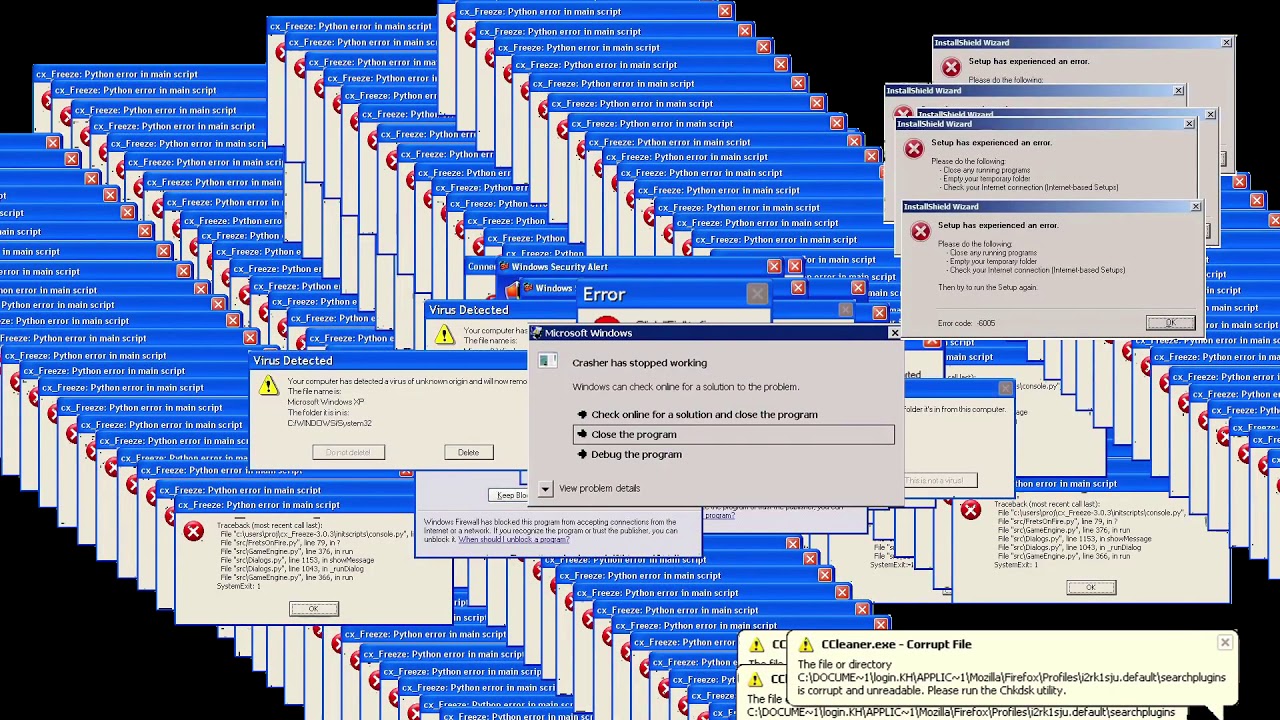El 11 de enero de 2022, la Asamblea Nacional de Ecuador llevó a cabo el primer debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. Esta propuesta surgió como necesidad de derogar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), herramienta para la persecución y hostigamiento a medios de comunicación y periodistas desde 2013. En contraste, la nueva propuesta hace el intento por acercarse a los estándares internacionales y regionales de derechos, aunque quedan elementos por clarificar y plausibles de mejora.
El nuevo proyecto se encuentra en proceso de ajuste por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea, para ser debatido por segunda vez en el pleno. En este marco, se realizan una serie de reflexiones sobre los principales elementos del texto y promueven un análisis sobre el componente “digital”.
Alcance del proyecto: una ley de medios
El primer punto a precisar es el alcance de esta ley. De acuerdo con el texto, el objeto es “garantizar, promover y defender el ejercicio de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y, los derechos de información y comunicación”, tal como se establece en el artículo 1. Aunque la libertad es la meta final, este proyecto es una legislación que regula los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, por lo que resulta vital definir principios, actores y procesos adecuados.
En la misma línea de importancia, se encuentra clarificar quiénes serán objeto de los derechos y obligaciones. El artículo 4 del proyecto carece de criterios y definición de medios digitales y tradicionales. Se presta especial atención en los medios digitales porque la connotación “digital” conlleva diversos significados, especialmente, en un contexto de alta conectividad a internet, donde se promueven distintas formas de circulación de la información. Cabe resaltar que la elaboración de una definición debe ser cuidadosa, pues una mala aproximación podría tener consecuencias negativas y usarse en la práctica para extender control de forma arbitraria.
Libertad de expresión en internet
En el artículo 4, es señalado el derecho a recibir información “veraz, verificada, oportuna, contextualizada”, lo que estaría representando condicionamientos sobre la información, como fue expresado por la organización Fundamedios. Sin embargo, garantizar la libertad de expresión implica eliminar toda condicionante, tal como lo expresa el principio 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El flujo de la información de forma libre es indispensable, tanto en espacios físicos como digitales.
En términos de libertad de expresión en internet, este proyecto la instaura como un principio en su artículo 5. Asimismo, establece la promoción de acceso a internet para toda la ciudadanía. En este sentido, se debe resaltar que no solo la libertad de expresión, sino todos los derechos humanos que las personas tienen fuera de línea deben protegerse dentro de ella, tal como lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Además, se observa que el debate tiene que ser profundizado desde una perspectiva de género en el artículo 5. Tal como lo sistematiza el informe de la Relatora Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Irene Khan, las mujeres periodistas se enfrentan a retos como la censura o la violencia en línea por razón de género, entre muchos otros, por lo que se vuelve prioritario buscar el cierre de brechas que se han construido de manera sistemática.
Neutralidad de la red y censura en línea
En el mismo artículo 5, es una señal favorable la mención sobre la neutralidad de la red. No se considera que este proyecto deba profundizar más —por tratarse de un principio que trasciende a su ámbito— pero sí se vislumbra como una oportunidad para inspirar una normativa más amplia.
El artículo 11 prohíbe “cualquier tipo de censura” en internet por parte del Estado ecuatoriano, pero no está explicitado qué se entiende como tal, lo que resulta preocupante debido a los antecedentes en varios gobiernos en el mundo en coartar la libertad de expresión de forma directa o indirecta. Algunos ejemplos son: cortes de internet en contextos de manifestaciones sociales, cierres de medios digitales, amenazas en línea y nuevas leyes contra ciertas expresiones en internet. Asimismo, en internet conviven distintos grupos involucrados en las etapas que la hacen posible, tal es el caso de las empresas intermediarias de conexión y las plataformas, quienes también pueden verse impactadas si no hay reglas claras.
La real malicia en el ámbito digital
Por otro lado, se utiliza el término de real malicia como factor que permite la responsabilidad de los medios por las expresiones usadas en ellos, de lo que surgen varias reflexiones.
En primer lugar, la real malicia es, en principio, razonable como una exigencia especial para la procedencia de la persecución penal, porque dificulta la persecución de medios y periodistas, pero es necesario contar con una definición clara. El proyecto de ley no brinda una redacción que precise los requisitos y límites de dicha exigencia, lo que termina siendo redundante con la regulación de los delitos. Es decir, es una garantía contra la persecución a los medios, que incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido en varios casos, pero que debe ser precisada. Razón por la cual se sugiere ampliar este debate en la Asamblea ecuatoriana.
En segundo lugar, se reafirma la necesidad de delimitar los medios sujetos a regulación en consideración de los medios digitales, pues se corre el riesgo que cualquier publicación, incluso en redes sociales, pueda ser objeto de persecución, entendiendo que la sola judicialización, aunque termine en absolución, representa un alto costo para periodistas y medios independientes.
Finalmente, el Código Penal del país establece a la calumnia como un delito contra el derecho al honor y buen nombre. Si bien en caso de aprobarse esta ley se modificaría el Código para que no haya responsabilidad penal para quienes hablen sobre el desempeño o gestión de funcionarios públicos, seguiría habiendo sanción penal por imputación de delito.
Protección a periodistas incluyendo la perspectiva de género
La legislación pondría en marcha al Consejo de Comunicación (CC), un órgano público cuyas funciones serían de garantía de los derechos, capacitación, investigación, creación de indicadores y protección de periodistas. En este sentido, se enfatiza la necesidad de autonomía e independencia de este organismo, así como contar con el financiamiento adecuado para su operación. Además, se hace un llamado a que incluya procesos participativos con la diversidad de actores.
La protección a profesionales de la comunicación es un tema fundamental que queda ambiguo en el proyecto de ley. No se logra percibir qué acciones implementará el CC para la protección de la vida de periodistas, tampoco se identifica una lista completa de actividades de riesgo en el artículo 27. El primer paso es el reconocimiento legal de la protección, luego queda lo más importante: diseñar una ruta de acciones adecuadas para ello.
Un ejemplo de ruta de acción adecuada, sería un mecanismo de protección con enfoque de género y reconociendo la violencia en línea que puede traducirse en la violencia en espacios físicos. En un contexto regional y nacional de violencia creciente y a menudo dirigida contra comunicadoras, esas medidas son cruciales.
Además, sería interesante que la figura del “Defensor de audiencia” (que incluye el proyecto como intermediaria entre el medio y las audiencias) no sea una medida obligatoria para los medios comunitarios, incluidos los medios digitales, sino una decisión voluntaria para que no afecte su sostenibilidad y permanencia.
Consideraciones finales
Una futura ley de libertad de prensa, de opinión y de expresión debe tener en cuenta que los estándares internacionales de derechos humanos son la guía para elaborarla legislación, y que los derechos fuera de línea también tienen que adjudicarse a los espacios en línea.
Sin dudas, la Asamblea Nacional se encuentra en un punto clave. Este segundo debate que está en puerta, representa una gran oportunidad para retomar los aportes de la sociedad civil, periodistas, academia y todos los sectores involucrados. El objetivo central es construir una ley que incorpore una perspectiva de derechos humanos. Sería un avance fundamental en Ecuador donde por años se ha perseguido periodistas y medios. Ya es momento de garantizar las libertades de quienes comunican y de la sociedad ecuatoriana en su conjunto.