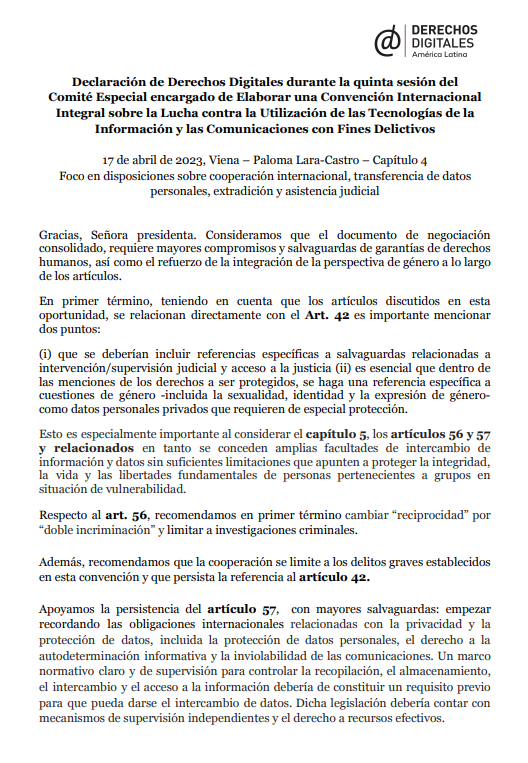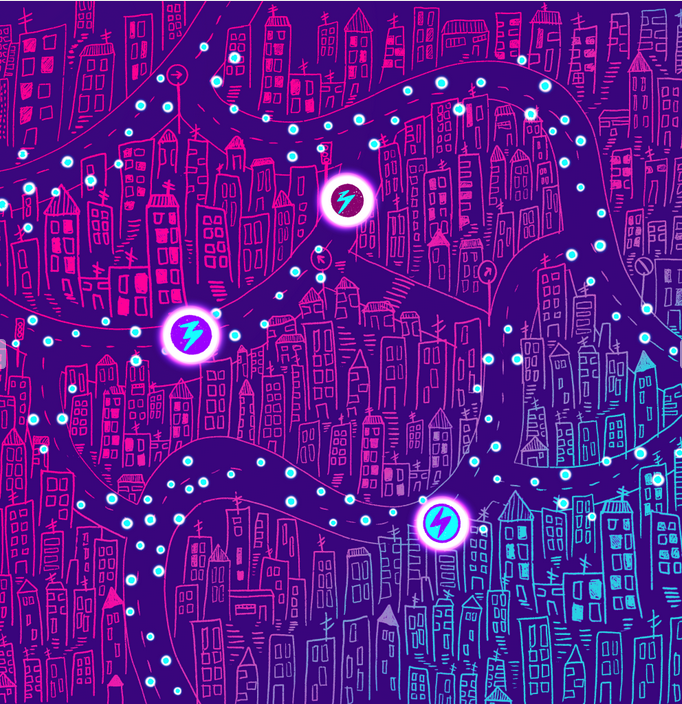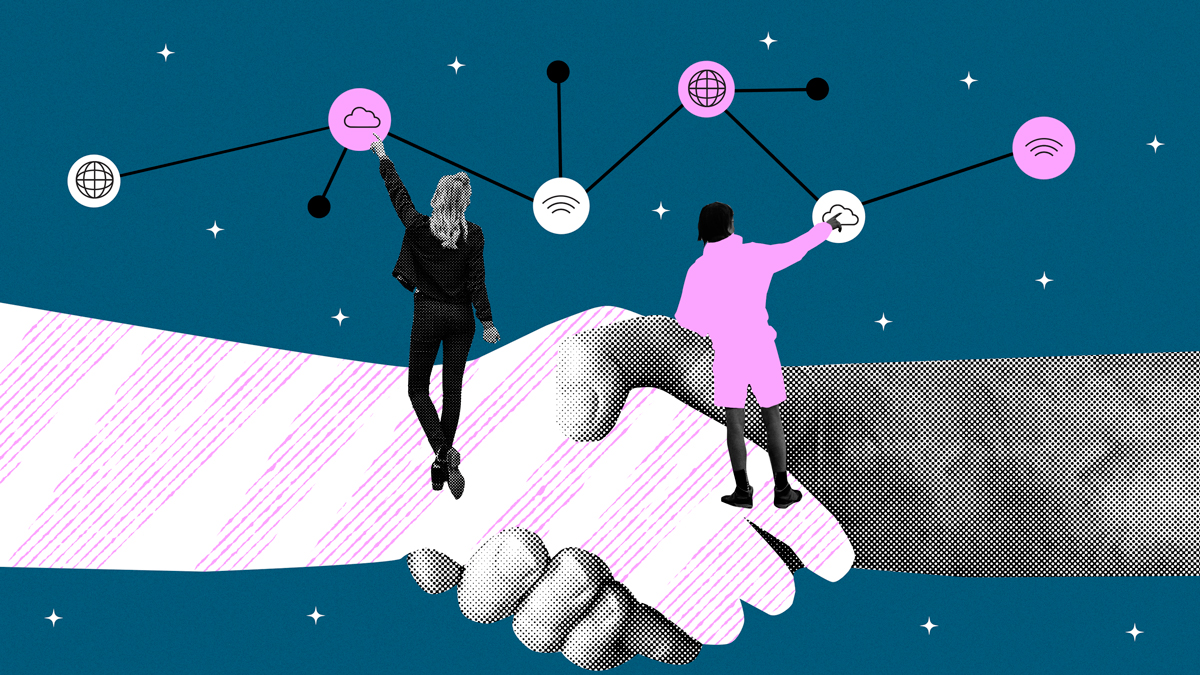¿Por qué es necesario hablar de economía digital y perspectiva de género? A pesar de ser campos que en el día a día son considerados de forma disyuntiva, ambas temáticas deben ser siempre parte de un análisis, que permita la construcción de acciones comprehensivas que lleven hacia la igualdad de género.
¿Qué es la economía digital?
Antes de indagar en el concepto de economía digital, debemos que comprender que es un sistema económico. Un sistema económico es la forma en la cual la economía funciona y estructura a la sociedad en base a la relación entre producción/oferta y consumo/demanda, incluyendo también temáticas de manufacturación, regulación, circulación, distribución, entre diferentes variables. Durante las últimas dos décadas, ha existido progresivamente una revolución digital que se mueve entorno a un nuevo ecosistema dónde las empresas con mayor capital en el mundo pertenecen al sector de tecnologías de la información. En nuestro día a día, interactuamos constantemente con herramientas y productos entregadas por estas empresas que avanza de forma muy rápida y exponencial. A esta nueva economía, que nace como expresión de la a veces llamada Revolución Industrial 4.0, le llamamos economía digital. Esta nueva economía no tiene precedentes y ha dado indicio a la transformación de estructuras no solamente ligadas a la producción económica del mundo, sino también a nivel social.
Lo anterior se ve reflejado en las ocho áreas de acción definidas por Naciones Unidas basadas en las recomendaciones del panel de alto nivel para la cooperación digital, presentando acciones que involucran avanzar para respetar y garantizar derechos humanos en la era digital, promover seguridad, asegurar inclusión digital, entre varios. Estos últimos años también se han posicionado perspectivas claves que destacan las nuevas oportunidades y desafían la reproducción de desigualdades que continúan hoy en día. Entre ellas destacan los enfoques desde la igualdad de género y desde los feminismos.
¿Por qué es necesaria la perspectiva de género en estas temáticas?
Estudios sobre economía desde una perspectiva de género y feministas han abierto campos de estudios esenciales para comprender como diferentes variables que directamente tienen dinámicas vinculadas con la economía, que afectan a mujeres y hombres de manera diferenciada. Por ejemplo, con las temáticas que tienen que ver con lo que es considerado como el “valor del trabajo”, destacando la importancia de considerar trabajos no-remunerados de cuidados o en los trabajos informales. Gracias al esfuerzo de estas perspectivas tenemos la posibilidad de acceder a información esencial de los sistemas económicos, tal como comprender que el trabajo de cuidado no remunerado y el trabajo doméstico representan entre un 10% y un 39% de PIB mundial, que mayoritariamente es realizado por mujeres/niñas y que hace décadas atrás era invisibilizado.
Es por esto que considerar perspectivas de género es crucial, porque la existencia de injusticias estructurales se extienden (y no reflejan) en el área digital: las brechas de género en el de acceso a Internet, los sesgos de género en inteligencia artificial (IA), las brechas salariales entre hombres y mujeres en áreas STEM, el sexismo, entre otros escenarios; transcribiendo desigualdades que no provienen inherentemente de la Revolución Industrial 4.0 y las tecnologías, si no de los contextos desiguales en los que vivimos hoy en día. Por lo tanto, en esta situación es necesario asesorar desde el trabajo construido anteriormente para visualizar herramientas que nos ayuden a construir un futuro sin discriminaciones y menos desigualdades.
Unas de las perspectivas que han cambiado la forma en la cual observamos a nivel social como las desigualdades afectan de forma diferente a las mujeres es la perspectiva interseccional. En este sentido, si consideramos la economía digital desde una perspectiva interseccional, podríamos observar cómo son afectadas las mujeres por la brecha de acceso, pero de forma desagregada. Por ejemplo, la diferencia de la brecha de acceso de mujeres provenientes de países “en vías de desarrollo” con mujeres de países “desarrollados”, en esta situación, no solamente existe una discriminación generada por las brechas de acceso entre hombres y mujeres, sino que existe un contexto histórico, político, social y económico que les afecta y discrimina de mayor o menor manera dependiendo del país del cual provienen, su pertenencia a comunidades indígenas, su cultura, su edad, su color de piel, su orientación sexual, entre otras variables. La interseccionalidad es crucial también al considerar personas no-binarias y a la comunidad LGBTQIA+.
¿Cuáles son los mayores retos y oportunidades actuales en cuanto a esta temática?
Los sistemas económicos y específicamente la economía digital está ligada directamente a los contextos sociales a los cuales nos enfrentamos día a día, especialmente porque las herramientas de las cuales se “alimenta” la economía son impulsadas en base a la interacción que generamos con éstas y, por tanto, los datos e información que se generan a partir de esto (para otras referencias: la explosión del “big data” y la minería de datos). Dado el contexto, existen múltiples retos actuales Dentro de estos se encuentran el crecimiento del trabajo informal a través de herramientas digitales, la minería de datos, los sesgos de género en datos, large language models e inteligencia artificial, temáticas de privacidad y seguridad de datos, violencia de género en línea, entre varios.
Por ejemplo, una de las áreas que ha sido destacada por una reciente investigación de Mozilla Foundation es cómo los sistemas de inteligencia artificial afectan desproporcionadamente a mujeres, niñas y personas no binarias. Estos sistemas de IA están usualmente ligados a impulsar a gobiernos a llevar a cabo servicios esenciales, lo cual está ligado intrínsecamente con el funcionamiento de las economías. A su vez destacan que el uso de estas IA no poseen suficientes regulaciones que protejan la información personal de las personas y que incluso, concibe la creación de algoritmos específicos o marketing que genera efectos negativos y discriminación de género.
Por otro lado, uno de los contextos que influyen y son influidos por la economía digital es sobre todo el trabajo. Como especificamos desde Derechos Digitales, el Foro Económico Mundial explica que 65% de los trabajos del futuro serán plenamente dedicados a la innovación y a la tecnología, dónde las normas culturales e institucionales que – si no se actualizan – generarán límites bloqueando el potencial de las niñas en el área digital y, por consiguiente, perpetuarán y acrecentarán desigualdades de género.
Tal como cuestiona la Dra Becky Faith desde GenderIT en este sentido debemos cuestionar ¿Cuáles son las razones o motivaciones que llevan a buscar un contexto más balanceado (en términos numéricos) laborales? Pregunta que lleva a posicionar finalmente la necesidad de ir más allá de los números, si no que debemos destacar la importancia de medidas comprehensivas que intentan apuntar a la erradicación de las desigualdades de género.
A pesar de enfrentarnos a estos desafíos, este contexto desconocido representa una oportunidad para trabajar con las temáticas de una forma más innovadora e integral. Y es así cómo debemos seguir abriendo paso a la creación de evaluaciones, medidas, políticas públicas y legislaciones responsables que permitan entender las situaciones para tomar acciones en pos de avanzar hacia la igualdad de género.
Reflexiones sobre un futuro menos desigual: la economía digital con perspectiva de género.
Desde Derechos Digitales destacamos la importancia de considerar perspectivas reivindicativas del futuro, donde a través del trabajo y aporte en plataformas como la Cumbre del Futuro y el Pacto Digital Mundial de Naciones Unidas se invita a pensar más allá, disociándonos de las narrativas polarizantes a las cuales el área digital se encuentra sujeta y sobre todo, pensar en caminos que construyan la superación de desigualdades que aumentan con el desarrollo tecnológico.
Necesitamos resaltar la importancia de considerar políticas públicas interseccionales que nazcan desde el nivel local, dónde fortalezcan y establezcan el empoderamiento de mujeres y comunidades LGBTQIA+. Esto, finalmente para proteger su privacidad y datos; resguardando derechos humanos y garantías laborales para evitar la perpetuación de situaciones laborales informales y no remuneradas. Se deben habilitar espacios para concebir la importancia del rol de las mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTQIA+ no solamente desde el número de personas que están estudiando carreras STEM – lo cual sigue siendo sumamente crucial – sino que también integrando perspectivas que consideren otras aristas. Como, por ejemplo, el trabajo no remunerado de cuidados, su valor y extensión en la transformación digital, y analizando finalmente el modo en que les afecta y afecta a la economía digital.
Esto nos brinda la oportunidad de repensar cómo estamos configurando y siendo afectadas por la economía digital, y cómo podemos dar cabida a que estos temas se conciban desde las políticas públicas y acciones a nivel local y global.
También la importancia a nivel individual, dónde finalmente la concepción de temáticas – como la privacidad y la seguridad de datos, la violencia de género digital, entre otras – sean concebidas como variables que afectan la economía digital y que deben ser trabajadas de forma comprehensiva e interseccional para el fortalecimiento de la democracia, disminución de desigualdades y avanzar hacia un futuro sostenible.