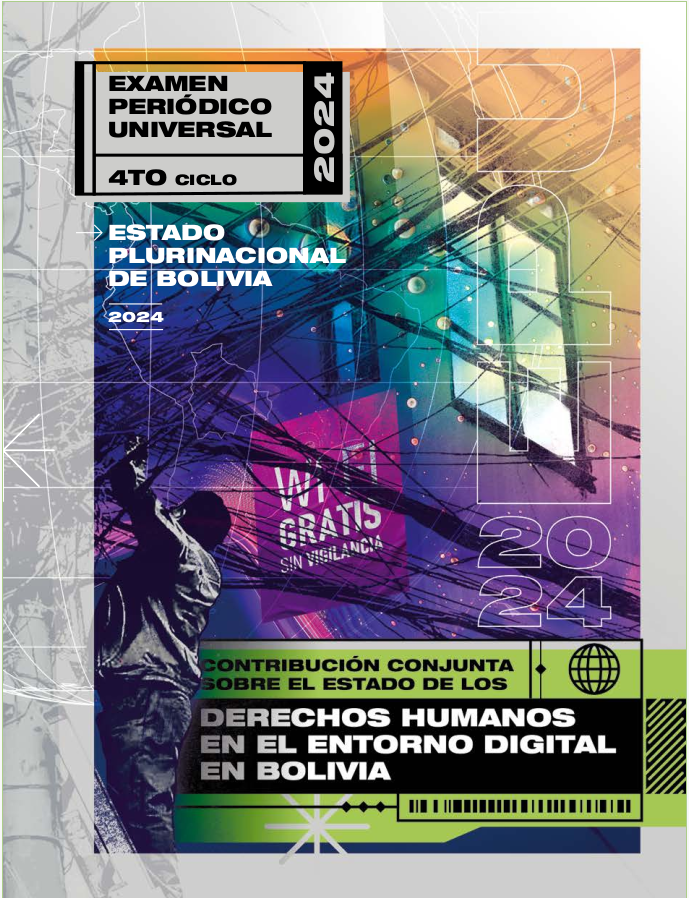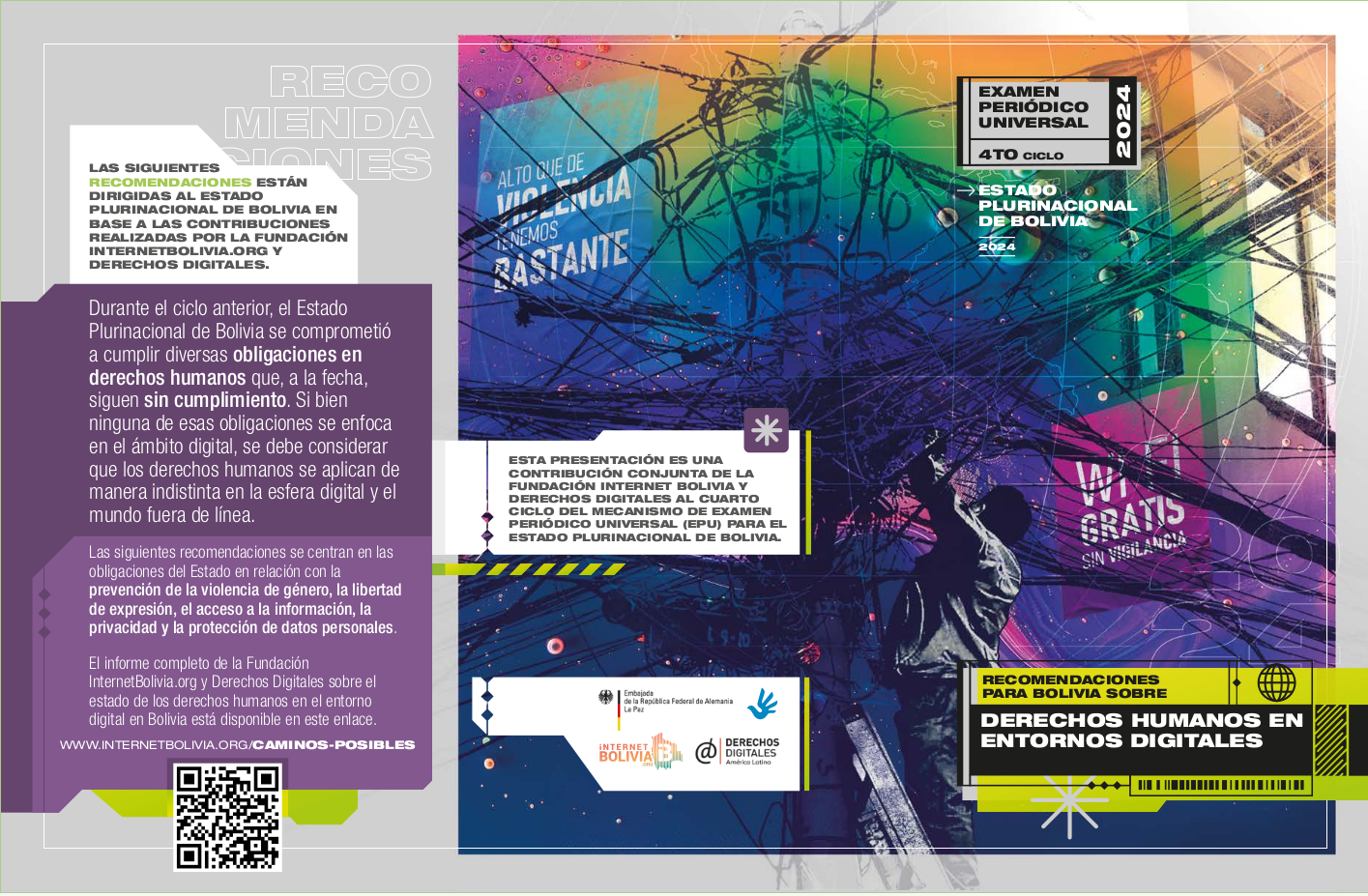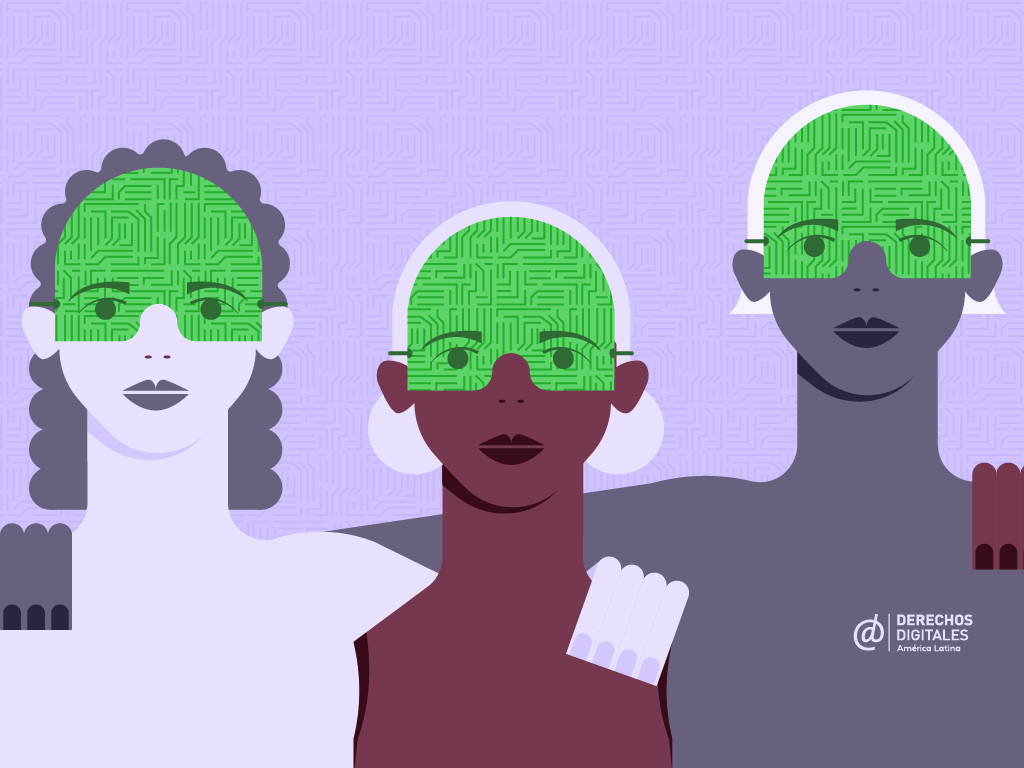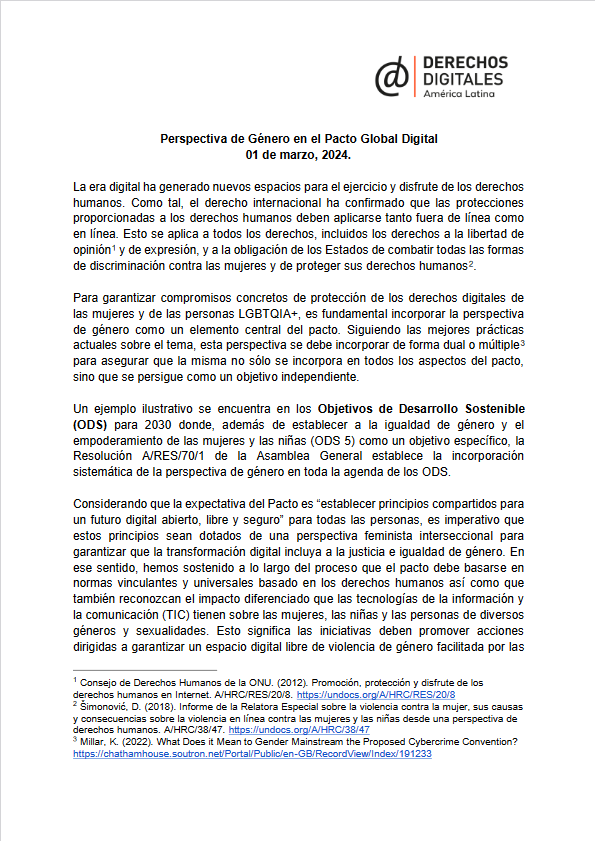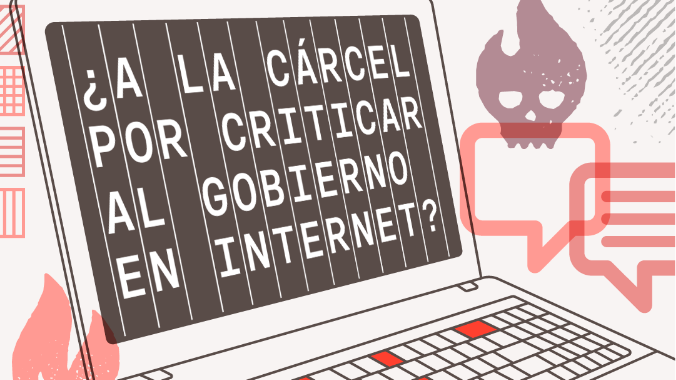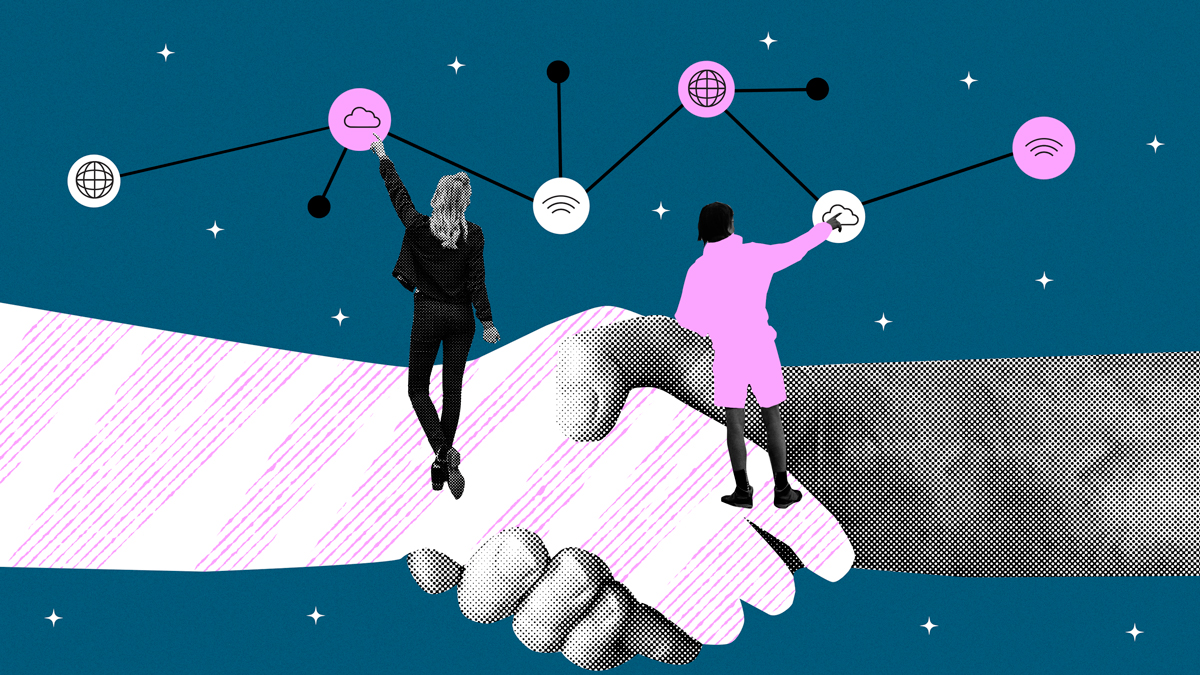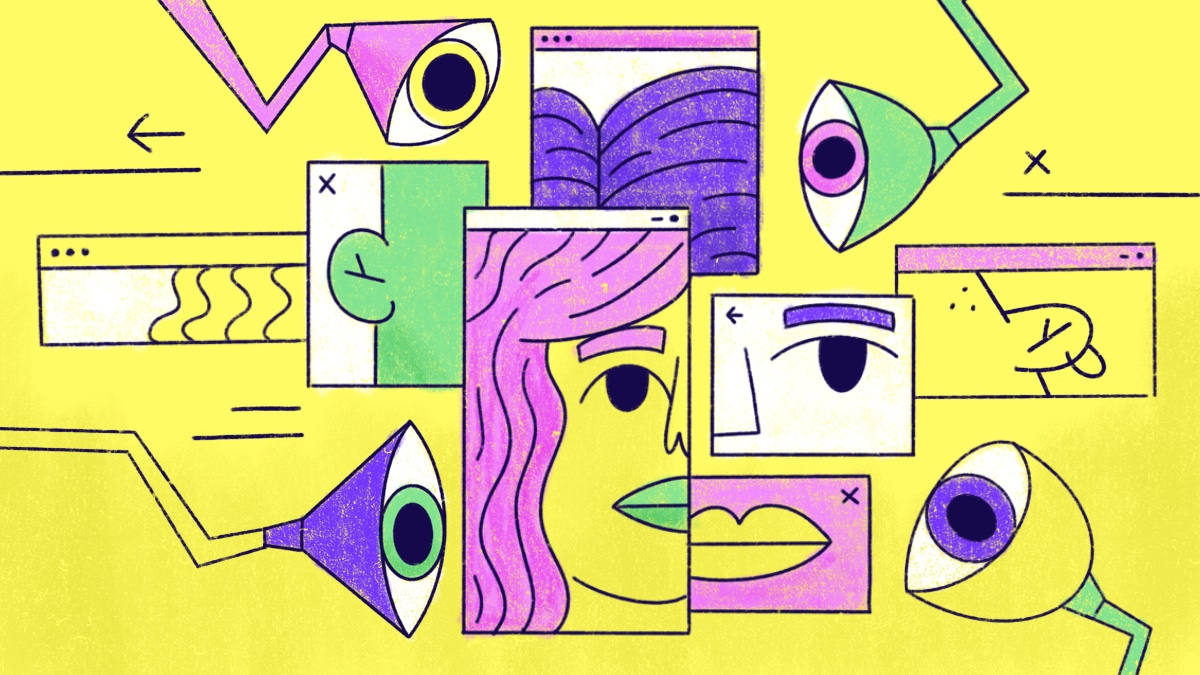Las siguientes recomendaciones están dirigidas al Estado de Bolivia. Son un resumen del informe más extenso con aportes enviado a Naciones Unidas y realizado por la la Fundación Internet Bolivia y Derechos Digitales.
Temática: Género
Resumen: Recomendación para Bolivia sobre Derechos Humanos en Entornos Digitales
Las siguientes recomendaciones están dirigidas al Estado de Bolivia. Son un resumen del informe más extenso con aportes enviado a Naciones Unidas y realizado por la la Fundación Internet Bolivia y Derechos Digitales.
Pacto Global Digital: Gobernanza tecnológica y la protección de los derechos humanos
En nuestra publicación anterior, analizamos el Pacto Global Digital (GDC), un documento clave que se centra en los desafíos digitales globales y que forma parte del Pacto para el Futuro como uno de sus anexos. A pesar de que el GDC aborda específicamente aspectos relacionados con la gobernanza digital, el Pacto por el Futuro en su conjunto también trata temas esenciales relacionados a la protección de datos, los derechos humanos, la igualdad de género, y el acceso a internet. Es fundamental que comprendamos cómo estos dos documentos se complementan y responden a los desafíos globales emergentes.
El Pacto para el Futuro fue adoptado por consenso en medio de tensiones geopolíticas – y tras varias versiones que circulaban informalmente hasta el día anterior a su adopción- el día 22 de Septiembre del corriente.
Género desde una Mirada Interseccional: Omisiones que implican retrocesos
Un aspecto esencial que sigue siendo insuficientemente tratado en el Pacto para el Futuro es la incorporación de la perspectiva de género desde una mirada interseccional. A pesar de las referencias a la brecha digital de género, no se abordan con suficiente profundidad las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres y personas de género diverso, particularmente en el contexto digital.
Aunque uno de los objetivos clave del Pacto «no dejar a nadie atrás» (leave no one behind), ninguno de los documentos menciona explícitamente a las personas LGBTQIA+ en su ámbito de protección. Esto es preocupante, dado que esta comunidad enfrenta impactos diferenciados. Un ejemplo claro es la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV), que afecta tanto a mujeres cis y tránsgenero como a personas con diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Ignorar esta realidad deja a estas comunidades expuestas a sufrir violencias en línea y explotación de sus datos, subrayando la urgencia de políticas digitales verdaderamente inclusivas.
Además, es necesario considerar otras dimensiones interseccionales, como la raza, la clase social, y la ubicación geográfica, entre otras, que agravan las formas de exclusión y vulnerabilidad que también se manifiestan en el entorno digital. Las personas que enfrentan múltiples formas de discriminación suelen ser las más afectadas por las brechas digitales y, a su vez, las más expuestas a los riesgos y abusos facilitados por la tecnología. Es crucial que cualquier enfoque sobre género en el ámbito digital no sólo contemple a las mujeres cis, sino que abarque a todas las identidades de género e incluya a la necesidad de tomar en cuenta los contextos para asegurar una verdadera inclusión.
Inteligencia Artificial y Aplicaciones Militares y Contraterrorismo: La Falta de Salvaguardias Claras
El Pacto reconoce los riesgos y las oportunidades de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial (IA), y subraya la importancia de la cooperación internacional para evaluar estos riesgos, especialmente en sus aplicaciones militares. Sin embargo, el Pacto no establece limitaciones explícitas ni mecanismos de supervisión independiente que aseguren que la IA sea utilizada de manera que respete los derechos humanos. En nuestras contribuciones al proceso enfatizamos la necesidad de responder a estos riesgos con un marco regulatorio que se base en recomendaciones clave, como la Resolución 48/4 del Consejo de Derechos Humanos, y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que abogan por una moratoria o incluso la prohibición de herramientas de IA que no puedan ser utilizadas en cumplimiento con el derecho internacional de derechos humanos.
Además, realizamos un llamado a que se establezcan limitaciones claras en las acciones de contraterrorismo, garantizando que las respuestas de los Estados partan desde un enfoque balanceado de derechos Esto es crucial para evitar legislaciones que puedan ser aplicadas de manera arbitraria y que arriesgue los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la asociación, como hemos analizado en investigaciones relacionadas. El Pacto, aunque aborda los riesgos de aplicación de tecnologías, no define estas salvaguardias, lo cual abre la puerta a posibles abusos en nombre de la seguridad.
Fortalecimiento del Modelo de Múltiples partes interesadas: Desafíos y Oportunidades en la Gobernanza Global
El Pacto reconoce la importancia de un sistema multilateral más inclusivo y efectivo, pero no detalla de manera específica cómo asegurar la representación diversa de partes interesadas del Sur Global y otros grupos históricamente subrepresentados en los procesos de toma de decisiones globales.
Uno de los ejes centrales de nuestras diversas recomendaciones fue el de enfatizar en la necesidad de que para avanzar en el cumplimiento de un modelo de múltiples partes interesadas que tenga como base a la participación significativa que garantice inclusión. Esto incluye, por ejemplo, proporcionar avisos adecuados y sistemas de acreditación accesibles. Además, enfatizamos que la participación remota no debe ser la única opción; se deben proporcionar opciones de participación robustas, incluidas el apoyo para viajes y visados, y que los foros se realicen en lugares accesibles y en entornos que protejan las libertades fundamentales.
Esto es especialmente importante considerando que el proceso de consultas no ha garantizado la plena participación de sociedad civil conforme hemos expresado en declaraciones anteriores.
Garantías de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Procesos ligados a Iniciativas de Desarrollo:
Uno de los aspectos clave que resaltamos en nuestras recomendaciones -y que no ha sido abordado en el pacto- es la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los programas de desarrollo financiados por la ONU y otros organismos internacionales. En nuestras observaciones, enfatizamos que estos programas deben someterse a evaluaciones técnicas y de derechos humanos antes de su implementación. Además, los proyectos de financiamiento deben hacerse públicos, y deben establecerse mecanismos de monitoreo y evaluación durante y después de la ejecución de dichos programas.
La falta de transparencia en el diseño y ejecución de estos programas puede facilitar la implementación de tecnologías de vigilancia que, en lugar de promover el desarrollo, ponen en riesgo las libertades individuales. Investigaciones basadas en evidencia señalan una tendencia preocupante en la que las tecnologías y metodologías utilizadas por donantes bilaterales y agencias de financiamiento internacional tienden hacia prácticas de vigilancia, a menudo a expensas de los derechos humanos, en especial el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales.
Es fundamental que los procesos de financiamiento y desarrollo sean transparentes y que las propuestas de financiamiento sean públicas y sujetas a evaluaciones técnicas y de derechos humanos antes de su implementación. Además, se deben establecer mecanismos de monitoreo que aseguren la supervisión continua durante y después de la implementación de estas iniciativas.
Relación con otros Instrumentos Internacionales
El Pacto por el Futuro y el Global Digital Compact (GDC) destacan varios aspectos positivos relacionados con la protección de datos, subrayando la necesidad de garantizar que la tecnología se utilice de manera que respete los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la privacidad. Sin embargo, es crucial considerar la reciente adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen, mencionada en el Pacto, que plantea preocupaciones significativas en este contexto.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta Convención es el intercambio transfronterizo de datos, que se permite sin las salvaguardas adecuadas. El tratado autoriza a los países a recopilar y compartir datos a través de fronteras para una amplia gama de delitos «graves», lo que incluye la vigilancia electrónica. Aunque, no establece condiciones claras sobre proporcionalidad o estándares de derechos humanos que deban respetarse en estos procedimientos.
Es importante prestar atención a cómo dialogarán estos instrumentos y abogar por la mayor protección a partir de principios de derechos humanos del pacto aplicados a la protección de datos.
Próximos Pasos: Implementación y retos de Desigualdades Globales
Con la adopción del GDC y el Pacto por el Futuro, el reto siguiente recae en su implementación. En ese sentido, es fundamental reconocer que el Pacto no operará sobre una base homogénea. Los diferentes niveles de desigualdad global—reflejados en la falta de legislación adecuada basada en derechos humanos, la debilitación de las instituciones públicas y los retrocesos democráticos—implicarán desafíos particulares en cada contexto.
Este proceso de implementación deberá ser monitoreado muy de cerca, entendiendo que, si bien el Pacto establece principios que permiten exigir responsabilidades a los Estados, la efectividad de estos dependerá de los mecanismos que cada país adopte para llevarlos a cabo. Es necesario que los Estados avancen en mecanismos de implementación que aseguren la participación de múltiples partes interesadas, prioricen las necesidades de sus comunidades locales, y sean capaces de aplicar estos principios de acuerdo con las realidades específicas de cada contexto. Sólo a través de un enfoque flexible, contextualizado y centrado en los derechos humanos, se podrá construir un futuro digital inclusivo y equitativo.
Violencia digital de género y discapacidad auditiva: ¿Cómo nombramos lo que no se enseña?
En la era digital, la tecnología no solo facilita nuestra vida cotidiana, sino que se ha convertido en un terreno de lucha por derechos y equidad. Como periodista e investigadora en género y tecnologías, he observado cómo las dinámicas de poder y control, basadas en estereotipos de género, se trasladan al ámbito digital, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas y la comunidad LGBTIQ+.
En este escenario, la realidad para las personas con discapacidad auditiva es aún más alarmante. La violencia digital de género que enfrentan ha sido escasamente documentada y menos aún abordada de manera adecuada. La falta de investigaciones y herramientas específicas para comprender y enfrentar las violencias que viven nos lleva a un escenario donde lo invisible se vuelve aún más inalcanzable, revelando una brecha crítica en la protección y apoyo que se brinda a esta comunidad.
El estudio ¿Cómo acompañar a mujeres Sordas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género?, realizado por UNFPA y Management Science for Health, revela que las personas con discapacidad tienen, en promedio, tres veces más probabilidades de sufrir violencia física, sexual y psicológica que aquellas sin discapacidad. Además, entre el 40% y el 68% de las jóvenes con discapacidad sufrirán violencia sexual antes de los 18 años. Aunque no existe información estadística específica sobre cómo la violencia afecta a las mujeres Sordas, es razonable suponer que estas cifras podrían ser aún más altas debido a las barreras en el acceso a la información y la comunicación.
Experiencias desde el aula
En julio de este año, realicé varios talleres en una escuela para personas Sordas en la comuna de San Joaquín, enfocados en identificar la violencia digital y generar estrategias comunitarias para enfrentarla. Este proyecto, desarrollado junto a la Fundación Instituto de la Sordera, tiene como objetivo empoderar a las y los jóvenes para que reconozcan estas violencias y, posteriormente, lleven a cabo una campaña comunicacional para compartir herramientas de prevención y abordaje con toda la comunidad educativa.
Una de las profesoras, que participó como intérprete en las sesiones, me comentó la poca participación madres y padres en el aprendizaje de la lengua de señas chilena, a pesar de contar con talleres gratuitos para ello. Esta falta de comunicación afecta gravemente la capacidad de las familias para generar espacios de confianza con sus hijos y brindarles herramientas para identificar y denunciar posibles violencias.
Dentro de los principales hallazgos que identifiqué durante el desarrollo de los talleres, está el alto uso de internet y dispositivos digitales por parte de las y los adolescentes, quienes buscan poder comunicarse, crear comunidad, y que enfrentados a la ausencia de espacios de confianza en el hogar, trasladan sus afectos a la vida virtual, participando de videochats con desconocidos (a través de plataformas como Omegle) y compartiendo a través de lives de instagram o vídeos de tik tok con otros jóvenes.
La gran mayoría reconoce pasar muchas horas en internet, principalmente desde sus teléfonos, y haber vivido intrusiones digitales por parte de personas anónimas que se apropian de sus videollamadas con otros amigos, para exhibir contenido sexualmente agresivo, dejarles comentarios incómodos o burlarse de ellos. Las adolescentes señalaron en tanto, que ya han recibido fotografías íntimas no solicitadas por parte de desconocidos, mensajes insistentes para establecer algún tipo de contacto físico, e intentos de grooming.
La preparación de estos talleres fue un desafío, principalmente por la falta de información específica. Si bien casi no existen estudios sobre la violencia de género hacia mujeres Sordas, las herramientas para cuantificar otros tipos de violencias, como la digital, son aún más escasas. En este caso, quise compartir con las y los adolescentes el número de whatsapp que la PDI actualmente promociona para realizar consultas relacionadas a violencias digitales, sin embargo, cabe preguntarse si realmente es un canal de comunicación e información accesible para todas las personas.
Por último, nos enfrentamos a una doble barrera idiomática. ONG Amaranta, en su Guía contra la violencia de género en línea en 2022, revelaba que una de las principales dificultades para que las personas se reconozcan como víctimas de violencia digital, está relacionada con la brecha del idioma, ya que la mayoría de las definiciones oficiales, términos y condiciones, y los canales de denuncia de las plataformas están siguen en inglés. Esto agrava aún más la situación para las personas Sordas, quienes aún no manejan señas específicas para identificar algunos de estos tipos de violencia, debido a la falta de campañas y políticas públicas educativas, en materia de alfabetización digital inclusiva.
Violencia de género, tecnologías y educación sexual
Un caso emblemático es el de Camila Villavicencio, profesora, intérprete en lengua de señas y activista por la inclusión de personas Sordas, quien fue encontrada muerta en el departamento de José Pablo Peñafiel, un ex compañero de colegio. A pocas horas de su muerte, los integrantes de su familia no pudieron declarar como testigos en el caso, debido a la falta de intérpretes de lengua de señas durante el proceso policial. Camila, antes de morir, intentó comunicarse con su hermana a través de llamadas telefónicas (cuando usualmente usaba videollamadas) y envió una serie de videos cortos del lugar donde se encontraba.
El caso ha avanzado lentamente, ya que la autopsia no encontró lesiones atribuibles a terceros. Sin embargo, José Pablo Peñafiel actualmente está en prisión preventiva por otros diez ataques sexuales a mujeres Sordas, varias de ellas adolescentes. Peñafiel, también con discapacidad auditiva, asistía a fiestas de la comunidad sorda y se ofrecía a llevar a las mujeres a sus casas, desviando luego el camino hacia una imprenta donde cometía los abusos, que posteriormente subía a sitios de pornografía.
Estos hechos salieron a la luz gracias a la lucha de la familia y amigos de Camila, a través de la cuenta de Instagram @JusticiaParaCami. Sus acciones de concientización y protesta revelaron la falta de protocolos para abordar la violencia contra mujeres Sordas. Debido a ello, otras jóvenes agredidas sexualmente reconocieron a Peñafiel como su agresor y realizaron una “funa” en redes sociales. Solo tras estos testimonios se abrió la investigación que actualmente tiene a este sujeto con prisión preventiva.
Esperanzas y desafíos
La UNFPA, en el marco del proyecto “Promoviendo la realización del ejercicio de la capacidad jurídica de las Personas con Discapacidad en Argentina”, señala que la mayoría de las mujeres Sordas no acuden a los servicios de atención a víctimas porque desconocen su existencia o porque sienten que no recibirán la atención adecuada. «Si acuden, es porque se encuentran en situaciones extremas o porque son acompañadas por algún familiar o persona de su entorno más cercano, con la pérdida de privacidad y autonomía que esto implica.»
Las mujeres Sordas no tienen dónde ni cómo denunciar las violencias que sufren. La ausencia de una educación sexual integral, sumada a la falta de inclusión en el abordaje de estas temáticas a nivel institucional, hace imposible nombrar y denunciar las violencias. ¿Cómo nombrar algo que no sé que existe? ¿Cómo reconocer mi cuerpo y lo que he vivido? ¿Cómo puedo acercarme a denunciar si las opciones implican un testimonio hablado o rellenar un formulario digital de la Fiscalía? ¿Cómo acceder a ese formulario si nadie me ha enseñado a usar internet?
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto con la Fundación Nellie Zabel, lanzaron en 2021 la Plataforma del Centro de la Mujer Sorda, un espacio digital de atención y orientación ante la violencia de género, que incluye contenidos informativos adaptados a la lengua de señas chilena y conexión permanente con los CDM del país con horas de atención de lunes a viernes.
En cuanto a las violencias digitales, la Unidad de Género y Participación Ciudadana de la Subsecretaría del Interior de Chile presentó a principios de este año los resultados de su Consulta Virtual sobre Violencia Digital. Aunque incluyó una pregunta sobre discapacidad, no profundizó en experiencias específicas de violencia digital ni se plantearon estrategias inclusivas para aplicar el instrumento estadístico. Así, se perdió la oportunidad de incorporar las vivencias de personas con discapacidad y de obtener cifras para impulsar políticas públicas más inclusivas y efectivas en materias de alfabetización digital, abordaje de violencias digitales y su relación con el género.
Conclusiones
La violencia digital y de género contra mujeres y personas sordas no es solo un problema de derechos humanos, sino una crisis agravada por la falta de acción institucional y la ausencia de educación sexual integral inclusiva. El caso de Camila Villavicencio no es un caso aislado, sino un ejemplo de cómo las instituciones fallan sistemáticamente en proteger a las personas más vulnerables.
La incapacidad del sistema para ofrecer canales de denuncia accesibles y el vacío en la creación de políticas públicas que consideren las necesidades específicas de las personas Sordas, son un reflejo del desconocimiento estructural sobre lo que implica realmente crear canales de denuncia al alcance de todas las personas, y la falta de voluntad institucional en abordar las violencias que les aquejan.
El avance tecnológico, que debería ser una oportunidad para la inclusión y el empoderamiento, se ha convertido en un terreno peligroso para las mujeres y personas con discapacidad auditiva. La falta de educación, tanto digital como sexual, limita su capacidad para reconocer y nombrar las violencias que viven. Es imprescindible que como sociedad exijamos la inclusión real en todas las esferas, comenzando por la educación y la justicia.
Como lo señala la encuesta, Violencia Digital: Experiencias virtuales de niñas y adolescentes en Chile, aplicada por ONU Mujeres, ONG Amaranta y Fundación Datos Protegidos en 2021, las niñas y adolescentes se encuentran tres veces más expuestas a vivir experiencias de violencia sexual digital, cifra que podría llegar a ser mayor en las jóvenes de la comunidad Sorda, ya que en un primer acercamiento educativo para abordar estas temáticas, surgieron testimonios de haber experimentado la recepción de fotografías íntimas por parte de desconocidos y peticiones insistentes de intento de contacto físico o sexual, reflejando la urgencia de incluir lineamientos específicos para abordar estas violencias desde el sistema educativo, y también policial para saber qué hacer frente a estas situaciones.
Necesitamos seguir promoviendo proyectos e instancias formativas que permitan que nuestro trabajo en tecnología y derechos humanos pueda llegar a comunidades diversas, para ello es fundamental que como organizaciones de la sociedad civil nos acerquemos a conocer y establecer lazos de colaboración con activistas y comunidades de otras áreas, que nos permitan generar puentes y alianzas de trabajo colaborativo.
No podemos permitir que las barreras de comunicación sigan siendo un obstáculo para la protección de los derechos humanos. La tecnología debe ser un aliado, no un arma, y para ello necesitamos una reformulación radical de las políticas públicas que asegure un acceso igualitario y seguro a los espacios digitales. Solo entonces podremos hablar de un futuro tecnológico que no perpetúe las violencias, sino que las desmantele.
Las múltiples caras de la violencia contra periodistas en El Salvador
Ante el profundo cierre democrático que prevalece en el Salvador, el entorno digital se ha convertido en un canal indispensable para ejercer la libertad de expresión, libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos.
Desde Derechos Digitales hemos documentado en varias oportunidades las situaciones de censura, violaciones al derecho de acceso a la información, y limitaciones a la libertad de expresión que se viven en El Salvador desde hace años.
En el difícil contexto, es sumamente importante reflexionar sobre el estado de medios, periodistas y personas encargadas de mantener informada a la población.
Violencia Digital hacia periodistas en elecciones
El domingo 4 de febrero de 2024 se realizaron las elecciones presidenciales en el país. Resultó reelecto el candidato del partido Nuevas Ideas, Nayib Bukele, con el 81% de los votos tras un proceso permeado por distintos cuestionamientos.
En el período previo a las elecciones, entre julio de 2023 y febrero de 2024, la Asociación de periodistas de El Salvador (APES) monitoreó los ataques recibidos por la prensa y los periodistas. El informe resultante reportó 64 casos, la mayoría ocurridos en el ámbito digital. Otro reporte de APES, sobre «Vulneraciones a la prensa» indica que los tipos de ataques más comunes limitan seriamente su labor como periodistas, debido a que la censura de la que son víctimas restringe el libre ejercicio de su profesión. Declaran que sufren declaraciones estigmatizantes, acoso, difamación, amenazas legales, vigilancia y ataques vinculados al género hacia periodistas mujeres.
La situación tuvo repercusiones en medios y organizaciones del continente y el mundo. Reporteros Sin Fronteras, en conjunto con organizaciones internacionales vinculadas a la libertad de prensa y expresión, condenaron públicamente las agresiones sufridas por la prensa en el marco de las elecciones salvadoreñas. Su llamado fue “para que se establezcan las condiciones y garantías necesarias para que las y los periodistas puedan ejercer su labor, la ciudadanía esté informada, y se reconozca el papel de los medios en el fortalecimiento de la democracia”.
Violencia de género como norma
En este contexto de violencia, agresiones, censura y silenciamiento creciente, no debería sorprendernos que el componente de género ocasione impactos diferenciados. Decisiones gubernamentales como el del Ministerio de Educación de remover todo contenido relacionado a la perspectiva de género de materiales educativos bajo la amenaza de “despedir profesores” que los difundan, reflejan la preocupante postura estatal respecto a la desigualdad de género. Conforme ha sido referido por organizaciones de la sociedad civil, la medida no solamente implica un retroceso, sino que amenaza con elevar los índices de violencia sexual.
De hecho, cifras como las identificadas en el “Informe sobre violencia digital basada en género dirigida hacia mujeres periodistas”, publicado también por APES en enero de este año, demuestran que la violencia sexual es central en los ataques recibidos. Dicho informe, indica que durante el período de análisis, entre el 1 de octubre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024, se registraron un total de 45.530 ataques digitales. Las mediciones señalan que el 17.5% de todos los comentarios contra mujeres periodistas son de tipología de violencia sexual. A su vez, se identifica que el 7% de los ataques dirigidos a hombres periodistas se basan en contenido transfóbico, homofóbico y misógino; lo cual denota que existe un fuerte componente de violencia basada en género incluso cuando ésta está dirigida a los hombres.
El informe puntualiza que las situaciones de violencia suceden generalmente en reacción a posturas de periodistas sobre la administración actual, especialmente en el marco de investigaciones o coberturas periodísticas en el marco del contexto electoral.
Los análisis realizados por APES concluyen que los principales agresores han sido funcionarios públicos, además de las Fuerzas Armadas, partidos políticos, instituciones públicas, entre otros. Los perfiles están compuestos tanto por influenciadores afines al gobierno, como de cuentas anónimas o automatizadas – los bots, conocidos en El Salvador como “troles”- y utilizan direcciones IP localizadas en Estados Unidos. Esto significa que se trata de cuentas que en su mayoría, son muy difíciles de rastrear.
Cabe señalar que El Salvador no cuenta con una legislación específica sobre violencia de género en línea, y a pesar de que cuentan con leyes aplicables a estos ámbitos como la ley especial integral para una vida libre sin violencia (LEIV) y la ley de Delitos Informáticos, expertas señalan que «esto no ha dado una garantía ni una mayor protección legal hacia este grupo de personas, como son las mujeres«. En ese contexto, no se puede perder de vista que al ser los responsables de las violencias ejercidas miembros estatales o afines al gobierno – como indican los informes – inevitablemente, como mínimo, se dificulta la aplicación de la legislación existente.
Violencia y vigilancia institucionalizadas
El pasado 27 de marzo, se cumplieron dos años del régimen de excepción, que implicó una serie de reformas legales en un Estado que continúa evadiendo sus obligaciones en materia de derechos humanos. En febrero de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma del código penal que legitimaba el espionaje digital, como parte de la consolidación del poder de Bukele. Desde el su primer mandato, la represión hacia la prensa ha aumentado a pasos agigantados. Bukele ha atacado continuamente a los medios de comunicación, acusándolos de promover “fake news”.
Un claro ejemplo de esto es el del periódico “El Faro”, uno de los principales medios de comunicación independientes de El Salvador, cuyos miembros han sido objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización (principalmente en espacios digitales) en base a sus labores periodísticas. Así lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante el otorgamiento de medidas cautelares a favor de 34 miembros del periódico y su posterior resolución de seguimiento. La resolución indica que la información presentada demuestra que los derechos a la vida y a la integridad física de los miembros de «El Faro» se encontraba en situación de gravedad y urgencia. Para ello, la Comisión consideró las amenazas, el acoso y las agresiones recibidas por las periodistas mediante redes sociales, así como el seguimiento de las oficinas del periódico por determinados periodos de tiempo, presuntamente por el Organismo de Inteligencia del Estado.
Además de los ataques por múltiples medios y formatos, una investigación liderada por Citizen Lab en conjunto con organizaciones latinoamericas identificó que el software espía Pegasus había sido instalado en los teléfonos de al menos 35 periodistas y miembros de la sociedad civil. En el caso de “El Faro”, las investigaciones señalan que durante un periodo de 17 meses se tuvo acceso total a los aparatos de más de la mitad de su personal en fechas específicas que coinciden con procesos de investigación específicos llevados a cabo por el medio y con acontecimientos relevantes en la vida política o ataques gubernamentales contra el periódico. La conjunción de hechos, más el peligro diario para sus trabajadores, llevaron al medio a emigrar a Costa Rica.
Estos hechos no son aislados, sino que se insertan dentro de una preocupante estructura de vigilancia que se ha ido consolidando como estrategia de gobierno. Así por ejemplo cabe recordar el préstamo multimillonario de 109 millones de dólares para la ejecución de la Fase 3 del Plan de Control Territorial aprobado forzadamente tras la toma militar del congreso. Conforme señalaron los medios de comunicación, el préstamo consolida la militarización de la seguridad pública mediante la adquisición de tecnologías de vigilancia. Entre éstas se encuentran cámaras de vigilancia con un nuevo sistema de reconocimiento facial, además de drones y diversos centros de monitoreos para la policía y el ejército.
Una respuesta urgente
La libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos humanos. Que la prensa esté informada, pueda acceder a la información, garantir la protección de sus fuentes e informar sobre lo que sucede sin temer por su integridad física o su continuidad laboral, debería ser una prioridad ineludible en defensa del derecho al acceso universal a la información.
Nada de eso está garantizado ahora en El Salvador. En tal contexto de institucionalización creciente de la violencia y la vigilancia, incluso contra periodistas, y frente a la amenaza latente de una mayor radicalización luego de la victoria electoral, es urgente que las instituciones internacionales refuercen el monitoreo de la situación y la exigencia de medidas concretas por parte del Estado salvadoreño. Además del restablecimiento de las garantías a los derechos fundamentales, es crucial que se incrementen los mecanismos de protección a periodistas.
Conociendo la influencia que el gobierno Bukele ha tenido sobre la extrema derecha latinoamericana, una respuesta fuerte de la comunidad internacional es crucial. Desde la sociedad civil seguimos en alerta máxima para que situaciones como las registradas en El Salvador en los últimos no se sigan repitiendo en nuestra región.
Perspectiva de Género en el Pacto Global Digital (1 de marzo, 2024)
Aportes de Derechos Digitales sobre una perspectiva efectiva de género en el Pacto Mundial Global, basados en los principios feministas para inclusión de género en el Pacto, además de investigaciones y contribuciones realizadas por Derechos Digitales y otras organizaciones de la sociedad civil: Brecha digital de género y acceso equitativo a la tecnología; necesidad de alfabetización y construcción de capacidades digitales para mujeres y niñas.
Violencia digital y desigualdad de género: un círculo vicioso
This text is available in English here
Las dinámicas de poder históricamente desequilibradas, unidas a la discriminación sistémica por razón de género, han generado cada vez más atención a nivel global. Sin embargo, a pesar de que la igualdad de género está reconocida en muchos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, la violencia de género sigue siendo uno de los problemas estructurales más persistentes que afecta a todas las culturas y países.
En respuesta a la creciente preocupación por el aumento de la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV) y su impacto de largo alcance en los individuos y la sociedad, se están haciendo esfuerzos a nivel mundial, regional y nacional para establecer normas y políticas para abordar esta cuestión. Mientras tales esfuerzos son, en muchos casos, aun insuficientes, investigaciones recientes revelan importantes deficiencias en los sistemas jurídicos locales para ofrecer una protección adecuada a las mujeres y las personas LGBTQIA+.
Entre los principales desafíos, se encuentran la falta de consideración de este tipo de violencia como una violación de los derechos humanos por razón de género, la prevalencia del uso del sistema de justicia penal para abordarla (y su interpretación abusiva), la falta de equilibrio de los derechos, las barreras experimentadas por las víctimas en el sistema judicial y la impunidad. La legislación, en muchos casos, no sólo ha sido ineficaz a la hora de proteger la expresión de las mujeres y las personas LGBTQIA+, sino que además las pone en peligro.
Nuevas formas de ejercer violencia de género y sus impactos
La violencia de género digital es una problemática que se presenta a nivel global, vulnerando los derechos humanos de las personas afectadas y en la sociedad de manera general. Tiene impactos diferenciados en grupos afectados por múltiples formas de opresión como la raza, etnia, identidad de género, clase social, estatus migratorio etc, y está profundamente arraigada en sistemas y lógicas patriarcales. Su manifestación no es un fenómeno aislado sino un continuo de la violencia de género estructural al ser tanto un reflejo como una consecuencia de sistemas sociales y estatales basados en discriminación de género.
El concepto de TFGBV va más allá de la idea de violencia en línea, en tanto se manifesta no sólo en espacios digitales, sino también a través de diferentes tecnologías. Esto incluye teléfonos, dispositivos de localización GPS, drones, dispositivos de grabación, entre muchos otros. Puede, por lo tanto, afectar a personas que están conectadas a internet, pero también las que lo están. Eso significa que para algunas personas, la experiencia de violencia facilitada por tecnologías puede incluso preceder su posibilidad de acceder y beneficiarse de ellas, especialmente en contextos de exclusión.
Como señaló Dubravka Šimonović, ex Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, estas formas modernas de violencia deben entenderse dentro del ámbito más amplio de la violencia de género. Esta idea de un continuo pone de relieve cómo la TFGBV no es un fenómeno nuevo y aislado. Además, implica contemplar que así como la violencia que existe fuera de línea se traslada a los espacios en línea donde se reproduce, amplifica y reinventa en numerosas formas, las prácticas de violencia que ocurren en línea tienen implicaciones más allá del entorno digital, planteando graves amenazas a la seguridad y la integridad física de las mujeres y las personas LGBTQIA+. La violencia digital genera daños psicológicos, afecta a las relaciones sociales, fomenta la violencia sexual y física e incluso puede conducir al feminicidio. A su vez es considerada una forma de censura al generar un efecto paralizante (o chilling effect) que impacta tanto en la esfera individual como social, provocando efectos negativos para el debate público, esencial en las sociedades democráticas.
El silenciamiento producido por la TFGBV no sólo implica que el público pierde voces y puntos de vista relevantes y diversos -la libertad de los medios de comunicación se ve comprometida, los contenidos relacionados con la equidad y los derechos humanos se reducen-, atacando el pluralismo como elemento esencial de la libertad de expresión y la democracia; sino que refuerza los roles, normas y estructuras patriarcales de género, conduce a un aumento de la brecha de género y consiste en una importante barrera para la igualdad de género y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El combate a la violencia desde una perspectiva de derechos humanos
Combatir la violencia de género digital no es lo mismo que combatir a las tecnologías. Políticas públicas desequilibradas en este sentido, pueden tener graves consecuencias en la garantía de los derechos de mujeres y personas LGBTQIA+ y la lucha por la equidad de género. Las tecnologías digitales han contribuido a contrarrestar la exclusión histórica de mujeres y personas LGBTQIA+ dentro del espacio público. Han sido ampliamente utilizadas por mujeres y activistas por los derechos LGBTQIA+ para incidir en el debate público y visibilizar demandas sociales. Los resultados han sido significativos en el reconocimiento de derechos y el desarrollo de políticas públicas.
La obligación de los Estados de garantizar la protección de los derechos en línea como fuera de línea implica entonces un enfoque equilibrado, un elemento fundamental para el Estado de Derecho. La incorporación de criterios de derechos humanos como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad al desarrollar políticas para combatir la TFGBV es crucial para delinear los límites de este equilibrio entre derechos igualmente fundamentales a la libertad de expresión, privacidad y a vivir una vida libre de violencia y discriminación.
Más derechos para superar cualquier forma de violencia de género
Reconocer a la TFGBV como una manifestación de problemas estructurales subyacentes implica que los marcos jurídicos que abordan esta cuestión deben formar parte de una estrategia multifacética más amplia que incluya medidas no jurídicas destinadas a eliminar las barreras sistémicas y estructurales a la igualdad de género.
La TFGBV debe reconocerse como una violación de los derechos humanos enraizada en el género, que requiere una protección integral de todos los derechos dentro de un marco legal. No hacerlo podría suponer un riesgo significativo de socavar el potencial de expresión libre y segura de los mismos grupos que la legislación pretende proteger. Las iniciativas legislativas en materia de violencia sexual y por motivos de género deben integrarse en los marcos y las políticas establecidos sobre la violencia de género. Esto garantiza la coherencia y la sinergia a la hora de abordar las diversas formas de violencia de género.
Finalmente, la TFGBV debe dar prioridad a las necesidades y perspectivas específicas de las mujeres y las personas LGTBIQA+, evitando enfoques que pueden reproducir dinámicas de poder desiguales. Esto exige una perspectiva interseccional, centrada en las víctimas y que ofrezca medidas y enfoques variados. La creación de mecanismos participativos significativos a lo largo de todo el proceso de elaboración de políticas es fundamental.
En el día que marca la lucha histórica de las mujeres por justicia de género, resaltamos que la tecnología y los espacios digitales son claves para la defensa y resistencia de todas alrededor del mundo. A la violencia no se la combate con censura, se la combate con derechos
(*) Marina Meira es abogada y colabora con Derechos Digitales en la construcción de estándares para el combate a la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV).
El nuevo tratado internacional contra el cibercrimen no nos protege y pone en riesgo nuestros derechos
En febrero de 2024, tras dos años de negociaciones, la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentará un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. Sin embargo, organismos expertos y activistas alrededor del mundo advierten que el documento contiene falencias importantes que pueden ser utilizadas para validar abusos contra los derechos humanos.
Los desaciertos del tratado son varios. Por un lado, estados autoritarios como China, Vietnam, Pakistán y la Federación Rusa han promovido una aproximación amplia al concepto de cibercrimen, con límites poco claros, que puede ser utilizada para perseguir actos legítimos en línea. Aunque algunos Estados se han manifestado contra esta perspectiva, no han sido capaces de asegurar un conjunto de mínimos necesarios para asegurar la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales.
En su forma actual, el tratado carece de salvaguardas suficientes en materia de derechos humanos que impidan que sea invocado para restringir derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión en línea. Carece también de una perspectiva de género efectiva, abriendo la puerta para la persecución de las personas por expresar su orientación sexual o identidad de género en internet, en países que castigan a las personas LGBTQI+, cómo demuestra una investigación realizada por Derechos Digitales y APC.
Por el contrario, actualmente el tratado podría limitar la libertad de expresión al sancionar discursos legítimos con la excusa del combate al cibercrimen, como han advertido ampliamente organismos internacionales de derechos humanos. Además, el acuerdo entrega mayores herramientas para la vigilancia estatal de las actividades en línea y facilita la cooperación entre Estados para la recopilación e intercambio de información personal de la ciudadanía, sin los controles necesarios para evitar abusos.
En su versión actual, el tratado sobre cibercrimen está lejos de ser una herramienta que garantice mayor seguridad en línea a las personas y se constituye como una amenaza al ejercicio de derechos humanos, particularmente en aquellos países con democracias frágiles y un historial de autoritarismo.
Un tratado internacional sobre cibercrimen construido en la ONU no puede obviar la debida defensa y promoción de los derechos humanos. Hacemos un llamado a los Estados para que no cometan este error y adopten una perspectiva[VG1] para la persecución de los delitos informáticos que garantice a cada persona en el planeta el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
¿Por qué nos oponemos al nuevo tratado internacional contra el cibercrimen?
- El tratado sobre cibercrimen que se discute actualmente en Naciones Unidas carece de salvaguardas robustas en materia de derechos humanos, lo que permite que sea invocado para perseguir y castigar actos legítimos, como expresar disenso político.
- El tratado sobre cibercrimen promovido por Naciones Unidas no incorpora una perspectiva efectiva de género. Esto posibilita la criminalización de mujeres y personas LGBTQIA+, socavando la lucha por la igualdad de género.
- El tratado contra el cibercrimen incluye delitos que atentan contra la libertad de expresión, como han advertido diversas organizaciones internacionales. Esto es un contrasentido con la misión de la ONU: no se puede aprobar un tratado que legitima violaciones a los derechos humanos.
- El tratado sobre cibercrimen que se discute en Naciones Unidas legitima la vigilancia estatal de las actividades en línea y facilita la cooperación entre Estados para la recopilación e intercambio de información personal de la ciudadanía, sin salvaguardas suficientes que impidan abusos contra el ejercicio de derechos fundamentales.
- En su forma actual, el tratado sobre cibercrimen está lejos de ser una herramienta que garantice mayor seguridad en línea a las personas y se constituye como una amenaza al ejercicio de derechos humanos, particularmente en aquellos países con democracias frágiles e historiales de autoritarismo.
¿Qué requisitos necesita cumplir un tratado internacional sobre ciberdelincuencia?
- Un tratado sobre ciberdelincuencia debe garantizar mayor seguridad en línea a todas las personas, defendiendo y promoviendo el ejercicio de los derechos humanos.
- Un tratado sobre ciberdelincuencia debe tener una perspectiva de género efectiva, que permee cada uno de sus artículos, garantizando que nadie sea perseguido por expresarse. Ello incluye la posibilidad de expresarse políticamente, así como de expresar la propia orientación sexual o la identidad de género en internet.
- Un tratado sobre ciberdelincuencia debe abordar la especificidad de los delitos informáticos, proveyendo soluciones concretas y útiles a un problema real, en vez de medidas vagas que puedan ser utilizadas para perseguir acciones legítimas en internet.
- Un tratado sobre ciberdelincuencia debe abordar adecuadamente la necesidad de limitar las atribuciones estatales para vigilar las actividades en línea, así como para recabar, tratar y compartir información personal de la ciudadanía con otros Estados.
Estas disposiciones son fundamentales para cualquier normativa internacional en materia de cibercrimen, particularmente una construida en Naciones Unidas. Sin ellas, el proceso no debería proseguir.
¿Qué puedes hacer para ayudar a que el tratado sobre ciberdelincuencia de Naciones Unidas garantice los derechos humanos?
- Te necesitamos! En esta etapa del proceso tu ayuda es fundamental informando y creado conciencia sobre los peligros que representa el tratado sobre ciberdelincuencia en su forma actual y la necesidad de que este incorpore una perspectiva de derechos humanos robusta. Para ello puedes:
- Publica información sobre el tratado de cibercrimen en tu sitio web, tu blog o tus redes sociales. Si necesitas ayuda, puedes copiar o adaptar los textos que hemos preparamos, así como las imágenes para redes sociales.
- Contacta a tus representantes políticos. Cuéntales lo que está pasando y pídeles que exijan al país mantener un compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos. Puedes usar la minuta que hemos preparado, si necesitas ayuda.
- Contacta a la prensa, pídeles que informen a la ciudadanía respecto de lo que está pasando en Naciones Unidas con la discusión sobre cibercrimen. Si quieres, puedes utilizar el comunicado de prensa que preparamos.
- Si se te ocurre otra idea, por favor, ejecútala. Y cuéntanos qué estás haciendo, queremos llevar un registro de las acciones y apoyarte en lo que necesites. Escríbenos a info@derechosdigitales.org.
Recursos útiles
- Quieres hacer campaña en redes sociales? Revisa nuestros mensajes sugeridos. Puedes adaptarlos de acuerdo a tus necesidades. Descárgalos aquí.
- Además, puedes acompañar los mensajes con las imágenes que hemos producido. Descárgalas aquí.
- ¿Quieres contactar a la prensa? Puedes usar nuestro comunicado de prensa tipo y adaptarlo como mejor te parezca. Descárgalo aquí.
- ¿Necesitas más información? Puedes revisar los siguientes documentos:
- Sitio Oficial: Comité Ad Hoc de Ciberdelitos de la ONU.
- Columna: Por qué el nuevo tratado sobre cibercrimen que se discute en la ONU nos pone en riesgo
- Columna: El tratado sobre cibercrimen que se discute en ONU amenaza al ejercicio de derechos en línea
- Estudio: When protection becomes an excuse for criminalization. Gender considerations on cybercrime frameworks
- Reportaje: Latest UN Cybercrime Treaty draft a ‘significant step in the wrong direction,’ experts warn
- Declaración pública: Cybersecurity Tech Accord expresses continued concern over latest draft of UN Cybercrime Treaty, calls for extensive changes
- Columna: UN cybercrime treaty: A menace in the making
- Reportaje: Cibercrime e direitos humanos: os perigos do Tratado da ONU
- Noticia: Newest UN cybercrime treaty draft slammed
- Columna: UN: Draft Cybercrime Convention remains seriously flawed
- Columna: Latest Draft of UN Cybercrime Treaty is a big step backward
- Podcast: Would the proposed UN Cybercrime Treaty hurt more than it helps?
- Estudio: UN Cybercrime Treaty: Summary of the Global Initiative-TOC’s key positions.
- Columna: Los Estados tienen la obligación de reforzar y no poner en peligro los derechos humanos
- Columna: Solicitamos a la ONU garantías de derechos humanos en tratado de “ciberdelincuencia”
- Columna: Las ruedas que mueven al mundo: el futuro tratado de “ciberdelincuencia” de las Naciones Unidas
Ciberseguridad desde una perspectiva de género interseccional: desafíos persistentes a una demanda urgente
Investigaciones que exploran los nodos claves de la ciberseguridad desde una perspectiva de género, hacen hincapié en la vulnerabilidad diferenciada de ciertos grupos ante ciberataques, así como su impacto diferenciado según el género. Tanto la brecha de género, como las dimensiones de la violencia de género se presentan, por lo tanto, como elementos clave para entender a esta problemática.
Si bien la brecha digital de género se ha reducido, persisten desigualdades significativas. Por ejemplo, aunque se registran aumentos en el número de mujeres profesionales en la industria de tecnologías, ellas siguen representando apenas 25% de la fuerza de trabajo en ciberseguridad (contra al menos 40% de la fuerza de trabajo en general). Además, la incorporación de mujeres jóvenes es muy lenta y la ausencia de diversidad es muy notoria en los cargos directivos. Cuando se trata de personas LGBTQIA+ los mismos datos son escasos evidenciando brechas aún más profundas.
Esto también se refleja en las grandes instituciones que gobiernan internet. Como hemos señalado en publicaciones anteriores, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), sólo ahora tiene una mujer en su Secretaría General, tras décadas de estar encabezada por hombres mayoritariamente blancos.
Ciber-inseguridad y violencia de género facilitada por las tecnologías
Tales brechas históricas han dejado las principales decisiones en materia de tecnologías en las manos de una minoría, lo que ha contribuido con la persistencia de violencias de género que retroalimentan desigualdades luego perceptibles en las políticas. A pesar de ser reconocida internacionalmente como un problema acuciante, la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV, por sus siglas en inglés) no suele considerarse un problema de ciberseguridad debido a la subestimación de asuntos domésticos/privados y porque se elige dar prioridad a las amenazas “más graves”.
Cabe recordar que la TFGBV es un problema generalizado que vulnera los derechos humanos de las personas afectadas. Actúa como un obstáculo a su pleno ejercicio y representa una barrera adicional para la participación en las esferas económica, social, cultural y política, obstruyendo así la realización de la igualdad de género.
Al tratar de ofrecer respuestas, los Estados a menudo han puesto un foco mayoritario en el uso del sistema criminal mediante legislaciones que han resultado no solo ineficaces sino que han puesto en peligro a las personas a quienes apunta a proteger. En una investigación reciente, hemos señalado que las leyes existentes sobre ciberdelincuencia tienden a prestarse a abusos debido a su terminología imprecisa y a la falta de mecanismos de reparación suficientes. Tampoco están específicamente diseñadas para abordar los problemas de género.
Por tanto, estrategias de ciberseguridad sólidas que sitúen a las personas y al género en el centro de las políticas y acciones públicas son una respuesta importante a la violencia de género y una alternativa al uso de normas sobre ciberdelincuencia, que deben aplicarse e interpretarse de forma restrictiva.
Espacios de incidencia: más allá de la participación
En los últimos años, los procesos multilaterales sobre ciberseguridad empezaron a incluir en sus declaraciones oficiales consideraciones sobre la dimensión de género, pero aún de manera muy tímida y limitada.
La falta de representación igualitaria en los procesos de elaboración de normas técnicas fue considerada especialmente preocupante en un informe reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ahonda en la relación entre los derechos humanos y los estándares técnicos. El documento señala que es difícil encontrar datos fiables sobre la magnitud del problema, en gran parte porque las organizaciones de normalización no recogen sistemáticamente datos desglosados sobre el género de los participantes.
La situación ha sido también diagnosticada al interior de instituciones dedicadas al desarrollo de estándares técnicos. Una resolución sobre Promoción de la igualdad de género en las actividades del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T), alerta a la escasa participación de mujeres en sus procesos. El documento apunta como necesario garantizar que ellas puedan desempeñar un papel activo y relevante en todas las actividades del UIT-T. En ese sentido, se resuelve dar alta prioridad a la integración de las cuestiones de género en la gestión, la contratación de personal y el funcionamiento del UIT-T, teniendo en cuenta también la representación geográfica. Si bien reconocimientos de este tipo son importantes, el lenguaje de género binario es aún un limitante a la efectiva equidad de género.
El acceso a la participación de mujeres es clave para avanzar hacia un cambio sistémico en el abordaje de la ciberseguridad. Sin embargo, es igualmente importante notar que el abordaje de género es mucho más amplio, y debe incluir aspectos como los riesgos, necesidades e impactos diferenciados en base al género y otras interseccionalidades que deben ser incluidas tanto en normativas como la mencionada, como en procesos de desarrollo de capacidades.
Para que la integración de la perspectiva de género (o gender mainstreaming) sea efectiva, las preocupaciones y experiencias de mujeres y hombres deben ser parte integral del diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales. En ese sentido, las normas internacionales han reconocido la necesidad de que la legislación y las políticas sean «sensibles al género», es decir, que tengan en cuenta las diferencias de impacto en función del género, y que impulsen un proceso de elaboración de normas más integrador que incorpore diferentes perspectivas de género, aborde las desigualdades e, idealmente, genere empoderamiento.
Esto implica que si bien es importante avanzar en pronunciamientos específicos de la problemática de género en la ciberseguridad, este aspecto debe abordarse integralmente en tanto el género es un factor social transversal que impacta todos los aspectos relacionados a las políticas sobre el tema.
Orientada hacia ese sentido, la resolución del Alto Comisionado referida anteriormente expresa que debe prestarse especial atención no solo a la promoción de la igualdad de representación de género en los procesos de elaboración de normas sino también a la sensibilidad de género de las normas. Esto incluye la necesidad de crear y mantener proactivamente culturas libres de misoginia y discriminación.
Espacios de incidencia como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) – como hemos señalado en publicaciones anteriores – son fundamentales para fomentar la discusión de aspectos relevantes en la construcción de políticas públicas de ciberseguridad, que están directamente relacionadas con el cumplimiento de los derechos humanos. En términos de género, la participación se vuelve crucial no solo en asegurar paridad en las delegaciones y miembros de sociedad civil, sino en generar códigos de conducta apropiados e instalar la aplicación de la perspectiva de género también como un elemento central de la agenda de ciberseguridad.
Hacia un cambio sistémico en el abordaje de la ciberseguridad
El aporte crucial de la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género a la ciberseguridad insta a contemplar sus necesidades, prioridades y percepciones de la ciberseguridad en función del género y otros factores como orientación sexual, identidad de género, raza, clase social entre otros.
Citando a un reporte presentado por APC, este enfoque no implica simplemente agregar medidas a una política ya existente; sino que representa un cambio sistémico en la aproximación a la ciberseguridad. Aboga por una reevaluación del concepto tradicional de ciberseguridad, para superar la priorización de la defensa nacional o las demandas de la industria, y poner las personas en el centro. En ese sentido, es fundamental entender a las redes digitales como una base esencial para el ejercicio de derechos humanos en la actualidad.
Derechos humanos, placeres artificiales: sobre la necesidad de pensar a la humanidad en entornos digitales
Hace casi una década, se popularizó el concepto de «valle inquietante», traducción aproximada de uncanny valley. Se trata de cierta incomodidad en las personas ante androides altamente realistas o, mejor dicho, de la respuesta emocional que provoca la apariencia “casi humana” de un robot. Luego, en 2017, un usuario de Reddit con el seudónimo «deepfakes» subió contenido audiovisual lascivo con los rostros de Emma Watson, Jennifer Lawrence y otras celebridades.
Sin saberlo, bautizó a uno de los fenómenos más perturbadores del último tiempo. Actualmente, el 98% de todas las imágenes simuladas a través de sistemas de inteligencia artificial consisten en pornografía, de acuerdo con datos de un estudio de Home Security Heroes.
Si bien el material publicado por el original “deepfakes” se basaba en una técnica rudimentaria llamada faceswapping, en pocos años, el avance de la tecnología transformó aquello que resultaba inquietante en algo casi indistinguible de la realidad.
Con la popularización de tales tecnologías, la violencia de género facilitada por las tecnologías encontró su herramienta perfecta. En la plataforma Discord y, a través de Midjourney, un prompt (enunciado con términos clave) puede hacer casi realidad cualquier retrato ficticio de otra persona, con o sin su autorización. “Casi” pues, a pesar su sofisticación, esta tecnología no es perfecta: sutilezas como los pequeños pliegues de los dedos de las manos o el iris del ojo son demasiado humanas para la máquina. Aun así, el uso de prompts para generar imágenes pornográficas no consentidas no dejará de ocurrir, ya que siempre habrá consumidores de este tipo de material a quienes podrían escapárseles tales matices. La misma gracia que está fuera del alcance de la inteligencia artificial también está ausente de la percepción de este segmento.
Nuevas tecnologías, violencias antiguas
América Latina no ha estado excluida del avance de este tipo de violencia. En octubre de 2023, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, específicamente de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), denunció a uno de sus compañeros, Diego N, por violencia digital, porque utilizó inteligencia artificial (IA) para alterar y crear imágenes sexuales de las estudiantes y comercializarlas a través de grupos de Telegram. Estas imágenes fueron creadas a partir de fotografías de las redes sociales. Luego de una investigación, se dio a conocer que el dispositivo del estudiante contenía alrededor de 166 mil fotografías y 20 mil videos, tanto reales como modificados con IA. Alrededor de 40% del contenido estaba relacionado con alumnas del IPN.
Además de la denuncia y expulsión del estudiante del IPN, se inició una investigación y un proceso legal en la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México. Al tratarse de un caso de violencia digital, las estudiantes apelaron a la Ley Olimpia, que tipifica como delito la difusión de imágenes de contenido sexual sin consentimiento.
La ley Olimpia ha sido utilizada en diversos casos en los estados de la república, pero esta vez toma una relevancia distinta por tratarse de una nueva tecnología utilizada para efectuar el delito, la IA. A pesar de la existencia de tal marco de protección, la diputada Guadalupe Morales confirmó que propondrá una iniciativa de ley para que se modifique el Código Penal de la Ciudad de México integrando una redacción que haga alusión los “deepfakes porno” como delitos contra la intimidad sexual.
La pregunta que queda es hasta cuándo será necesario criminalizar nuevas tecnologías y nuevos usos de tecnologías para intentar detener un tipo de violencia que tiene profundas raíces sociales.
En México, 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2021. Casi la mitad de las mujeres han sufrido violencia sexual y más de un tercio alguna forma de violencia física. Más que un fenómeno nuevo y aislado, las deepfakes agregan una capa más en un contexto de máxima preocupación.
No hay vuelta atrás
«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros» reza el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos – que cumple 75 años el próximo 10 de diciembre. Libres e iguales implica que todas las personas nos debemos respeto mutuo. La facilidad con la que las nuevas tecnologías proveen medios para vulnerar estas premisas nos obliga a darle más vueltas a los estándares mínimos que nos otorga la condición humana y sientan las bases para la convivencia en sociedad.En el ámbito físico (offline) de la vida, los límites deberían ser más claros: desde la postura corporal hasta la vestimenta, hay diversas estrategias para marcar distancia o proximidad de acuerdo con la voluntad de cada persona.
En el entorno digital, no obstante, las deepfakes derriban por completo dichas barreras. Además, y aunque correlación no implica causalidad, los datos son decidores: las nuevas generaciones reportan mayores índices de soledad que las anteriores, desarrollándose su vida social mayoritariamente en línea.
Las tácticas en el corto plazo para dar cuenta de este fenómeno pasan necesariamente por una educación sexual que promueva la equidad de género. Por otro lado, es necesario incluir una perspectiva interseccional de género al desarrollo de políticas públicas y a nivel legislativo: eso incluye las regulaciones sobre el tratamiento de datos personales. Además, en las discusiones sobre leyes de inteligencia artificial, es fundamental garantizar la participación efectiva de mujeres y personas LGBTQIA+, así como contar con evidencias específicas que ayuden a identificar abordajes efectivos y contextualizados para responder a las distintas formas de violencia.
Hay un importante avance en el reconocimiento de los derechos humanos desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su carácter de universal implica que se aplica para todas las personas, sin excepción. Sin embargo, las brechas que persisten en su aplicación después de 75 años afectan particularmente las personas históricamente marginalizadas. La difusión de imágenes íntimas alteradas por medio de tecnologías de IA es una forma nueva de una vieja táctica que busca mantener un status quo en que las mujeres no tienen calidad de humanas y no pasan de meros objetos: sin derechos, sin agencia y plenamente manipulables según los deseos de terceros.
Desafortunadamente para quienes desean mantener controlada y sumisa la mitad de la población mundial, eso ya no es posible. No sólo está el sistema de derechos humanos como mecanismo de protección estable y consolidado, sino que también el movimiento feminista ha logrado visibilizar y denunciar vulneraciones y apropiarse de distintas tecnologías – no solo digitales – para protegerse, ejercer solidaridad y potenciar sus mensajes y luchas.
Como recuerdan los masivos movimientos desde América Latina, ninguna forma de violencia puede silenciar la voz colectiva que dice “ni una menos”. Frente al intento de retroceder, falta que los Estados e instituciones se comprometan, efectivamente, con un mundo más justo, equitativo y libre de violencia. Para todas, todos y todes.