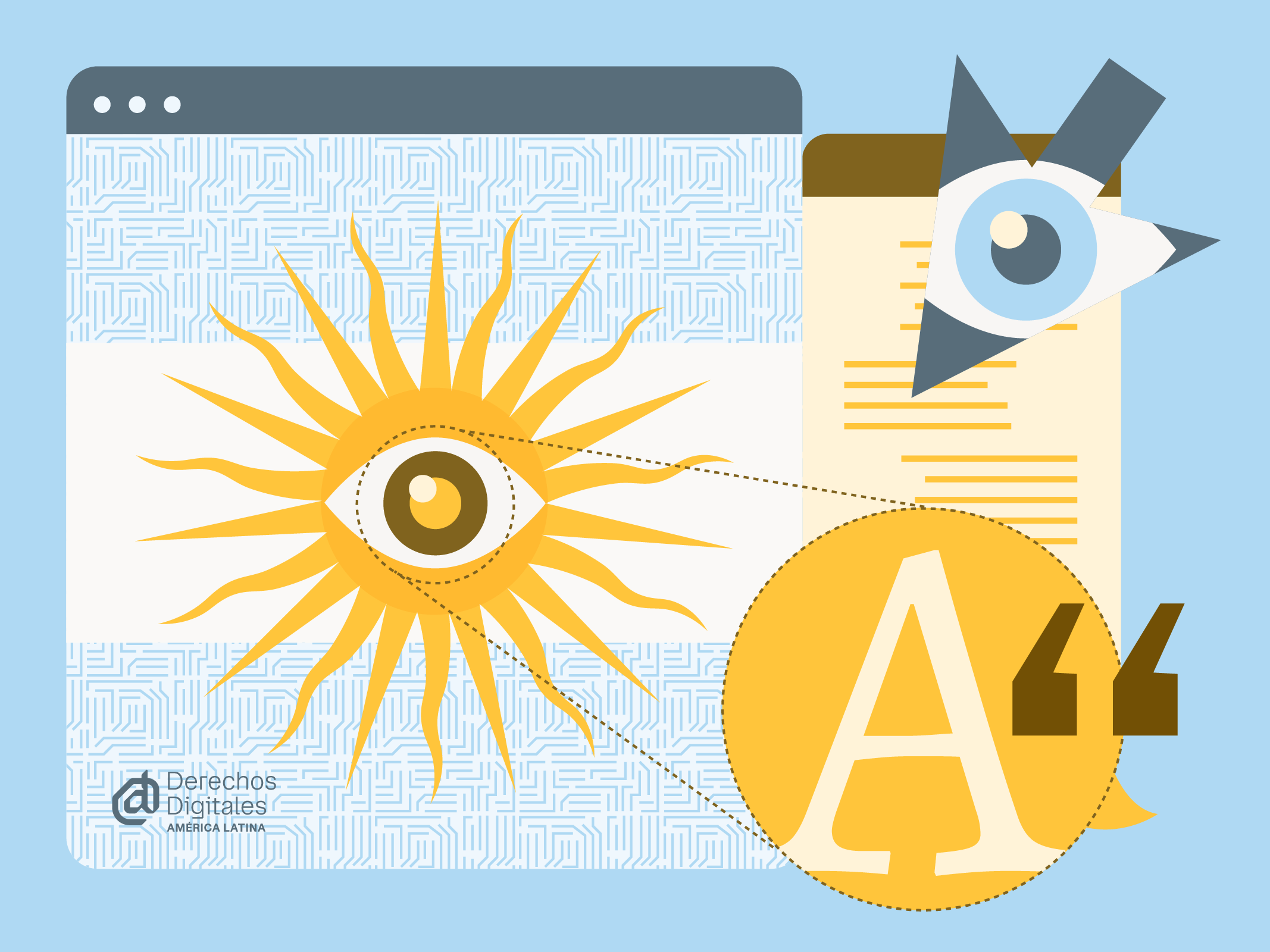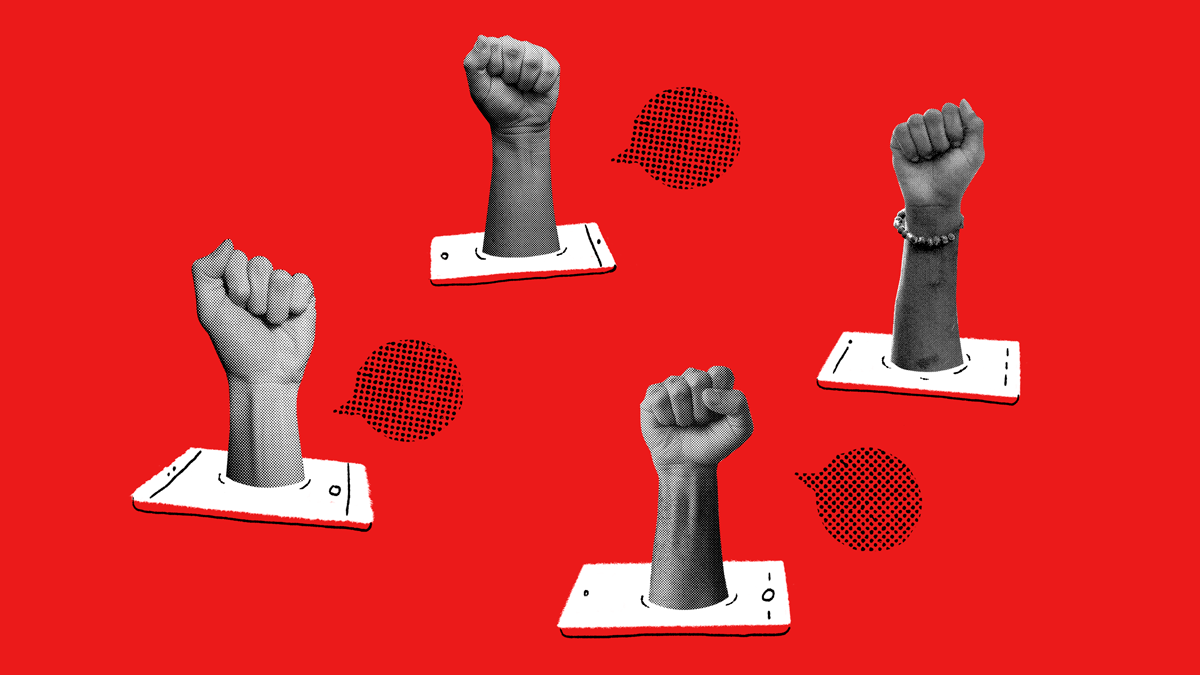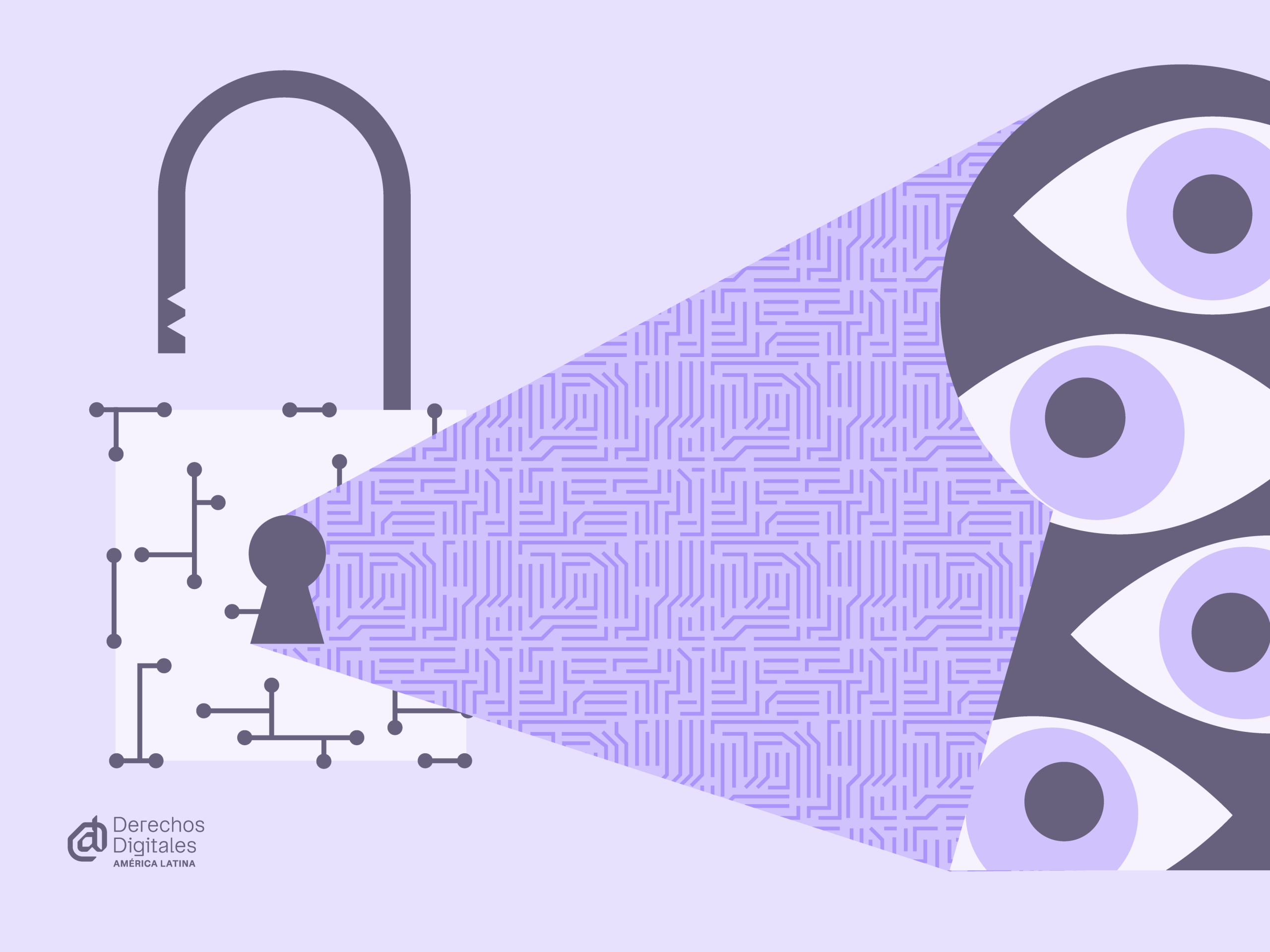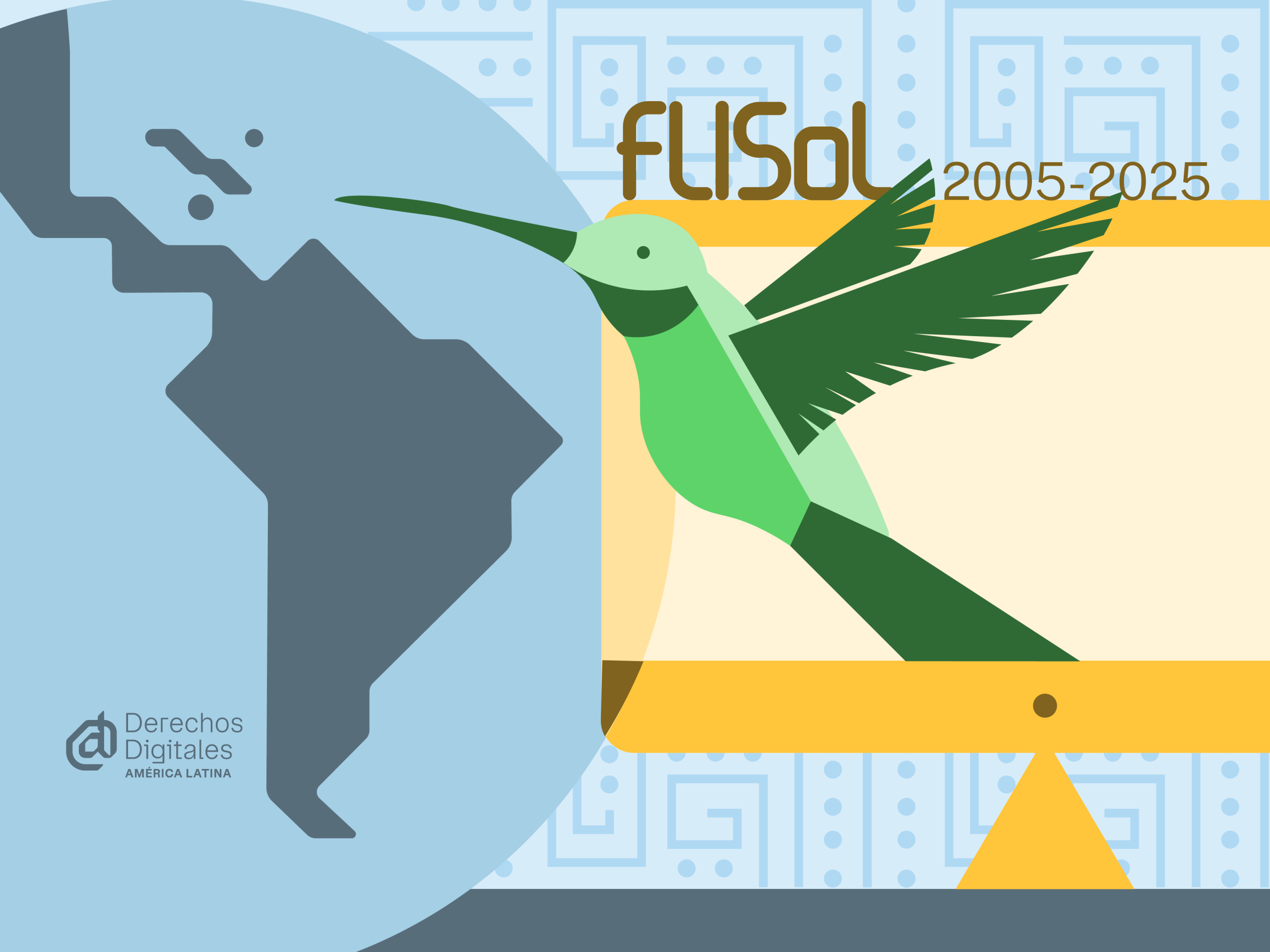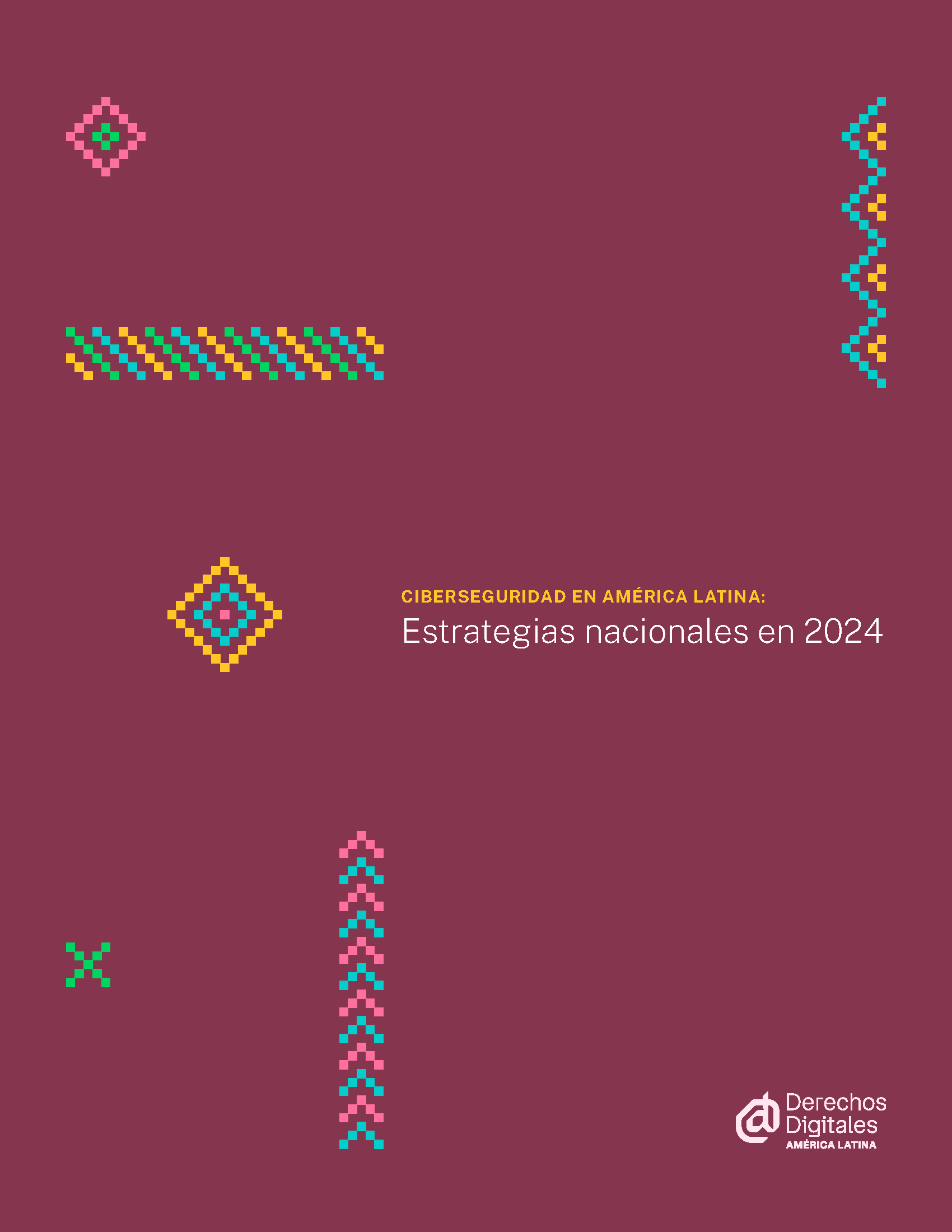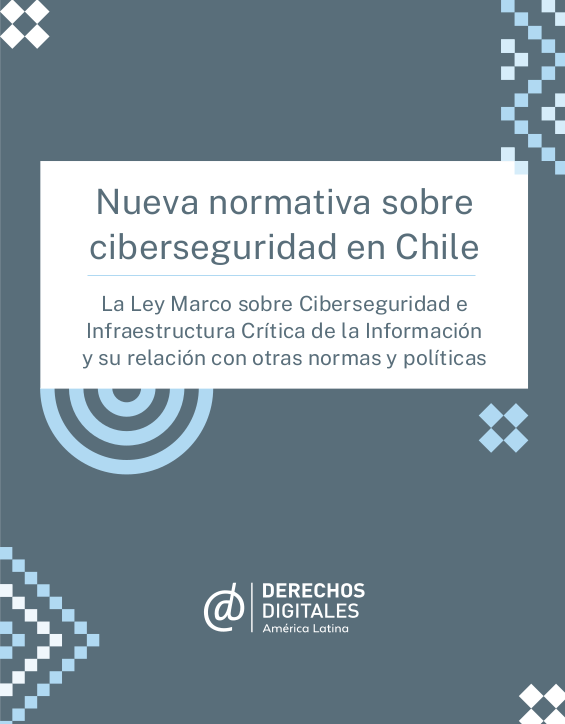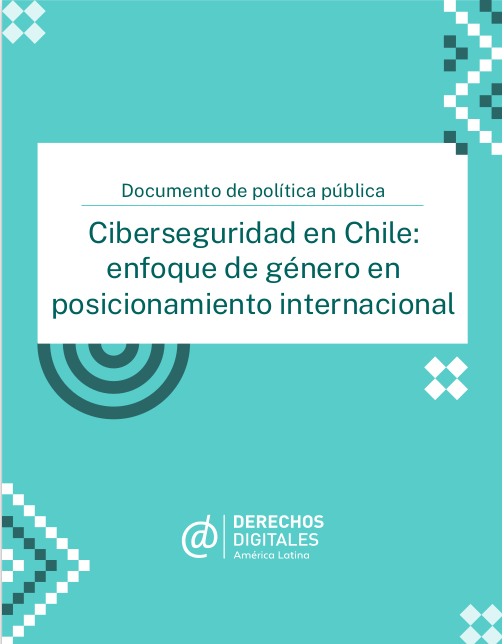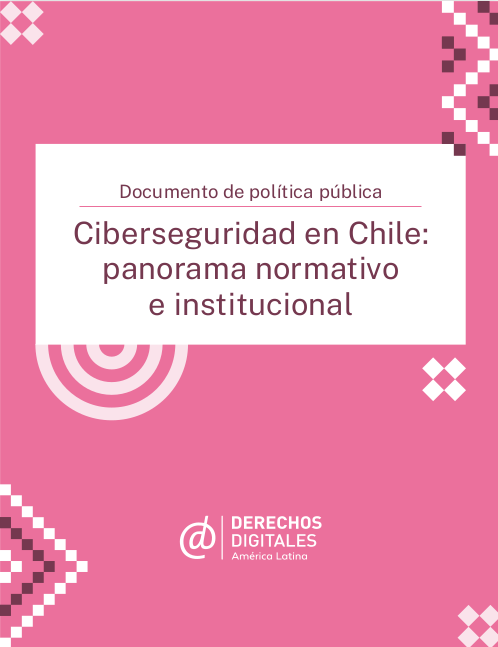La ciberseguridad se ha consolidado como un tema primordial para los Estados latinoamericanos en los últimos años. Entre la creciente digitalización y las amenazas cibernéticas, se ha impulsado la formulación de estrategias nacionales y otras políticas públicas que establecen tanto los objetivos de los gobiernos en la materia, como, en muchos casos, las entidades responsables de su implementación. En ese contexto, y como señalamos en una reciente publicación, es fundamental abordar a las políticas de ciberseguridad desde enfoques basados en derechos humanos que coloquen a las personas al centro de las acciones de prevención y respuesta a los ciberataques contemplando sus riesgos específicos y necesidades, priorizando el ejercicio de derechos fundamentales. En las últimas semanas, Argentina ha captado la atención del ámbito de la ciberseguridad debido a una serie de decisiones gubernamentales que han encendido varias alarmas.
¿Qué fue lo que ocurrió?
En septiembre de 2023, Argentina aprobó su Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, un documento que, a primera vista, representó un avance significativo en la región al incorporar principios de derechos humanos y perspectiva de género. No obstante, ese enfoque ha quedado en entredicho tras una serie de decisiones adoptadas por el gobierno actual. En julio de 2024, la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional -que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y restituyó sus funciones a la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), restablecida bajo el control directo y exclusivo del Poder Ejecutivo- marcó el primer giro. Luego, en abril de 2025, con el Decreto 274/2025, la preocupación se intensificó: la SIDE pasó a controlar la Agencia Federal de Ciberseguridad y, con ello, la implementación de la Estrategia Nacional y la operación del CERT.ar. Este modelo de gobernanza en la política de ciberseguridad no tiene precedentes, ni dentro ni fuera de América Latina.
A la par de dichas reformas, en mayo de 2025 la SIDE aprobó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Este es un documento definido por el gobierno como “secreto”, que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para “promover los intereses estratégicos” del gobierno. Al PIN sólo tienen acceso el presidente, la SIDE y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Esta restricción para la consulta del documento siembra de entrada preocupaciones no solo sobre su opacidad sino sobre los retrocesos que pueda representar para las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Más aún, y según lo señalado por medios como La Nación que ha logrado acceder al documento extraoficialmente, el PIN otorga facultades a la SIDE para recabar información sobre todas aquellas personas que, a criterio de la entidad, “erosionen” o “manipulen” la confianza de la opinión pública sobre las políticas de seguridad y económicas del gobierno actual; una práctica prohibida por la propia Ley de Inteligencia Nacional.
La aprobación del PIN despertó las alarmas del gremio periodístico y del sector de la sociedad civil argentina, pues la ampliación de las facultades operativas de la SIDE básicamente legitima la persecución y vigilancia a quienes expresen opiniones críticas, un pilar fundamental para el debate democrático. De hecho, el periodista de la Nación que reveló la existencia del nuevo documento de inteligencia estatal reportó ataques a sus cuentas de redes sociales, así como amenazas recibidas a través de estas. La gravedad de este caso visibiliza un patrón sistemático en el país y en la región que amenaza la libertad de expresión así como el derecho de acceso a la información pública, aspectos que hemos documentado en otros artículos.
Los peligros del cambio en la gobernanza de la ciberseguridad
Designar la ciberseguridad al mando de organismos de inteligencia implica un retroceso en la medida que desplaza el enfoque centrado en las personas, limita la participación social y profundiza riesgos de vigilancia. Este cambio se alinea con una concepción conservadora de la ciberseguridad, anclada en una visión técnica centrada exclusivamente en la protección de infraestructuras críticas del Estado, puesto que las agencias de inteligencia tienen como núcleo la protección de los intereses estatales desde el ámbito de la seguridad nacional. Es importante destacar que este enfoque ha sido paulatinamente superado por marcos más integrales y centrados en derechos humanos, que colocan a las personas en el núcleo de las políticas de prevención y respuesta.
Sumado a lo anterior, disponer el desarrollo y la implementación de políticas de ciberseguridad bajo la estructura oculta de la inteligencia estatal, lejos de ser un detalle técnico, reactiva una lógica peligrosa y ya conocida en la región: la priorización discursiva de la seguridad nacional como justificación para restringir libertades fundamentales. A saber, a lo largo del siglo pasado, esta narrativa fue utilizada por regímenes dictatoriales para vigilar, censurar y reprimir a la disidencia bajo la «doctrina de seguridad nacional».
Ahora bien, uno de los pilares en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en la superación de las dictaduras de la región ha sido precisamente la exigencia de límites democráticos al accionar de las agencias de inteligencia. La persistencia de mecanismos opacos y sin controles –como es el caso argentino– no solo es un problema de transparencia, sino una evidencia de que las prácticas y finalidades mismas de dichas agencias siguen siendo incompatibles con los principios democráticos, lo que va en contramano de fallos históricos recientes en la región.
En el escenario argentino, el rediseño del sistema de inteligencia y el traspaso del control de la ciberseguridad a la SIDE no son hechos menores ni aislados, sino parte de un proyecto político del actual gobierno. Este proyecto impulsa discursos y medidas abiertamente regresivas en temas como género, diversidad, protesta social y acceso a la información pública, que han sido denunciados por organismos y organizaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y Reporteros Sin Fronteras. Esta agenda antiderechos tiene graves impactos especialmente sobre grupos históricamente vulnerables, entre ellos mujeres y personas LGBTQIA+, que además son un blanco frecuente y desproporcionado de las prácticas de vigilancia y los ataques digitales, particularmente quienes ejercen liderazgos políticos, sociales o periodísticos. Precisamente, quienes deberían estar en el centro de las políticas de ciberseguridad son quienes más riesgos enfrentan con los recientes giros autoritarios.
El cambio de gobernanza en cuestión se articula, además, con decisiones geopolíticas de alineamiento expreso con los intereses de Estados Unidos e Israel, países mencionados explícitamente como referentes estratégicos en el nuevo PIN argentino. Esta alineación no solo refuerza una lógica de seguridad nacional que pone en tensión los derechos fundamentales, sino que también reproduce un modelo caracterizado por la concentración de poder y la falta de controles democráticos efectivos. En el caso argentino, donde no existen mecanismos efectivos institucionales de fiscalización sobre las agencias de inteligencia, la pregunta que se impone con fuerza es ¿quién vigila a quienes vigilan?
Implicancias del caso argentino para nuestra región
El caso argentino hace eco en hechos históricos y expone cómo los marcos legales pueden ser utilizados para habilitar prácticas autoritarias. Además, y tomando como referencia un informe reciente de Derechos Digitales, junto a otras acciones realizadas por el gobierno argentino el último tiempo, como la Resolución 428/2024, el caso consolida un rumbo para el despliegue de prácticas de vigilancia bajo normas poco claras, un camino que el Estado ya venía trazando desde 2020. Lo ocurrido en las últimas semanas formaliza dichas actividades y habilita otras como el monitoreo masivo en redes, bajo una estructura que convierte la ciberseguridad en un instrumento político para vigilar y silenciar a la disidencia.
Como vemos, el problema no es nuevo; lo nuevo es que se legitiman la persecución y la vigilancia por vía legal. Estamos ante una disputa política que requiere respuestas claras por parte de los Estados. La región evidencia un panorama en el cual crece la tolerancia hacia formas autoritarias de gobierno. Argentina, un país considerado históricamente como referente en materia de derechos humanos, se ha venido alejando de ese lugar. Este retroceso insta a la activación de compromisos concretos del resto de los países de la región, no solo para construir y defender estándares comunes, sino para impedir que un modelo de ciberseguridad como este sea replicado.
La preocupación es aún mayor considerando que Argentina es uno de los países de América Latina con las estructuras institucionales más robustas en esta área. Cuenta con más recursos técnicos, capacidades operativas y fuerza política que muchos otros. En una región marcada por profundas asimetrías entre países —donde muchos carecen de marcos sólidos, personal capacitado y financiamiento adecuado para la ciberseguridad—, existe el riesgo real de que modelos autoritarios como el argentino influyan negativamente en el diseño de políticas públicas en otros Estados.
Reafirmar un enfoque en ciberseguridad basado en derechos humanos no es una aspiración técnica, sino una urgencia democrática. La protección de la privacidad, la libertad de expresión y la inclusión digital debe estar en el centro de toda política pública en la materia. Fortalecer la gobernanza democrática -con participación multisectorial, perspectiva de género y atención a las desigualdades estructurales cómo las de género- es una tarea impostergable. Solo así podremos construir resiliencia digital sin ceder las libertades que sostienen nuestras democracias.