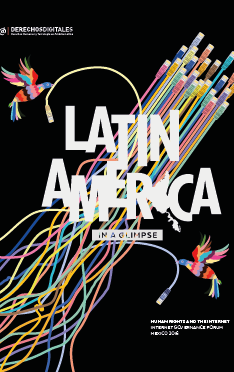Lo que pasa en México nos comprueba que a pesar de esta retórica, los invasivos programas de vigilancia se usan contra periodistas, opositores políticos y activistas. A la fecha, no hemos sabido de un solo caso en el que dichas herramientas hayan ayudado a la captura de algún miembro de los carteles de droga. Y en cambio, los ejemplos contrarios abundan.
Hae pocos días, el New York Times y Citizen Lab publicaron una investigación, que revela cómo un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y dos directores de organizaciones no gubernamentales recibieron mensajes SMS con hipervínculos a un malware específico: Pegasus, de la empresa israelí NSO Group. Estas tres personas tienen en común su oposición pública a las compañías de refresco y desde 2014 han promovido grandes campañas para subir el impuesto a las bebidas azucaradas, por los problemas de salud y obesidad que estas generan.
Los mensajes utilizados para infectar los dispositivos de ellos tenían un alto grado de ingeniería social: sabían cómo hablarles y de qué forma llegar a ellos para hacerlos dar click a los hipervínculos maliciosos. Desde notas periodísticas con sus nombres hasta falsas infidelidades de sus parejas y supuestos accidentes de hijos.
Según Citizen Lab, aunque no es seguro que el gobierno mexicano esté involucrado en esta labor de espionaje, sí hay una alta probabilidad. Primero, porque según NSO Group solo venden este tipo de tecnología a gobiernos; segundo, porque ya en 2012 se confirmó que el estado mexicano le había pagado a la empresa 20 millones de dólares por sus productos; y tercero, porque no es la primera vez que pasa.
En este nuevo caso, llama la atención que el programa de vigilancia se haya querido utilizar para vigilar, o simplemente para amedrentar, a activistas cuya labor podría afectar intereses comerciales de las compañías refresqueras. Sin embargo, ya en agosto de 2016 supimos que el mismo malware había sido enviado a Rafael Cabrera, un periodista líder en la investigación sobre la Casa Blanca: uno de los más grandes casos de corrupción que se han denunciado en el periodo de presidencia de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México.
Para R3D y Social TIC, las dos organizaciones mexicanas que alertaron sobre los casos de los activistas anti-refrescos e iniciaron la documentación de los mismos, esto demuestra que el espionaje en México “está fuera de control”.
Desde de 2015 supimos que el gobierno mexicano era el cliente más importante de Hacking Team, la empresa italiana que vende Galileo, otro invasivo programa que tiene la capacidad de activar micrófonos y cámaras de forma remota, acceder a correos electrónicos, historiales de navegación y otra información sensible. Además, es sabido que en este país el malware fue utilizado en contra de opositores políticos durante las campañas electorales.
Igual de grave resulta el hecho de que, según un reciente informe de R3D, el 99% de actos de vigilancia a las comunicaciones se realizan de forma ilegal, ya sea porque no cuentan con el respaldo de una orden judicial o porque las autoridades que compran este tipo de programas no tienen la autorización para usarlos.
No es una cosa de ciencia ficción: el espionaje es algo real, utilizado de forma desproporcionada en un país que atraviesa una grave crisis de derechos humanos. Sin controles democráticos adecuados, estas prácticas violan no solo el derecho a la privacidad, sino también a la libertad de expresión de la ciudadanía.