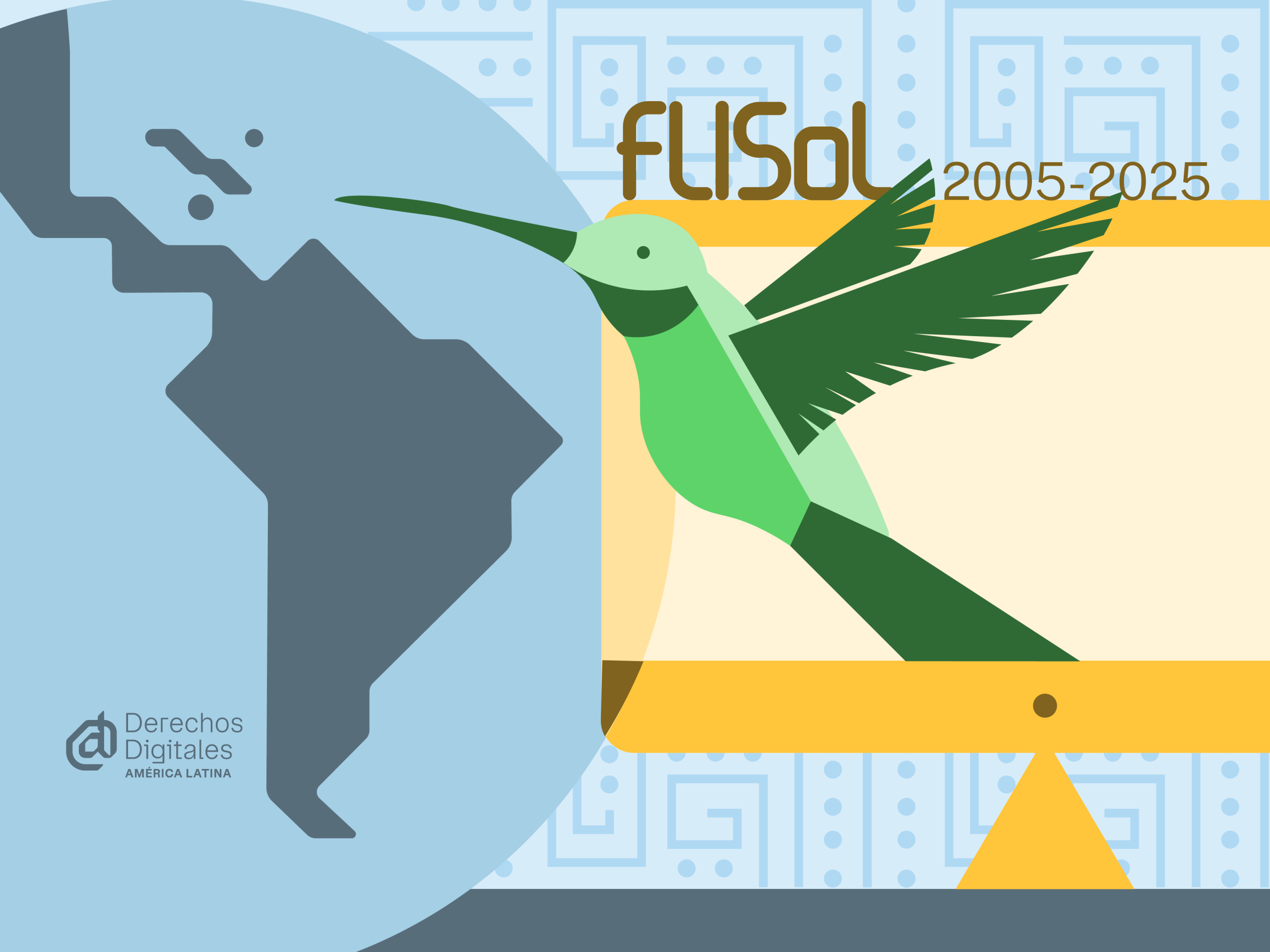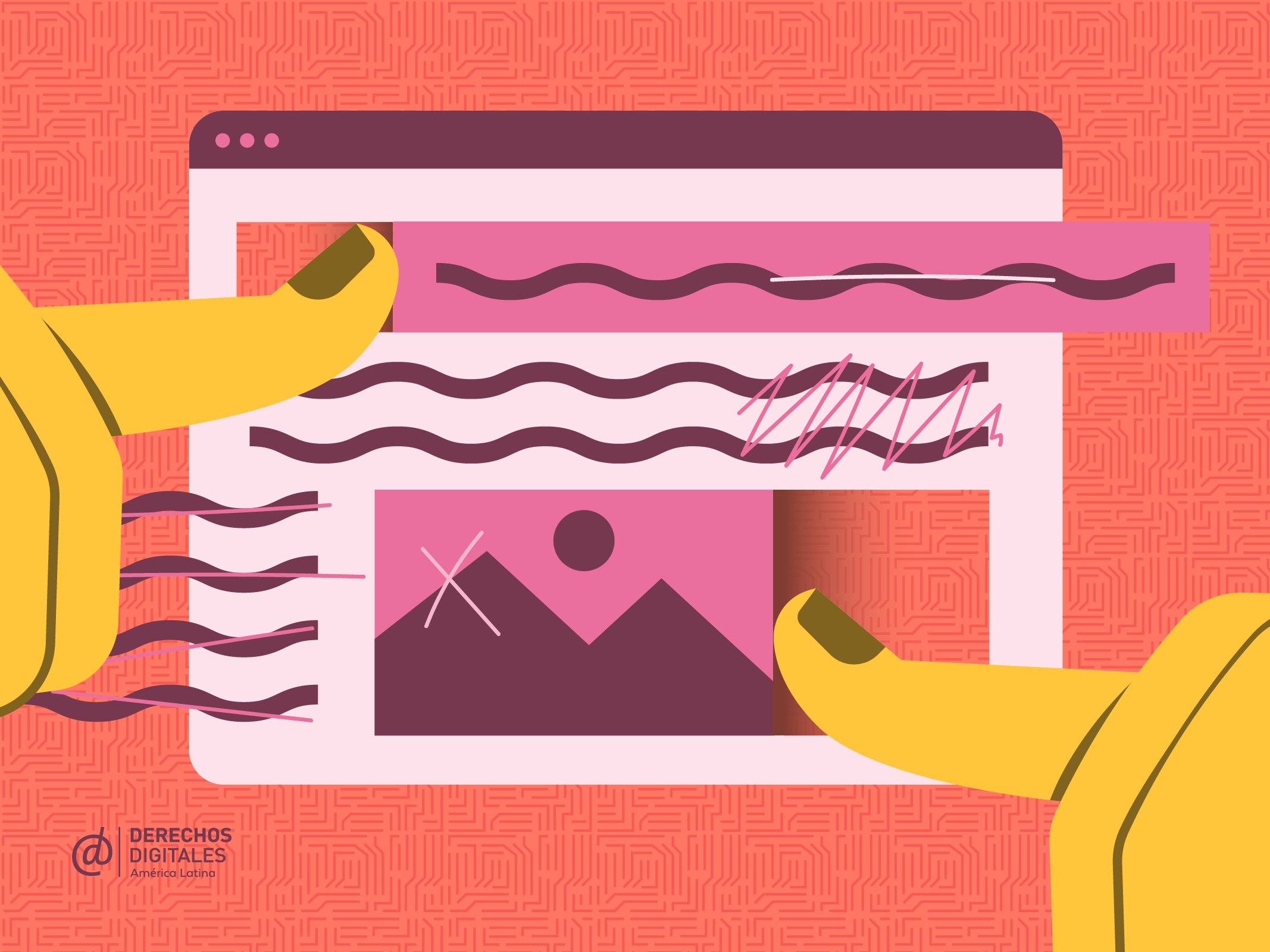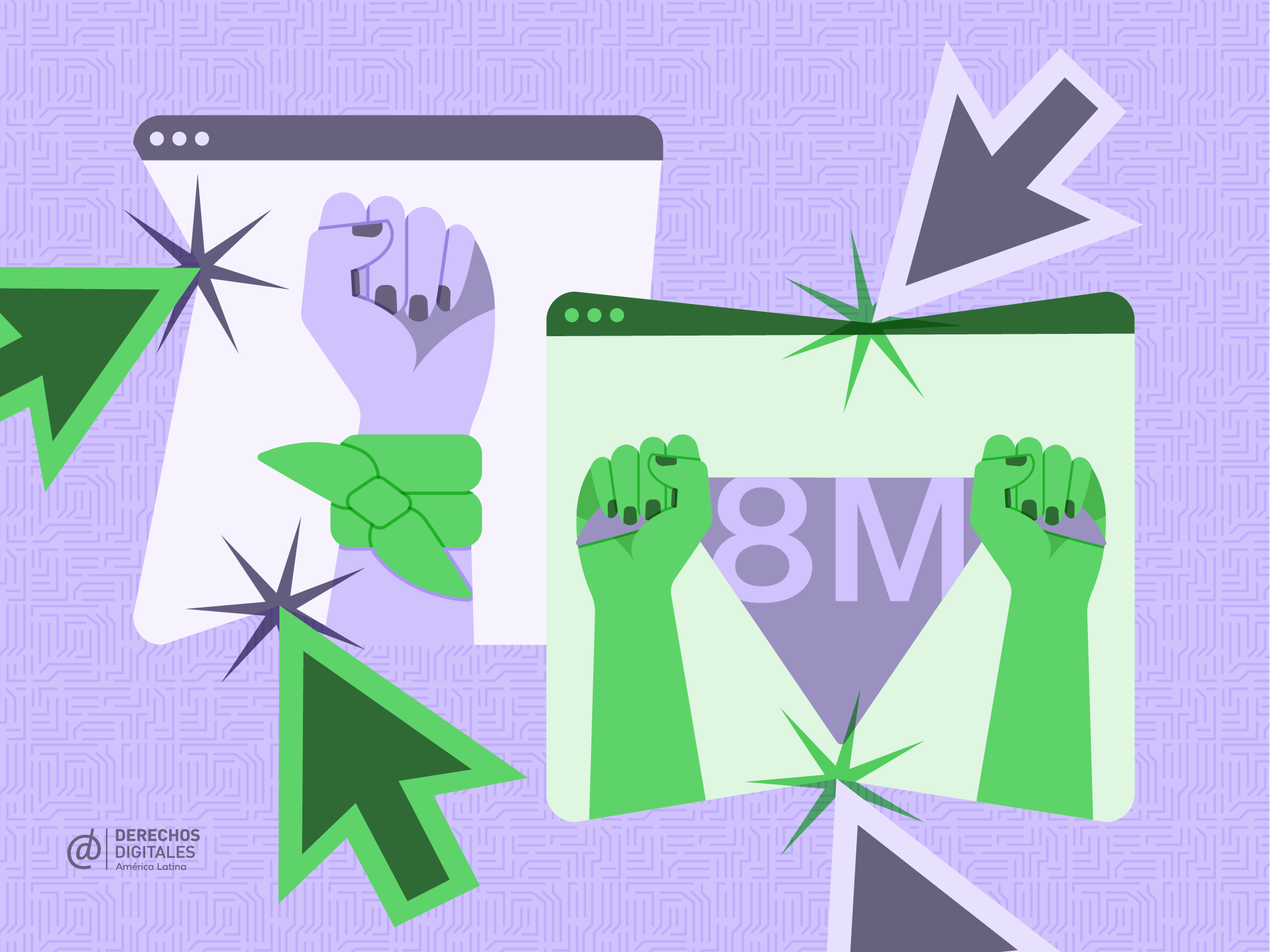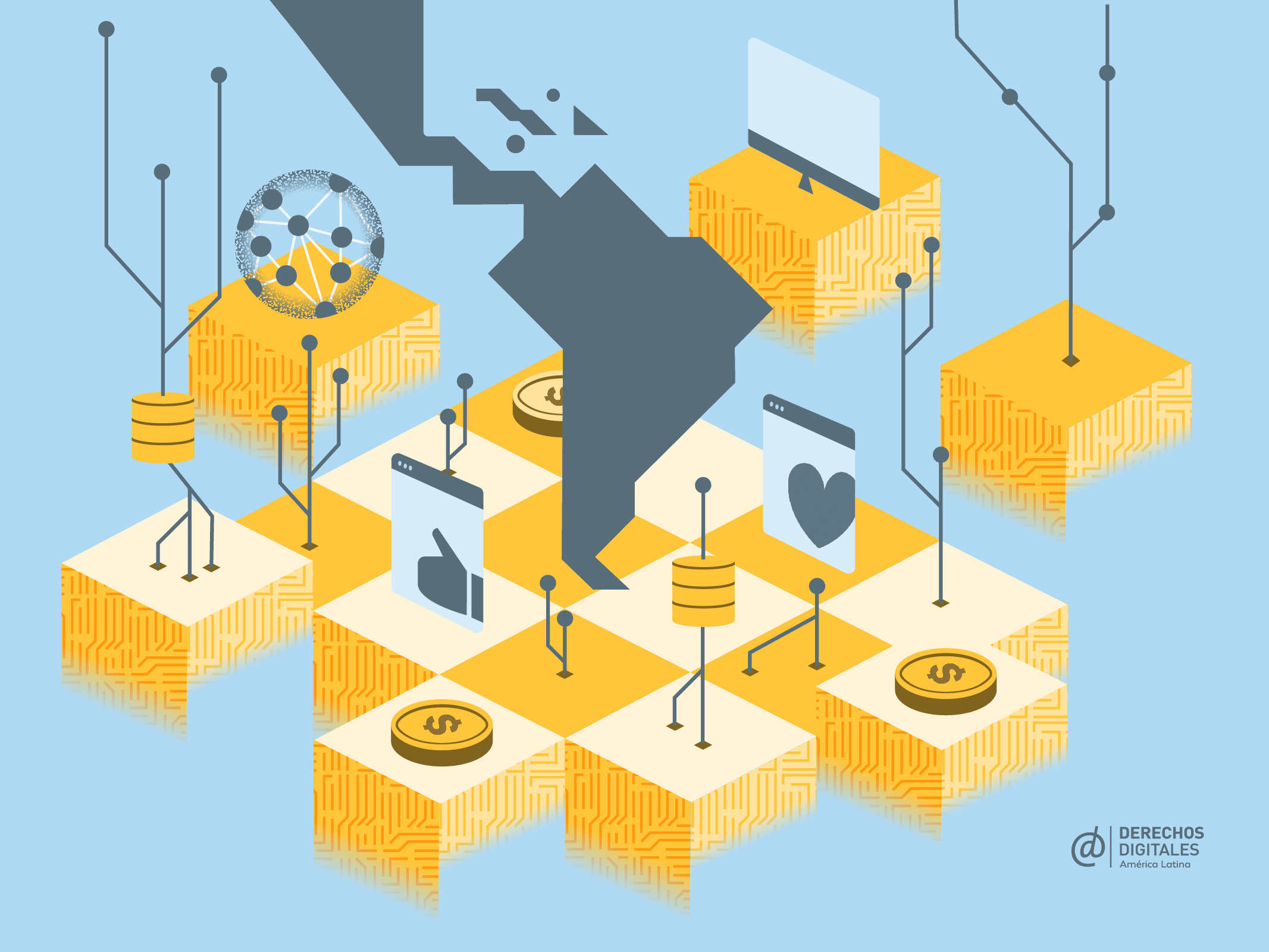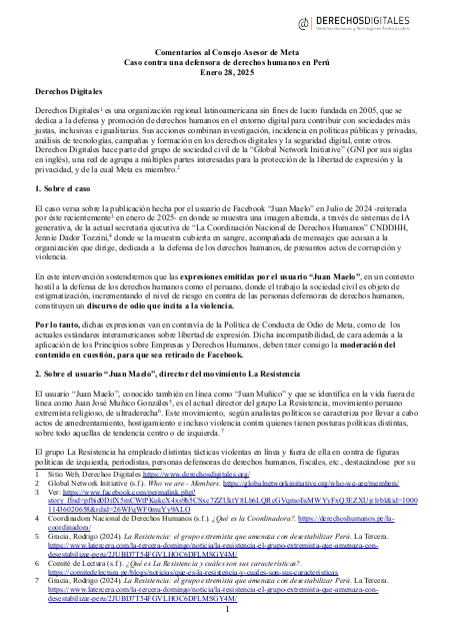En el marco de la convocatoria de la Relatoría Especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, presentamos junto al Instituto Nupef y TEDIC una contribución en la que abordamos cómo el uso de las tecnologías de las TIC puede combatir o agravar los riesgos que enfrentan defensoras del medio ambiente. En el documento, destacamos los temas de acceso significativo a Internet, amenazas a la integridad de la información y seguridad digital, ilustrándolos a partir del caso brasileño de las quebradoras de coco babasú.
Temática: Libertad de expresión
Debe ratificarse la inocencia de Ola Bini
DECLARACIÓN TÉCNICA
En el marco de RightsCon Taipéi-2025 la Misión de Observación del caso Ola Bini y Tor Project organizaron una sesión virtual para analizar el proceso seguido contra el experto informático en Ecuador y abordar en qué medida y con qué implicancias se está criminalizando el uso de la herramienta digital Tor.1 En dicha sesión, donde participaron organizaciones y ponentes de sociedad civil de diversos países, se llegó a las siguientes conclusiones y consensos técnicos:
- El caso penal contra Bini fue iniciado por motivaciones y actores políticos, y ha sido atravesado por decenas de irregularidades e ilegalidades que afectan su legitimidad jurídica y viabilidad técnica. Antes que un caso penal, estamos frente a una persecución.
- La forma de establecer los elementos de convicción del caso genera un peligroso antecedente para la vigencia de los derechos digitales y el conocimiento experto en el ámbito digital en Ecuador y la región.
- La construcción del caso y los elementos presentados como evidencias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriana están atravesados por graves distorsiones procesales y/o por gruesos errores técnicos en la materia.2
- Adicionalmente, para dar cuenta del delito supuestamente investigado la FGE ni siquiera ha requerido de una pericia digital forense que dé cuenta del cometimiento de un potencial acceso no consentido a algún tipo de sistema (sea informático, telemático o de telecomunicaciones).
- La argumentación usada por el Tribunal de Apelación, para justificar su sentencia de condena, carece de elementos suficientes que demuestren que Ola Bini cometió el delito imputado. Esto, además de violar los derechos del experto informático, crea antecedentes de arbitrariedad que son riesgosos para el Estado de Derechos.3
- Más en concreto, producto de la sentencia condenatoria parte de la justicia ecuatoriana está generando un precedente preocupante para el ejercicio de los derechos a la seguridad y privacidad en línea, al sostener que el mero uso de la herramienta Tor es un indicio suficiente para demostrar el cometimiento de una conducta criminal.
- Además, al contrario de la tendencia que debe primar globalmente, esta sentencia incluso puede inspirar a las cortes a criminalizar el uso de otras herramientas digitales utilizadas para la defensa de los derechos humanos en internet, como es el caso de las VPNs, particularmente útiles para actores clave -como periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y otros- en contextos políticos autoritarios.
- Alrededor del mundo, millones de personas, incluidas agencias estatales de seguridad utilizan Tor para desarrollar sus actividades.4 En este marco, si bien el uso de Tor no es materia central de análisis del presente caso, la sentencia condenatoria actual, que forma parte de un proceso motivado políticamente y que carece de sustentos técnicos, constituye una interpretación judicial que puede tener impacto en la garantía del ejercicio de los derechos previamente mencionados.
Por lo expuesto, y a 6 años del inicio del caso de referencia, las organizaciones de sociedad civil firmantes demandamos a las autoridades judiciales ecuatorianas correspondientes ratificar el estado de inocencia de Bini en la instancia procesal oportuna, tal como se demostró en primera instancia.
La Misión de Observación seguirá monitoreando el desarrollo del caso hasta su culminación, con el fin de asegurar el cumplimiento de las garantías de debido proceso y alertar sobre las implicancias de este para la vigencia de los derechos digitales.
FIRMANTES
Access Now
ARTICLE 19
Association for Progressive Communications (APC)
Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE)
Brasil de Fato
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
CSMM
Derechos Digitales
Ecuador Today
Electronic Frontier Foundation
FUNDACIÓN Acceso
Fundación Karisma
Indymedia Ecuador
INREDH
intervozes brasil
LaLibre
Marcha
Observatorio Derechos y Justicia
Tor
El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre cumple 20 años y se renuevan los desafíos
El 2005 fue un año de cambios, a solo unos meses de la primera edición del Software Freedom Day (Día de la libertad de software) y a un año y medio del primer Festival de Instalación de Software Libre Colibrí (FISLC) en Colombia, un grupo de apasionados y apasionadas por la cultura abierta celebraron el 2 de abril la primera edición del Flisol que superó las expectativas de sus impulsores. La propia imagen del Festival representó la intención de unión regional que fue, sin duda, el resultado alcanzado: se celebró en más de 100 ciudades de 13 países de forma simultánea.
A veces, pareciera que los efectos a largo plazo son los que menos se ven y aprecian. Así fue que luego de una primera edición exitosa de Flisol, con muchos países fortaleciendo comunidades tecnológicas, organizándose y encontrándose para hablar de libertad, comenzaron a gestarse cambios importantes como políticas nacionales que implementan software libre desde el Estado o la activa contribución de nuevos miembros a proyectos de código abierto.
Mandrake (que después pasó a llamarse Mandriva) fue el sistema operativo que se instaló en los inicios del festival representando grandes desafíos y requiriendo de mucho tiempo de preparación antes de tener los CDs instalables que se preparaban uno a uno. Era un momento de la historia en que “quemar” discos parecía una misión a la Luna dadas las condiciones de infraestructura tecnológica y calidad de conexión a Internet, una época en que la comunicación era mucho más lenta, los medios de difusión eran listas de correo, los mensajes de texto eran escasos, las redes sociales y el mundo del streaming que hoy conocemos no habían dado sus primeros pasos aún.
En la actualidad, el Flisol se celebra en más de 200 ciudades, lo que da cuenta de una expansión territorial importante: en relación a los inicios duplicó la cantidad de lugares donde se realiza. Si bien en su mayoría son espacios de América Latina, poco a poco la comunidad lo va llevando a otras latitudes del mundo.
Además, este evento se ha ido adaptando a lo largo de los años. Por ejemplo en 2008, cuando la comunidad acordó el cuarto sábado de abril como la fecha oficial de este evento; hasta el desafío que representó la pandemia en 2020 y la realización del festival en modalidad virtual. Incluso la velocidad con la que la tecnología ha traído facilidades y nuevos retos, moldeando así la conferencia actual y promoviendo activamente el software libre.
Y quién diría que lo mismo que facilita el alcance y difusión del festival sería también aquello que dificulta prácticas más libres y soberanas cuando de tecnologías se trata. Desde 2013, luego de las revelaciones Snowden, el mundo quedó sacudido por la sorpresa, la incertidumbre, la duda e incluso la incredulidad frente a la vigilancia gubernamental y nuestra falta de privacidad. En los años siguientes, se daría cuenta de lo que ocurre tras bastidores en los servicios que utilizamos en Internet, desde redes sociales hasta plataformas que facilitan miles de operaciones diarias. Ante esto, el software libre surgió como una solución a la incertidumbre, promoviendo la soberanía tecnológica y un código abierto que cualquier persona técnica puede auditar. Un modelo que prioriza libertades fundamentales que contribuyan a la construcción de un entorno informado para la toma de decisiones y las elecciones sobre qué herramientas usar. Especialmente en América Latina, donde las libertades han costado tanto a lo largo de los siglos, este enfoquedemocrático de la tecnología se presenta cada vez más como un ideal necesario.
El Flisol pasó de ser un evento que solo aspiraba llegar a la comunidad de Software Libre a ser una convocatoria de mayor alcance, que busca atraer a nuevos públicos para interpelarlos y presentarles la filosofía de la cultura libre. Los medios digitales han facilitado la comunicación, pasando de listas de correos a publicaciones en redes sociales. Además, se han realizado aspiraciones iniciales de los promotores del Festival en 2006, con transmisiones en vivo de los eventos, permitiendo llegar a quienes no habían podido asistir de forma presencial. Estas transmisiones, utilizando herramientas libres y gestionadas por la comunidad, se convirtieron en 2020, debido a la pandemia, en el único medio de realización y participación.
Transmisiones y publicidades digitales cumplieron el anhelo del activismo por celebrar su edición del festival en un contexto sanitario sumamente difícil. Esto sin duda tuvo un alto impacto en la logística y los componentes que caracterizaron por más de una década a los encuentros presenciales. Así, el Install Fest no se pudo realizar, y los eventos se transformaron en charlas virtuales ofrecidas por activistas, académicos y apasionados por la filosofía del Flisol.
En adelante, y considerando la facilidad con la que se instala software y sistemas operativos, se han priorizado charlas, talleres, paneles, demostraciones y otras dinámicas que buscan sembrar curiosidad en quienes asisten. La comunidad tecnológica que se reunía para organizar Flisol encontró otras formas de interacción y de fortalecer lazos a lo largo del año previo a cada edición.
Hoy, como hace 20 años, se sigue celebrando Flisol. La fecha oficial sigue siendo el cuarto sábado de abril, sin embargo la comunidad puede decidir su propia fecha en función a características propias de cada sede. Sigue existiendo una figura de Coordinación Nacional, pero cada localidad decide y gestiona detalles específicos de su evento, sin dejar de lado la práctica de compartir recursos como diseños gráficos y, por supuesto, la wiki oficial del festival que se ha mantenido desde 2006 y que aloja la historia de 20 años de organización, celebración y trabajo conjunto y comunitario.
La 21va edición del Flisol, que se celebrará el próximo sábado 26 de abril, muestra grandes cambios comparada con las ediciones del 2005 o 2011. Pero la emoción, el compromiso y la alegría siguen uniendo al creciente movimiento que retomó la presencialidad de sus eventos durante 2022. El objetivo se mantiene intacto: compartir en comunidad y hacer frente a las desigualdades y sesgos facilitados por la tecnología. Formar criterio e intercambiar experiencias entre activistas, estudiantes y todas las personas ávidas de conocimiento sobre cómo Internet y sus derivados pueden comprometer tanto la privacidad individual como la colectiva, en un ecosistema dominado por gigantes tecnológicos que aguardan por nuestras vulnerabilidades. Te invitamos a contribuir a esta importante conversación y a tomar acción para un futuro digital más libre y seguro.
Declaración conjunta: Myanmar debe levantar las restricciones de internet tras el devastador terremoto
*Ver pronunciamiento en inglés aquí
Las organizaciones e individuos firmantes expresamos nuestra más firme condena a la decisión del ejército de Myanmar de continuar imponiendo cortes de comunicación, incluidos bloqueos de internet, tras el peor terremoto en la historia del país. Instamos a que se levanten de inmediato las restricciones a los servicios de internet, incluidas las plataformas de redes sociales y los sitios web de noticias.
El 28 de marzo de 2025, Myanmar fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.7, el más fuerte jamás registrado en el país, que ha afectado al menos a 67 municipios. El epicentro se localizó en la ciudad de Sagaing, cerca de Mandalay, en la zona central del país. Las regiones más impactadas incluyen Sagaing, Mandalay y la capital, Naypyidaw. Al 31 de marzo, el número de víctimas mortales ha superado las 2,000 y continúa en aumento.
A pesar de la gravedad de la situación y la necesidad urgente de coordinar esfuerzos de rescate para salvar a las personas atrapadas entre los escombros, más de 48 horas después del terremoto, el ejército de Myanmar aún no ha levantado las órdenes de bloqueo de internet ni las diversas restricciones a las comunicaciones. Estas limitaciones han dificultado la coordinación de las respuestas de emergencia que pueden salvar vidas.
Condenamos en los términos más enérgicos la decisión del ejército de Myanmar de mantener estas restricciones en un momento de crisis humanitaria, demostrando un flagrante desprecio por la vida de la población civil. Exigimos el restablecimiento inmediato e incondicional de los servicios de internet y comunicaciones para garantizar el acceso pleno a la información, así como el levantamiento de cualquier restricción que limite el derecho de las personas a estar informadas. Asimismo, exigimos que el ejército rinda cuentas por la pérdida de vidas y el sufrimiento causado por estas medidas de censura digital.
Desde su llegada al poder hace cuatro años, la junta militar ha sido una de las peores perpetradoras de represión digital a nivel mundial. Datos recopilados por organizaciones de derechos digitales en Myanmar indican que las órdenes de cierre de internet han afectado a más de 100 municipios, casi un tercio del país, incluidas las zonas más golpeadas por el reciente terremoto. Además, el sistema de censura de internet, o «firewall», implementado en 2024, sigue bloqueando el acceso a las principales redes sociales, sitios de noticias y otras fuentes de información pública, incluso restringiendo el uso de VPNs, lo que obliga a la población a buscar alternativas en un contexto de crisis. Sumado a los cortes de electricidad y los daños en la infraestructura de telecomunicaciones causados por el terremoto, la población de Myanmar enfrenta una interrupción sin precedentes en sus comunicaciones.
Las restricciones impuestas desde 2021, como la revocación de licencias a medios impresos, el bloqueo de sitios de noticias, así como la detención y asesinato de periodistas, han obstaculizado la circulación de información en tiempo real sobre el impacto del terremoto, retrasando los esfuerzos de rescate y contribuyendo a muertes evitables.
Condenamos enérgicamente las acciones del ejército y exigimos al Jefe Militar Min Aung Hlaing y a sus fuerzas lo siguiente:
- Restablecer de inmediato el acceso a internet en todo el país. Cortar las comunicaciones en medio de una crisis humanitaria es un acto de daño deliberado. Todos los bloqueos de internet deben ser levantados de inmediato.
- Levantar todas las medidas de censura digital. El sistema de censura «firewall» impuesto en las puertas de enlace de internet debe ser desmantelado, ya que obliga a la población a depender de VPNs que reducen aún más el ancho de banda disponible y entorpecen los esfuerzos de rescate, donde cada segundo cuenta.
- Poner fin a todas las restricciones contra la prensa y la libertad de los medios. Deben levantarse de inmediato todas las limitaciones impuestas a periodistas y cesar cualquier forma de hostigamiento, incluidas amenazas y detenciones arbitrarias.
- Detener de manera inmediata e incondicional toda forma de represión militar. Esto incluye el reclutamiento forzado, arrestos arbitrarios, ejecuciones, amenazas y ataques aéreos, que han dificultado los esfuerzos de asistencia humanitaria y han causado más pérdidas de vidas humanas.
El consejo militar debe asumir plena responsabilidad por la imposición de bloqueos de internet y la restricción del acceso público a la información durante el terremoto. Estas acciones no solo han interrumpido el flujo de información crítica, sino que también han provocado muertes evitables al obstaculizar los esfuerzos de rescate en un momento crucial. La pérdida de vidas y el sufrimiento generalizado causados por estas restricciones deliberadas recaen exclusivamente sobre el mando militar.
Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones humanitarias y empresas tecnológicas para que:
- Presionen a la junta militar para que levante de inmediato los bloqueos de internet y las restricciones digitales, permitiendo así que la población pueda solicitar ayuda urgente y comunicarse con el exterior.
- Exijan el fin de las restricciones al acceso público a la información y a la libertad de prensa, conforme a los protocolos internacionales de acceso a la información y libertad de los medios de comunicación.
- Apoyen soluciones de conectividad de emergencia para contrarrestar los cortes de internet, en coordinación con grupos locales, asegurando que las comunidades afectadas puedan comunicarse.
- Garanticen que la asistencia humanitaria, incluyendo el apoyo a las comunicaciones de emergencia, no sea desviada para ser utilizada por el ejército como herramienta de represión.
Restablezcan el acceso a internet ahora, antes de que más personas pierdan la vida innecesariamente.
Firmantes
Colectivo de organizaciones de derechos digitales de Myanmar, la región y el ámbito internacional
Contacto:
- Htaike Htaike Aung (Myanmar Internet Project) – htaike@myanmarinternet.info
- Wai Phyo Myint (Access Now) – waiphyo@accessnow.org
- Eupoke (Athan) – eupoke@athanmm.org
Listado de firmantes
- 5/ of Zaya State Strike
- A-Yar-Taw People Strike
- Access Now
- Activate Rights ( Bangladesh)
- Afia-Amani Grands-Lacs
- Africa Media and Information Technology Initiative (AfriMITI)
- All Aung Myay Thar San Schools Strike Force
- Alliance of Students’ Union – Yangon (ASU-Yangon)
- Alternatives (Montreal)
- Alternative Solutions for Rural Communities (ASORCOM)
- Anti-Junta Alliance Yangon-AJAY
- AFCC Anti Junta Force Coordination Committee
- ASEAN SOGIE Caucus (ASC)
- Asociación Ciudad ViVa
- Association for Progressive Communications (APC)
- Association Suisse-Birmanie
- Athan – Freedom of Expression Activist Organization
- Ayeyarwady Youth Network
- Basic Education Worker Unions – Steering Committee (BEWU-SC)
- Burma Academy
- Burma Affairs and Conflict Study (BACS)
- Burma Podcast Network
- CAN – Myanmar
- CDM Medical Network (CDMMN)
- Centre for Independent Journalism (Malaysia)
- Center for Information Technology and Development (Nigeria)
- Central European Institute of Asian Studies
- Chaung Oo Township Youth Strike Committee
- Chin Human Rights Organization (CHRO)
- Civil Information Network (CIN)
- Coalition for Democracy (C4D)
- Coalition Strike Committee – Dawei
- Data Ethnics PH
- Dawei Youths Revolutionary Movement Strike Committee
- Defend Myanmar Democracy-DMD
- Depayin Township Revolution Steering Committee
- Derechos Digitales
- DigiSec Lab
- Digital Rights Collective
- Doh Ayay
- EngageMedia
- EsLaRed
- Ethnic Youth General Strike Committee (Mandalay)
- Exile Hub
- Fantsuam Foundation (Nigeria)
- FORUMVERT
- Foundation for Media Alternatives
- Free Press Unlimited
- General Strike Collaboration Committee (GSCC)
- General Strike Committee of Basic and Higher Education (GSCBHE)
- Generation Wave
- Global Voices
- GMSR Korea 글로벌 미얀마 봄혁명 연대 -တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး
- GreenNet
- Human Rights Journalists Network Nigeria
- Info Birmanie
- JCA-NET(Japan)
- Jokkolabs Banjul (Gambia)
- Kachin Student Union
- Kalay Township Strike Force
- Kanbalu Strike Committee
- KengTung Youth Network
- KICTANet
- Korea University Law School International Human Rights Clinic
- Korean Progressive Network Jinbonet
- Kurdistan without Genocide
- Kyain Seikgyi Spring Revolution Leading Committee
- Kyauk Padaung Youth Network
- Kyaukse Youth Network
- LaborNET
- Latpadaung Region Strike Committee
- LaLibre.net Tecnologías Comunitarias
- LGBT Alliance
- Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan
- Mandalay CDM Organization
- Magway People’s Revolution Committee
- Mandalay Medical Family (MFM)
- Mandalay Regional Youth Network
- Mandalay Strike Force (MSF)
- Mandalay-Based University Students’ Unions (MDY_SUs)
- Manushya Foundation
- MayMyo Strike Force
- May First Movement Technology
- Miaan Group
- Monywa People’s Strike Steering Committee
- Monywa-Amyint Road Strike Leading Committee
- MATA Saging
- Myanmar Fact Checking Network (MFCN)
- Myanmar Internet Project
- Myanmar Labor Alliance (MLA)
- Myanmar Studies Center at Palacky University
- Myanmar Tourism Committee
- Myaung Education Network
- Myaung Youth Network
- Myingyan Civilian Movement Committee
- Narrative Power
- National Youth Congress (NYC)
- New Rehmonnya Federated Force
- Nyan Corridor
- Nyan Lynn Thit Analytica
- Nyaung Oo Youth Network
- Nyimuyar Initiative
- OCTOPUS (Youth Organization)
- Open Net (Korea)
- Open Observatory of Network Interference (OONI)
- Organization of the Justice Campaign
- Pale Township People’s Strike Steering Committee
- PEN America
- Pollicy
- PROTEGE QV
- Public Virtue Research Institute
- Purple Window Counselling
- Pyi Gyi Tagon Strike Force
- Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
- Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.
- Rhizomatica
- Right2Know Campaign (South Africa)
- Shwe Pan Kone People`s Strike Steering Committee
- Sinar Project
- Sisters 2 Sisters
- South East Asia Collaborative Policy Network (SEA CPN)
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
- Southern Monitor
- Spring Revolution Security
- Spring Sprouts
- Spring University Myanmar
- Sursiendo (Mexico)
- SynergyWORKS Africa
- Ta’ang Women’s Organization _TWO
- Taller de Comunicacion Mujer
- Tanintharyi Youth Network (TYN)
- Taze Strike Committee
- Tech Global Institute
- TEDIC Paraguay
- The Peace Centre (South Africa)
- The Red Flag
- UMass Lowell Myanmar Students Club
- U.S. Campaign for Burma
- University of Medicine Mandalay Students’ Union Revolution Front (UMMSURF)
- University Students’ Unions Alumni Force
- Wetlet Revolution Leading Committee
- White Coat Society Yangon (WCSY)
- WHAT TO FIX
- Women Alliance Burma (WAB)
- Women’s Peace Network (WPN)
- Women Of Uganda Network (WOUGNET)
- Yadanabon University Students’ Union (YDNBUSU)
- Yasakyo Township People`s Strike Steering Committee
- Viet Tan
- Yinmarpin and Salingyi All Villages Strike Committee
- Youth Development Institute (YDI)
- Zaina Foundation
- မန်းတိုင်းစုံစည်းရာ
- အညာလွင်ပြင်ရပ်ဝန်း
- 2 Undisclosed organization (due to security concern)
La censura evoluciona: ¿estamos al día en la defensa de la libre expresión?
La censura digital en América Latina ha evolucionado. No es que se hayan abandonado bloqueos de sitios o cierres de medios de comunicación, sino que los mecanismos para facilitar la censura han aumentado en diversidad y complejidad. A través de leyes ambiguas, intervenciones técnicas y decisiones de plataformas privadas, tanto gobiernos como empresas están moldeando lo que se puede ver y decir en internet.
Y es que el acallamiento de voces críticas u opositoras es una constante cuya manifestación sigue yendo a la par de la proliferación de canales de comunicación. No solo se trata de restringir la expresión libre en razón de su contenido, sino también de generar miedo y autocensura, especialmente entre periodistas, activistas y comunidades vulnerables. Con el pretexto de la seguridad o la regulación del contenido, las autoridades y las grandes empresas tecnológicas están definiendo qué se puede decir y qué narrativas quedan por fuera del debate público.
Reglas legales y técnicas para silenciar
Como contamos hace unos meses, la censura en internet se manifiesta a través de diversas técnicas utilizadas por gobiernos y empresas para restringir el acceso a información y servicios en línea. Entre las más comunes se encuentran: el bloqueo de direcciones IP, que impide el acceso a determinados sitios web o servidores; la alteración de registros DNS, redirigiendo las solicitudes de conexión a páginas falsas o inaccesibles; y la inspección profunda de paquetes (DPI, por sus siglas en inglés), que permite identificar y filtrar tipos específicos de tráfico en la red. Además, algunos Estados implementan apagones de internet en momentos clave, como protestas o elecciones, o recurren a listas de sitios web y aplicaciones por bloquear, aplicando restricciones de forma selectiva para desmovilizar el debate público o impedir la circulación de información crítica.
Los últimos años también América Latina ha visto nuevas instancias en que la censura se incorpora a marcos normativos que, bajo pretextos como la seguridad nacional o la protección de otros derechos, otorgan a los gobiernos herramientas para controlar y limitar la información en línea. En El Salvador, la aprobación de leyes de ciberseguridad y protección de datos conllevan el potencial para restringir la libertad de prensa y aumentar la opacidad gubernamental. La Suprema Corte de México terminó aprobando el funcionamiento de un sistema de notificación y retirada por infracciones de derechos de autor, un conocido mecanismo de censura legal en nombre del copyright. En Brasil, se volvió una polémica pública la trama que culminó en una orden de suspensión de Twitter (ahora “X” para su diezmada base de usuarios) debido a su negativa a bloquear perfiles que difundían discursos de odio y desinformación. La legalidad es una herramienta potencialmente muy peligrosa, dependiendo de quién esté en posición de blandirla, y puede convertirse en una fuente de censura.
Las plataformas digitales, por su parte, implementan políticas de moderación de contenido que a menudo resultan opacas y arbitrarias. La falta de transparencia en la aplicación de estas políticas puede conducir a la censura de discursos legítimos y afectar la libertad de expresión. Además, la manipulación de algoritmos y la difusión de desinformación a través de estas plataformas representan desafíos adicionales para la integridad del espacio digital. Como señala Catalina Botero Marino, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, es esencial que existan reglas claras y mecanismos de auditoría externos para garantizar que las decisiones de moderación respeten los derechos humanos y no se conviertan en herramientas de censura.
Violencia, difamación e intimidación: lo digital es real
La violencia digital ha emergido como una herramienta clave para censurar y acallar voces críticas, afectando de manera desproporcionada a mujeres y personas LGBTQIA+. Desde campañas de acoso sistemático en redes sociales, hasta la exposición no consentida de información personal o material íntimo con fines de intimidación, las estrategias de censura digital han evolucionado para silenciar y expulsar del espacio digital a las opiniones disidentes.
Estos mecanismos no solo buscan deslegitimar públicamente a periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, sino que también generan un ambiente hostil que fomenta la autocensura, restringiendo así la participación en debates fundamentales para la democracia y los derechos humanos en la región. Deepfakes de contenido sexual se han difundido para desacreditar a activistas y periodistas, reforzando la violencia de género en línea. En Colombia, el presidente usó la expresión “muñecas de la mafia” para referirse a periodistas que luego fueron víctimas de acoso digital. Una fiscal en Guatemala sufrió persecución digital (y judicial) por denunciar corrupción. Testimonios destacados por Derechos Digitales han dado cuenta de instancias donde la búsqueda por acallar voces ha venido amparada por culturas institucionales que refuerzan el impacto de esas tácticas.
Esto no ha significado que haya dejado de existir la agresión física contra quienes se expresan en línea, con mayor frecuencia en contextos de crisis política. En los últimos años, periodistas y defensores de la libertad de expresión en América Latina han enfrentado detenciones, persecuciones y ataques, especialmente en medios digitales y organizaciones de la sociedad civil. Es el caso de Carlos Correa de Espacio Público, detenido en enero de 2025 tras documentar restricciones a la expresión en Venezuela, que se suma a otros episodios como el de Gilberto Reina , Sebastiana Barráez y Yousner Alvarado, de distintos medios de comunicación en línea. En Guatemala, José Rubén Zamora (elPeriódico) fue reencarcelado días atrás en aparente represalia por su trabajo investigativo. Estos casos evidencian cómo criminalización y violencia buscan silenciar el periodismo en línea y la denuncia de abusos estatales en la región.
El uso de la violencia digital como mecanismo de censura no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un efecto disuasivo también en quienes observan estos ataques. La percepción de riesgo hace que muchas personas dejen de participar en debates públicos o modifiquen sus discursos para evitar represalias. Pero eso es, también, parte del efecto deseado.
Defensa (y autodefensa) para la libertad de expresión digital
En un entorno donde la censura digital se intensifica y diversifica, las estrategias de resistencia cobran un papel fundamental para garantizar la libertad de expresión. Como ya hemos señalado, la resiliencia digital en la región ha tomado diversas formas: el periodismo hiperlocal y el uso de redes privadas virtuales (VPN) han permitido mantener la circulación de información independiente frente a bloqueos estatales; en paralelo, la alfabetización digital para fortalecer la capacidad de periodistas y activistas para protegerse de ataques en línea y salvaguardar su privacidad en entornos de vigilancia intensiva sigue siendo necesaria. Además, el activismo feminista ha desarrollado espacios de apoyo y acompañamiento para víctimas de violencia digital, promoviendo respuestas colectivas contra el silenciamiento en línea. Como hemos advertido, evadir la censura es solo una parte de la ecuación; también es urgente exigir mayores garantías para una internet abierta y plural, con políticas de moderación transparentes y límites claros a la vigilancia estatal, y favoreciendo con nuestra acción el uso de plataformas que mejor reflejen nuestro compromiso con los derechos humanos.
Por cierto, la defensa de la libertad digital en América Latina no puede depender únicamente de la evasión de bloqueos o de respuestas individuales o de grupos de intereses específicos. Es necesario construir un marco de exigencia colectiva que presione por mayor transparencia en las reglas del entorno digital y que garantice condiciones para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. La lucha contra la censura digital es, en última instancia, una lucha no solo por el derecho a la información, sino por el ejercicio cotidiano de la democracia y por la construcción de sociedades más justas.
Hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios
Nos acercamos al 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando conmemoramos la lucha por nuestros derechos desde diversos frentes. Nuestro activismo se ha construido de la mano de las madres buscadoras de personas desaparecidas, de las mujeres trans que pelean por sus derechos, de la lucha de las mujeres indígenas por sus territorios, de la defensa de las mujeres negras por el reconocimiento de sus derechos, de los esfuerzos de organizaciones feministas para promover el aborto legal, entre muchas otras. A lo largo de la historia, estos procesos han logrado ganar garantías para los derechos de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en países donde los discursos y las acciones de los gobiernos van en contra de cualquier avance en materia de igualdad de derechos.
Contextos políticos amenazantes, activismos vivos
La justicia en los países latinoamericanos está lejos de ser dignificadora para las mujeres, pues el camino para acceder a ella es más que complejo y la mayoría de las veces nunca llega. Esta histórica falta de justicia se refleja también en el entorno digital, donde la tecnología facilita otras formas de violencia de género. A fines del 2024, México nos recordó la incapacidad de un sistema para comprender de forma integral la violencia de género facilitada por las tecnologías (TFGBV, por sus siglas en inglés), al absolver al estudiante que realizó deepfakes de sus compañeras con inteligencia artificial, caso que comentamos previamente. Esto sucedió incluso teniendo un marco jurídico como la Ley Olimpia, que poco importó cuando el tribunal tomó la decisión.
Situaciones como esta evidencian la fragilidad de los marcos jurídicos en países donde existen normativas específicas, además de generar desesperanza en otros países donde no se cuenta con legislaciones para atender la TFGBV. El panorama se agrava allí donde los gobiernos se han tornado más agresivos ante las narrativas de igualdad y perspectiva de género. Sin embargo, cuando los entornos políticos se han vuelto tan amenazantes, violentos y opacos, la respuesta social ha sido el activismo, la protesta y la generación de información. Existen varios ejemplos de ello en América Latina, pero decidimos abordar tres casos principales en donde los conflictos internos en los países han tenido impactos graves en el ejercicio de los derechos de las mujeres: Venezuela, El Salvador y Nicaragua.
Ciudadanas, periodistas, activistas, personas de la comunidad LGBTIQA+, entre muchas otras mujeres, son afectadas por las acciones de quienes deberían trabajar por garantizar su bienestar: sus propios gobiernos. La persecución y la criminalización del disenso se han convertido en herramientas de opresión estatal, con un impacto diferenciado en mujeres atravesadas por distintas interseccionalidades.
En el marco de las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, la ciudadanía vivió graves represiones por parte del Estado, que encarceló a aproximadamente 2000 personas por protestar, algunas de ellas por criticar al gobierno a través de redes sociales, por difundir fotografías sobre las manifestaciones en plataformas digitales o por compartir información a través de servicios de mensajería. La activista venezolana Martha Tineo reconoció que si bien la persecución política no está direccionada en contra de las mujeres, sí existen efectos diferenciados para ellas. Las mujeres encarceladas viven en hacinamiento y en centros de detención no adecuados a sus necesidades, incluso sin recursos básicos como el agua, lo que ha conllevado a una situación precaria de salud e higiene menstrual. Asimismo, la defensora de derechos humanos declaró que hay efectos psicológicos en las mujeres por la separación de sus hijos e hijas, y que de igual manera reciben amenazas de persecución a otros integrantes de sus familias.
Mientras tanto, en El Salvador las mujeres han tenido protagonismo en la defensa de derechos, lo que las ha puesto en riesgo de persecución, acoso y estigmatización. Encontramos así que se han sumado cada vez más mujeres activistas que buscan hacer justicia por sus familiares detenidos de forma arbitraria en el régimen de excepción, que además de asumir riesgos para ellas, implica una carga de trabajo adicional a las ya establecidas socialmente por los roles de género. Recordemos que entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, organizaciones locales contabilizaron 5775 víctimas de violaciones de derechos humanos (mayormente detenciones arbitrarias), de las cuales 908 eran mujeres, entre ellas 21 mujeres trans, 19 lesbianas y 43 bisexuales. Con ello, las cárceles también se vuelven un entorno con condiciones sanitarias muy precarias, especialmente para las mujeres detenidas en estado de gestación, quienes no cuentan con atención ginecológica durante esta etapa y tampoco en el postparto, viéndose también gravemente afectadas las infancias.
Por otro lado, en el país centroamericano se registran en promedio 40 insultos diarios en contra de periodistas solo a través de la plataforma X. Aquellos ataques dirigidos a mujeres tienen la particularidad de contar con una carga de violencia sexual y lesbofóbica, reforzando patrones de discriminación y exclusión. Sumado a la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador, esta realidad ha llevado a las mujeres periodistas, defensoras, e incluso a servidoras públicas (con una postura crítica del gobierno actual) al exilio y la autocensura.
Por su parte, organizaciones locales han constatado que en Nicaragua la violencia digital contra las mujeres defensoras de derechos humanos ha escalado de manera alarmante desde el 2018, año en que se desataron importantes protestas públicas en el país. El uso de la tecnología como herramienta de represión ha facilitado nuevas formas de violencia, exacerbando los riesgos para quienes denuncian violaciones de derechos humanos. Las defensoras que enfrentan estos ataques reciben constantes amenazas, insultos, y sus agresores difunden información falsa sobre ellas para descalificarlas. De acuerdo con las mujeres entrevistadas en un estudio de FUNIDES, el 32.5% de las agresiones han trascendido al espacio físico, poniendo en evidencia el vínculo directo entre la violencia digital y el hostigamiento fuera de los espacios virtuales.
Las prioridades son claras, pero deciden ignorarlas
Finalizar con la violencia en nuestros países desde una perspectiva de género es una prioridad clara que los gobiernos siguen optando por ignorar. En Nicaragua, Venezuela y El Salvador, la persecución contra defensoras de derechos humanos y periodistas, el uso del hostigamiento judicial, las detenciones arbitrarias y la militarización del espacio público han reforzado un modelo de represión que restringe aún más los derechos de quienes cuestionan el poder. En estos marcos, la violencia de género se recrudece con cada nueva política pública, con cada acción gubernamental o con cada momento electoral, convirtiéndose en una expresión de control.
Las mujeres, desde diversas trincheras, han alzado la voz para nombrar las graves consecuencias que tienen las violaciones a los derechos humanos en estos regímenes no solo a nivel individual, sino también colectivo. Si bien estas vulneraciones afectan a la toda la población, sus efectos son diferenciados cuando se analizan con un enfoque de género, reconociendo desigualdades y estructuras de opresión. A pesar de la larga historia de violencia de género que se vive en estos países, como en toda la región, las mujeres siguen resistiendo y luchando por los derechos de todas.
En este 8M algunas saldremos a las calles a marchar, tomando el espacio público para canalizar nuestras demandas, o tal vez algunas de nosotras nos manifestaremos en la individualidad de nuestros espacios. Sea en lo público o lo privado, sea cual sea la forma de nuestra protesta, lo hacemos por todas las mujeres y niñas, por las diversidades de género, por la igualdad y por la garantía efectiva de nuestros derechos. Nuestro esfuerzo es colectivo y continuaremos hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios.
Brasil: entre el intento de golpe autoritario y amenazas a la soberanía digital
Antecedentes
A diferencia de otros países latinoamericanos que emprendieron procesos de reparación tras regímenes dictatoriales, Brasil optó por una política de amnistía hacia los militares que comandaron brutalmente el país entre 1964 y 1985. Esta decisión permitió la reaparición de antiguas prácticas autoritarias y facilitó el resurgir de sectores extremistas, que recurren a la violencia política y han aprendido a expandir su control a través del uso de tecnologías. Estas prácticas no sólo resuenan a nivel interno, sino que también se reflejan en la influencia imperialista externa, cuya sombra persiste desde el pasado dictatorial latinoamericano y continúa generando fricciones institucionales en Brasil, donde la soberanía digital enfrenta amenazas infundadas.
Uno de los episodios más simbólicos de los últimos años en Brasil fue la tentativa de golpe de Estado formalmente denunciada la semana pasada por la Procuraduría General de la República. Según la denuncia, un grupo liderado por el expresidente Jair Bolsonaro y otros 33 hombres habría orquestado un plan radical para desmantelar el orden democrático luego de las elecciones presidenciales de 2022. Este complot no solo apuntaba a generar inestabilidad institucional, sino que contemplaba medidas extremas como el asesinato del presidente electo Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin, y del ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
Este intento, de clara naturaleza violenta y desestabilizadora, pretendía instaurar un régimen de facto mediante el uso de la fuerza, evidenciando el grave riesgo que corre la democracia en Brasil. Las plataformas digitales, vale decir, tienen un rol importante en este contexto de inflamación autoritaria. Tal como ya señalamos en esta columna, redes sociales como X -suspendida en Brasil en 2024- han servido como espacios donde actores antidemocráticos coordinan ataques a instituciones y amplifican narrativas que buscan justificar la violencia política.
Viejas prácticas, nuevas herramientas
El autoritarismo arraigado que continúa amenazando al país –y que también se observa en otros lugares de la región– se ha adaptado a la era digital, extendiéndose a través del uso de nuevas tecnologías. Un caso representativo en Brasil es el de FirstMile, señalado en el reciente reporte desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) y liderado por Derechos Digitales “En La Mira: seguridad y principales amenazas digitales en América Latina”. En enero de 2024, la Policía Federal anunció una investigación contra exfuncionarios de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el gobierno de Bolsonaro, acusados de haber vigilado ilegalmente a unas 30.000 personas, entre ellas periodistas y magistrados del Supremo Tribunal Federal. La vigilancia denunciada se llevó a cabo mediante el uso del software israelí FirstMile, el cual permite interceptar la ubicación de equipos móviles a través de señales de GPS vulnerando así la confidencialidad de información protegida por ley nacional. El acceso a la ubicación de un dispositivo no solo permite rastrear los movimientos de una persona en tiempo real, sino que también puede derivar en la exposición de datos sensibles, como fuentes periodísticas, redes de contacto y patrones de comportamiento, ampliando el alcance de la vigilancia ilegal y el riesgo de persecución política.
La relación entre los movimientos autoritarios –y tecnoautoritarios– y la soberanía nacional es compleja y, en ocasiones, contradictoria. La dictadura militar en Brasil, al igual que otras en América Latina en esa misma época, estuvo fuertemente marcada por la influencia de los Estados Unidos. Un ejemplo claro de esta injerencia fue el Plan Cóndor, una operación transnacional de represión coordinada entre las dictaduras del Cono Sur, con apoyo estadounidense, basada en el intercambio de inteligencia y vigilancia sobre opositores políticos. Esta infraestructura represiva, que incluía interceptaciones de comunicaciones, seguimiento de movimientos y colaboración entre agencias de seguridad, sentó un precedente para el uso de tecnologías con fines de vigilancia, una lógica que persiste en las estrategias actuales de control y monitoreo digital.
Aunque estos regímenes autoritarios exaltaban el nacionalismo, al mismo tiempo promovían lo que en Brasil se conoce como «complejo de vira-lata»: una percepción de inferioridad en la que los brasileños y brasileñas se colocan voluntariamente frente al resto del mundo, lo que conlleva a la idea de que el país debe someterse a prácticas extranjeras, especialmente de países con mayor poder económico y geopolítico. En otras palabras, se configura una paradoja entre el discurso nacionalista de los líderes antidemocráticos en la región y las implicancias reales de sus políticas en términos de soberanía nacional, una contradicción que se extiende cada vez más a la esfera digital.
Un ejemplo de esta paradoja se vio en la postura del gobierno de Bolsonaro hacia las grandes plataformas digitales. Mientras su retórica política se basaba en la defensa de la soberanía y la independencia nacional, su administración facilitó la consolidación del poder de corporaciones tecnológicas extranjeras, debilitando los intentos de regulación local desde un falso discurso de resguardo de la libertad de expresión y permitiendo que actores privados transnacionales tuvieran un control sin precedentes sobre la información y el debate público en Brasil. Este modelo de dependencia tecnológica refuerza el desequilibrio de poder y reduce la capacidad del país de definir sus propias reglas en el entorno digital.
La disputa por el control normativo: el enfrentamiento entre regulaciones nacionales y poder corporativo
La semana pasada, además de la denuncia contra el expresidente Bolsonaro por la tentativa de golpe, una serie de noticias polémicas volvió a colocar a Brasil en el centro de la atención global. Se produjo un enfrentamiento entre el ministro Alexandre de Moraes – quien era uno de los blancos del plan golpista– y los grupos de medios Rumble y Trump Media & Technology Group DJT.O. Estas empresas abrieron un proceso judicial en el Tribunal Federal de Florida, argumentando que el juez censura ilegalmente el discurso político de figuras afines a la derecha en Estados Unidos.
La disputa se originó luego de que de Moraes ordenara la suspensión de cuentas en plataformas digitales, incluyendo Rumble, de individuos acusados de difundir desinformación y promover actos antidemocráticos en Brasil, como el bolsonarista Allan dos Santos, quien se encuentra en Estados Unidos y tiene orden de extradición en Brasil. Las empresas sostienen que tales órdenes exceden la jurisdicción brasileña y violan la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que protege la libertad de expresión. Sin embargo, este litigio se inscribe en una tendencia más amplia de corporaciones tecnológicas estadounidenses que evitan cumplir regulaciones locales fuera de su país de origen, desafiando la soberanía de los Estados en los que operan.
El caso de Rumble es un ejemplo claro de este problema. La plataforma carece de representación legal en Brasil, lo que dificulta que cumpla con órdenes judiciales como la eliminación de contenidos ilegales –incluyendo discursos de odio y desinformación–. Esta situación aumentó la tensión en el contexto brasileño y llevó a la suspensión de la red social en el país por el mismo ministro Alexandre de Moraes, una medida similar a la que afectó a X temporalmente en 2024. El conflicto refleja una dinámica estructural más amplia: mientras las plataformas digitales exigen protección legal en los Estados Unidos, se niegan a acatar legislaciones nacionales cuando no les resulta conveniente. Se busca así utilizar el marco legal estadounidense para evitar el cumplimiento de la ley brasileña, apuntando a una jerarquización normativa que favorece a actores extranjeros en detrimento de la soberanía nacional.
Más allá de este caso, la creciente reticencia de las corporaciones digitales a cumplir con la regulación estatal refuerza dinámicas de injerencia extranjera. La reciente declaración de Mark Zuckerberg sobre la existencia de “cortes secretas” en Brasil contribuye a esta narrativa, presentando cualquier esfuerzo por garantizar el cumplimiento del marco legal nacional como una amenaza a la libertad de expresión, cuando en realidad el problema de fondo es la falta de mecanismos democráticos para asegurar que estas empresas respondan ante la justicia de los países donde operan.
Las amenazas a Brasil y sus ecos en la región
La situación en Brasil refleja una democracia debilitada por la persistencia de prácticas autoritarias y, más recientemente, por el uso indebido de la tecnología como herramienta de control. La tentativa de golpe, que contemplaba acciones de violencia contra líderes democráticos, y el caso FirstMile, que expone un esquema de vigilancia masiva sin garantías legales, evidencian la necesidad urgente de reforzar las instituciones democráticas en el país y en toda la región. Asimismo, la acción judicial promovida por grupos afines a Trump contra Alexandre de Moraes sienta un peligroso precedente para otros Estados del Sur Global, que enfrentan dinámicas similares de injerencia extranjera y evasión de marcos legales por parte de las plataformas tecnológicas.
En este escenario, es importante considerar que si en Brasil, una de las economías más grandes de la región y con un peso geopolítico significativo, la democracia es atacada con tal intensidad, cabe preguntarnos qué sucede en países con menos recursos institucionales y menor capacidad de respuesta. Este contexto expone nuevos riesgos relacionados al creciente poder de las empresas tecnológicas, quienes ahora incluso -mediante sus líderes- forman parte de la nueva administración del gobierno de Trump. Frente a estos desafíos, resulta imprescindible fortalecer la resistencia democrática mediante la promoción de la transparencia y el respeto a los derechos. Asimismo, es necesario avanzar en regulaciones basadas en derechos humanos que supervisen el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia, en línea con los llamados de la ONU para una moratoria sobre estas herramientas hasta que existan salvaguardas adecuadas. Solo así se podrá garantizar un futuro donde la soberanía y la democracia sean pilares inquebrantables de la sociedad, no solo en Brasil, sino en toda América Latina.
Resiliencia digital para combatir la censura en Venezuela
Escribir sobre Venezuela siempre representa un reto personal. No porque falte material para explicar la deplorable situación de la libertad de expresión en el país, sino porque esa situación no ha cambiado para mejor ni un ápice, es la misma situación sólo que peor. Los cercos que el régimen impone a la libertad de expresión y asociación pasaron de ser administrativos a legislativos, con un set de nuevas leyes que no disimulan sus intenciones. Solo por nombrar algunas: la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, la Ley Simón Bolívar Contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, y el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Todo un conjunto cuya aplicación genera el riesgo no solo de minimizar sino desaparecer las voces disidentes del país, afectando comunidades, activistas y organizaciones sociales que son críticas al gobierno.
Los afectados no son únicamente los medios de comunicación, quienes han enfrentado un largo historial de sanciones administrativas, desde la reducción del papel periódico hasta el cierre de canales y emisoras de radios. Y hasta peor aún, varios se han visto obligados a negociar su línea editorial para no dejar a toda una industria desempleada. La intrusión va más allá. No solo se monitorean las redes sociales sino que expresarse libremente a través de mensajería privada es cada vez más difícil. Incluso se han aplicado sistemas para delatar, con app incluida, dejando claro que por más medidas de seguridad digital que se adopten, nada te protege de la posibilidad de que te delaten. A su vez, las manifestaciones públicas, por más pacífica que sean, siempre representan un riesgo. Tenemos en nuestro haber varias fechas que lo confirman y lamentablemente son parte de nuestra historia. Así llegamos a este 2025 en donde como la florecita que rompe el asfalto, la libertad de expresión insiste en ser, bueno, libre. Lamentablemente, la realidad no es tan inocente como el ejemplo y el costo es grande aunque tengamos una sonrisa en la cara.
Qué sería la vida sin creatividad
En contextos hostiles y restrictivos como el venezolano, en donde los medios de comunicación han sido diezmados, las periodistas buscan crear un nombre propio en redes sociales y convertirse en sí mismas en medios de comunicación, a pesar de los riesgos que pueda representar. Una de las grandes ventajas de la democracia de la internet. En un contexto con medios de comunicación diezmados, además de una conectividad deficiente y poco confiable, las comunidades toman acción para complementar los esfuerzos por el flujo de la información. Así surge la infociudadanía: personas de la comunidad que se encargan por motus propio de la difusión de información que sea de relevancia para sus comunidades. Suelen hacerlo en grupos (medios comunitarios) o a título personal, dando espacio al periodismo hiperlocal y de servicio, además de ser una forma de evadir la censura y la intrusión. La solidaridad como valor es indispensable para que las comunidades puedan seguir adelante.
Por otro lado, hay que tener presente que Venezuela tiene un problema de infraestructura grave y que es una situación de potencial caos: el sistema eléctrico nacional no da abasto para satisfacer la demanda del país. Además, la penetración de internet depende de la expansión de empresas privadas (con precios en ocasiones prohibitivos) porque la institución nacional CANTV ha ido desmejorando sus servicios de forma dramática, incluyendo la pérdida de líneas telefónicas de hogar, servicios de telefonía celular y por supuesto, conectividad a internet.
¿Cómo hacer para que la gente se informe sin radio, sin televisión, sin internet? Una posible respuesta es: la creatividad, sencilla y artesanal pero que sirva para mantener a la gente informada. Por ejemplo, es así como el uso de carteleras y similares estrategias sirven para difundir información, una técnica utilizada hasta por instituciones públicas en las que se tramitan diligencias oficiales como solicitar la cédula. Si bien estas prácticas no te ahorran el viaje hasta la oficina del trámite, por lo menos es información oficial.
Las periodistas que siguen en su trabajo lo hacen con el riesgo inminente de caer en el radar del régimen lo que puede derivar en una detención arbitraria. De hecho, varios periodistas figuran actualmente en la lista de presos políticos del país por el solo hecho de ejercer su profesión. Como una forma de evadir la persecución, varios medios digitales se aliaron para crear dos avatares con inteligencia artificial que dieran las noticias, demostrando que también se puede hacer mucho más que sólo catfish con esta tecnología. Por otro lado, medios de noticias locales han creado canales en servicios de mensajería directa (WhatsApp y Telegram) para difundir información aprovechando la penetración que tienen estas aplicaciones en el país.
Cómo se ve el futuro
El trabajo en las comunidades y la acción directa en lo local han demostrado ofrecer una alternativa viable y que sí responde a las necesidades de la gente. Si bien no son soluciones perfectas y con alcance limitado, representan ejemplos valiosos de cómo el fortalecimiento de la democracia desde sus bases, con los recursos disponibles, puede generar cambios positivos.
En Venezuela, como en toda la región, necesitamos un entorno digital en sintonía con una democracia participativa e inclusiva que se desarrolle en beneficio de la ciudadanía y respete las diferencias. Desde Derechos Digitales seguiremos monitoreando el estado de situación de los derechos humanos en entornos digitales y las vulneraciones al derecho a la comunicación en Venezuela y en el resto de América Latina con iniciativas como el reporte En la Mira del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) y el trabajo continuo con aliadas en la región.
El rol de las Big Tech en el auge del autoritarismo
La alineación de las Big Tech con tendencias autoritarias no es un fenómeno nuevo, pero los últimos acontecimientos indican una peligrosa aceleración del uso de herramientas tecnológicas para satisfacer una agenda política con tintes fascistas. Como ninguna decisión puede ser analizada aislada de su contexto, tanto el anuncio de cambios en la moderación de contenidos de Meta, como el ascenso de Elon Musk a la Casa Blanca reflejan la consolidación de una alianza público-privada que encuentra su punto común en la misoginia, el racismo y el nacionalismo; y que instrumentaliza a la desinformación tanto como estrategia de control político como base de modelos de negocios.
El cambio de administración en los EE. UU. se produce en un contexto global de retrocesos significativos en Derechos Humanos. Un reciente informe de Human Rights Watch –que analiza las prácticas de DD.HH. en 100 países– señala que en las 70 elecciones nacionales que tuvieron lugar el año pasado “los líderes autoritarios ganaron terreno empleando su retórica y políticas discriminatorias”. Esto lo podemos ver muy claramente tanto en la campaña- y en las posteriores acciones gubernamentales- estadounidense de 2024 como en la argentina de 2023: obsesionados con impulsar el concepto de que los derechos son consecuencia de una “ideología de género”, a través de afirmaciones falsas que van desde acusaciones violentas de “trastornos mentales” de la comunidad LGBTQIA+, hasta datos incorrectos sobre femicidios. La comunidad migrante también ha sido blanco de ataques, fundamentados en estadísticas falsas sobre comisión de delitos.
Este escenario se complejiza con el rol de las Big Tech, quienes –producto de la concentración de producción de tecnología y manejo de información en espacios digitales- se han vuelto más poderosas que muchos Estados, incluso valiendo más que el PIB de muchos países. Investigaciones realizadas por la sociedad civil denotan que las empresas priorizan sistemáticamente el beneficio económico sobre las personas, vulnerando su privacidad para obtener beneficios comerciales sin su conocimiento y consentimiento, y permitiendo la amplificación de discursos nocivos (incluido y no limitado a violencia basada en género) por réditos económicos, además de censurar contenido político contrario a intereses dominantes, como el genocidio en Gaza.
Con la llamada a “la recuperación de la energía masculina” de Zuckerberg, que coincide con posturas abiertamente machistas, racistas y transfóbicas de Elon Musk, los magnates de la tecnología se alinean con los líderes autoritarios no solo en pensamiento, sino en acciones. La diferencia es que ahora ya no tienen que ocultarlo. Desde cambios en moderación de contenidos en sus plataformas, hasta donaciones millonarias a la campaña presidencial, las Big Tech pasaron de influenciar el ámbito político a formar parte del Estado.
El cálculo político detrás de los cambios en las políticas de contenido de Meta: la relación directa con medidas gubernamentales
Como hemos señalado en una publicación anterior, Meta ha anunciado una serie de cambios en sus políticas -ya problemáticas- de moderación de contenido en EE.UU., incluyendo el fin del programa de verificación externa y su reemplazo por un sistema de Notas Comunitarias similar al de X. Es importante resaltar que este sistema es criticado no solo por su ineficacia para frenar la desinformación masiva, sino también por ser susceptible de ser manipulada por los usuarios que participan en ese proceso. A esto, se le suma el cese de los esfuerzos oficiales para frenar la desinformación.
Por otra parte, avanza la reducción de restricciones en temas sensibles relacionados con género y migración, que probablemente provocará un mayor daño a las comunidades en riesgo no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aunque estos cambios se presentan como una apuesta por la libertad de expresión, su impacto real podría traducirse en un aumento de desinformación, discursos dañinos y manipulación informativa, a la vez que amenaza paradójicamente la libertad de expresión. El debilitamiento de estas regulaciones facilita la expansión de discursos de odio y narrativas discriminatorias, los cuales han sido históricamente utilizados para excluir y silenciar a determinados grupos. Aunque no siempre constituyen conductas ilegales, su impacto puede ser profundamente perjudicial. Esto podría traducirse en un aumento de ataques digitales dirigidos a comunidades como mujeres, personas migrantes y minorías, contribuyendo a la normalización de la violencia y la perpetuación de la discriminación.
Como hemos señalado en una publicación anterior, las prácticas de violencia digital tienen repercusiones que van más allá del entorno en línea, generando serias amenazas a la seguridad y la integridad física de mujeres y personas LGBTQIA+. La violencia digital provoca daños psicológicos, afecta las relaciones sociales, fomenta la violencia sexual y física, y en casos extremos puede derivar en feminicidios. Además, actúa como una forma de censura al producir un efecto paralizante (chilling effect), que impacta tanto a nivel individual como colectivo, con consecuencias negativas para el debate público, un pilar fundamental en las sociedades democráticas.
Estos cambios, también coinciden con los temas principales de las medidas gubernamentales de Trump que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas trans y personas migrantes, los cuales tendrán un impacto en la manera en que Meta hace eco a ese discurso social. Es tal el compromiso del Presidente estadounidense con la agenda anti derechos, que no solo suspendió los programas de diversidad, igualdad e inclusión del gobierno federal, sino que empleados federales de distintas agencias gubernamentales recibieron correos instándolos a denunciar ante la OPM a colegas que creían que estaban trabajando en iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y acceso (DEI).
Las puertas giratorias de Sillicon Valley al Estado
Elon Musk se ha convertido en un aliado clave de Trump. Desde haber aportado sumas millonarias que ascienden a 250 millones de dólares en los últimos meses del ciclo electoral a la campaña, hasta asumir un cargo público dentro del Estado al frente del publicitado nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, su influencia ha ido incrementando a pasos agigantados.
Conforme reportan medios de comunicación, los rangos más altos de la oficina de Administración de Personal estarían siendo ocupados por personas pertenecientes a su círculo de confianza dentro de la industria tecnológica. Por ejemplo, la recientemente nombrada como jefa de personas de dicha dependencia, Amanda Scales, anteriormente trabajó en xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk. Otros posibles nombramientos incluyen a personas vinculadas a Tesla, Boring Company y Neuralink, todas empresas pertenecientes a Musk.
La chance de influenciar la regulación de la implementación de tecnologías, salta como un interés evidente de los señores tech, considerando que parte del éxito de sus compañías recae en la explotación sistemática de lagunas regulatorias. No obstante, expertos advierten que los mayores beneficiarios de esta fusión serían las agencias de inteligencia gubernamental al poder ampliar sus capacidades de vigilancia no solo mediante nuevas y avanzadas tecnologías, sino también a través del intercambio de información y experticia. De hecho, la directiva 406 aprobada el 16 de enero del presente por el entonces Director de Inteligencia anima a que las agencias amplíen sus asociaciones con entes no gubernamentales.
El salto de ex representantes estatales al sector tech tampoco se hizo esperar. Zuckerberg designó a grandes personalidades republicanas al interior de Meta. Algunos ejemplos incluyen a Joel Kaplan y Kevin Martin -ambos ex funcionarios de Bush- como nuevo jefe de Asuntos Globales de la empresa y vicepresidente de Política Global respectivamente. Así como también las incorporaciones de Jennifer Newstand, quien fuera funcionaria del Departamento de Estado durante el primer mandato de Trump, como asesora general de la empresa, y Dana White, parte del círculo de confianza de Trump, como integrante de la Junta de Meta.
Impactos en América Latina
Inevitablemente el panorama descripto impacta en América Latina de diversas maneras. Tomando en cuenta la predominancia de estas empresas en la región, surgen preocupaciones legítimas acerca de los derechos fundamentales en espacios digitales con potenciales afectaciones a la integridad de la información y a la protección del ejercicio de derechos de comunidades en situación de vulnerabilidad.
De hecho, Brasil -quien ha liderado esfuerzos por impulsar el cumplimiento de las Big Tech de las legislaciones locales- ha solicitado explicaciones a Meta sobre el impacto de los cambios de las políticas. Seguidamente, convocó a una audiencia pública sobre desinformación y moderación de contenido, donde las Big Tech brillaron por su ausencia. Si bien Meta había señalado que por el momento se aplicarían solo a Estados Unidos, la agencia estatal para la defensa jurídica del Estado (AGU), advirtió que los cambios “no se adecúan a la legislación brasileña” y expresó preocupación por la posibilidad de que la plataforma pueda ser “terreno fértil para la violación de (…) derechos fundamentales”.
Por otra parte, las decisiones de Trump referentes al ámbito internacional también traerán consigo repercusiones significativas, por ejemplo a partir del retiro de la Organización Mundial de la Salud y del acuerdo climático de París. Las agencias de la ONU han advertido sobre el impacto negativo de estas medidas, señalando que podrían debilitar los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y afectar gravemente la salud pública a nivel mundial.
A su vez, al ser Estados Unidos el mayor donante individual de ayuda a nivel mundial, la suspensión de ayuda extranjera para evaluar que las iniciativas se alineen con las políticas de gobierno, afecta a comunidades enteras y a organizaciones de la sociedad civil que han trabajado sostenidamente en la defensa de los derechos humanos; además de debilitar esfuerzos para hacer frente a giros cada vez más acelerados del autoritarismo.
Desde Derechos Digitales seguiremos trabajando en exigir la responsabilidad a las plataformas y mantener una vigilancia activa sobre los impactos reales de estas decisiones en la vida de las personas.
Comentarios al Consejo Asesor de Meta sobre caso de un contenido que afecta a una defensora de derechos humanos en Perú
Contribución de Derechos Digitales al Consejo Asesor de Meta en torno a la revisión de un contenido que, en nuestra postura, incita a la violencia en contra de una defensora de los derechos humanos en Perú.