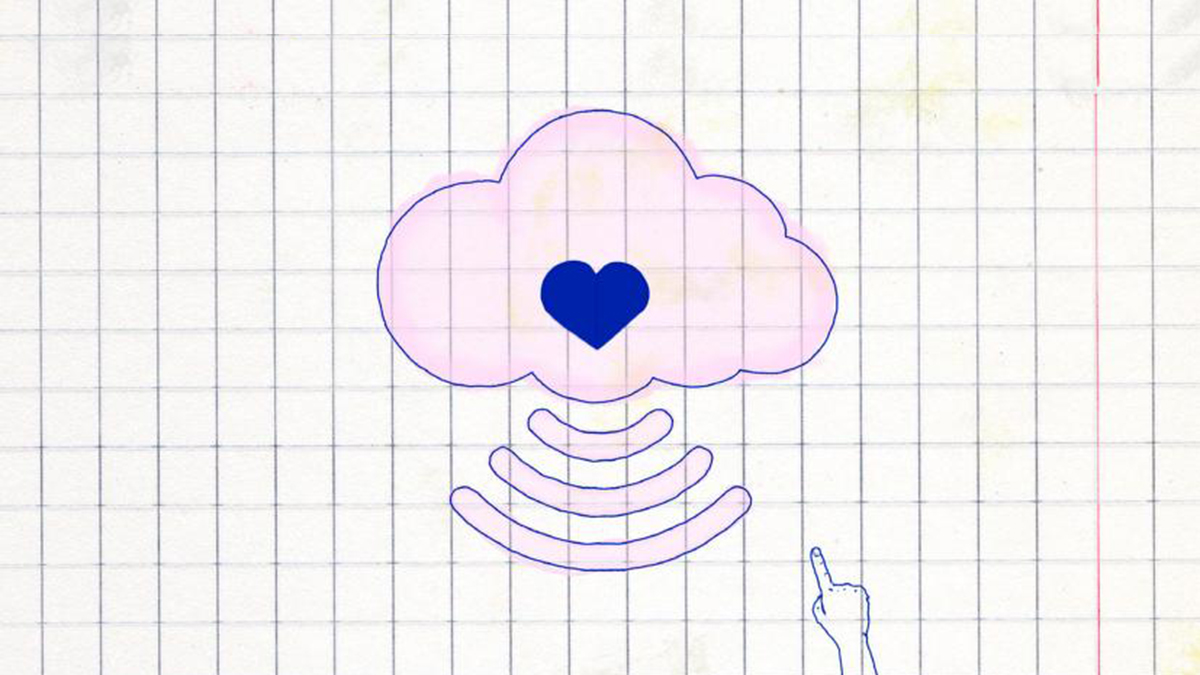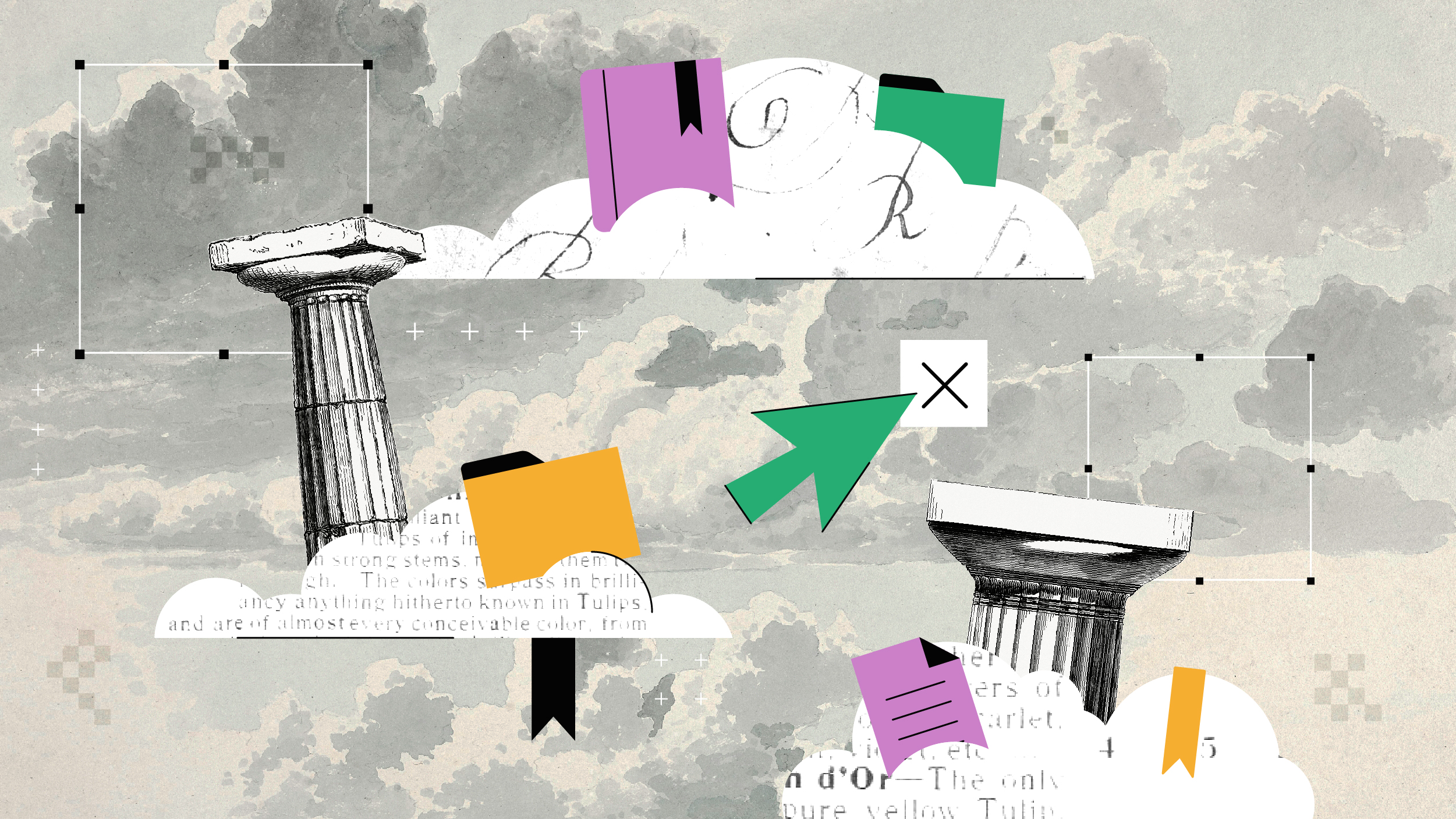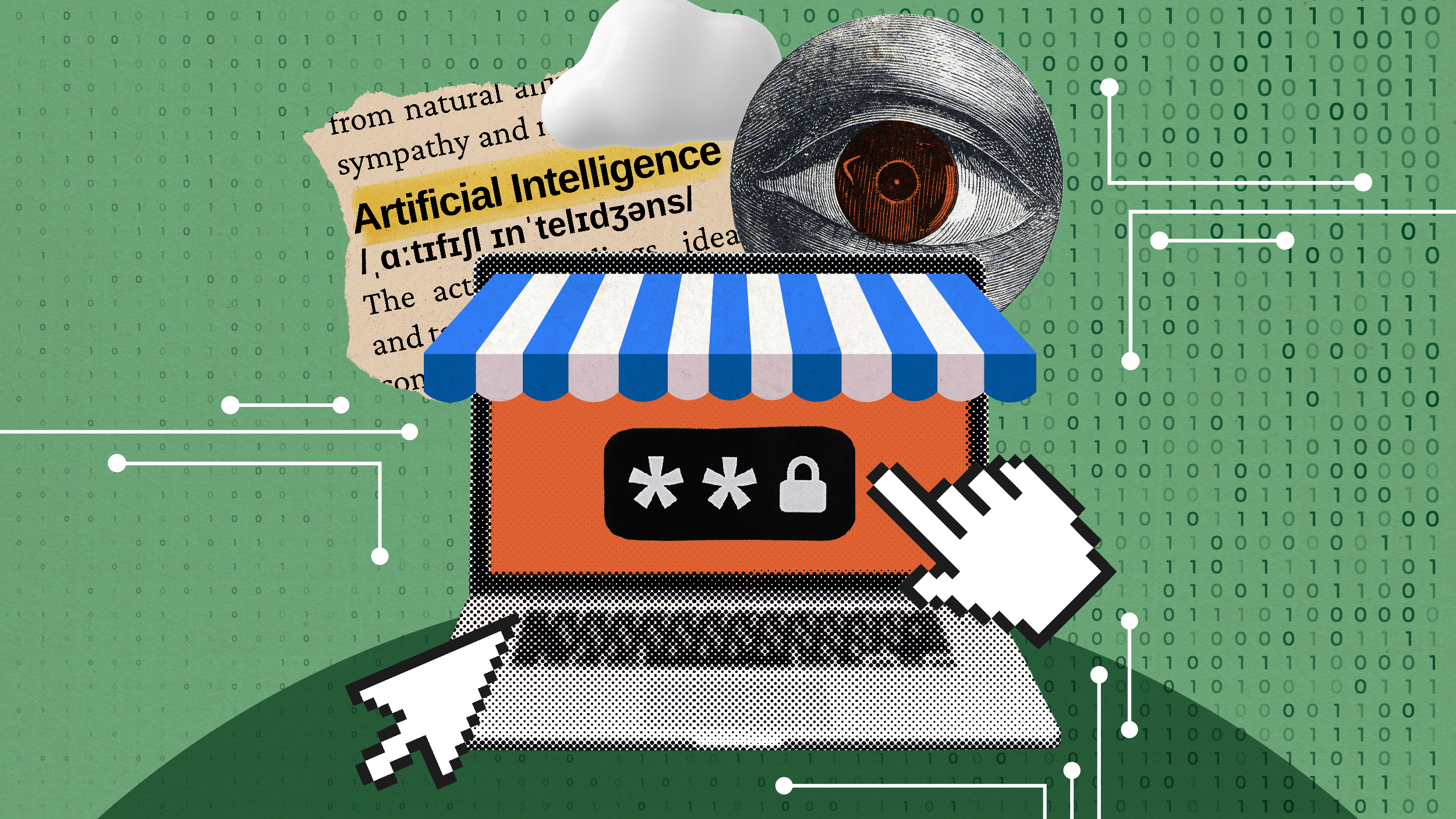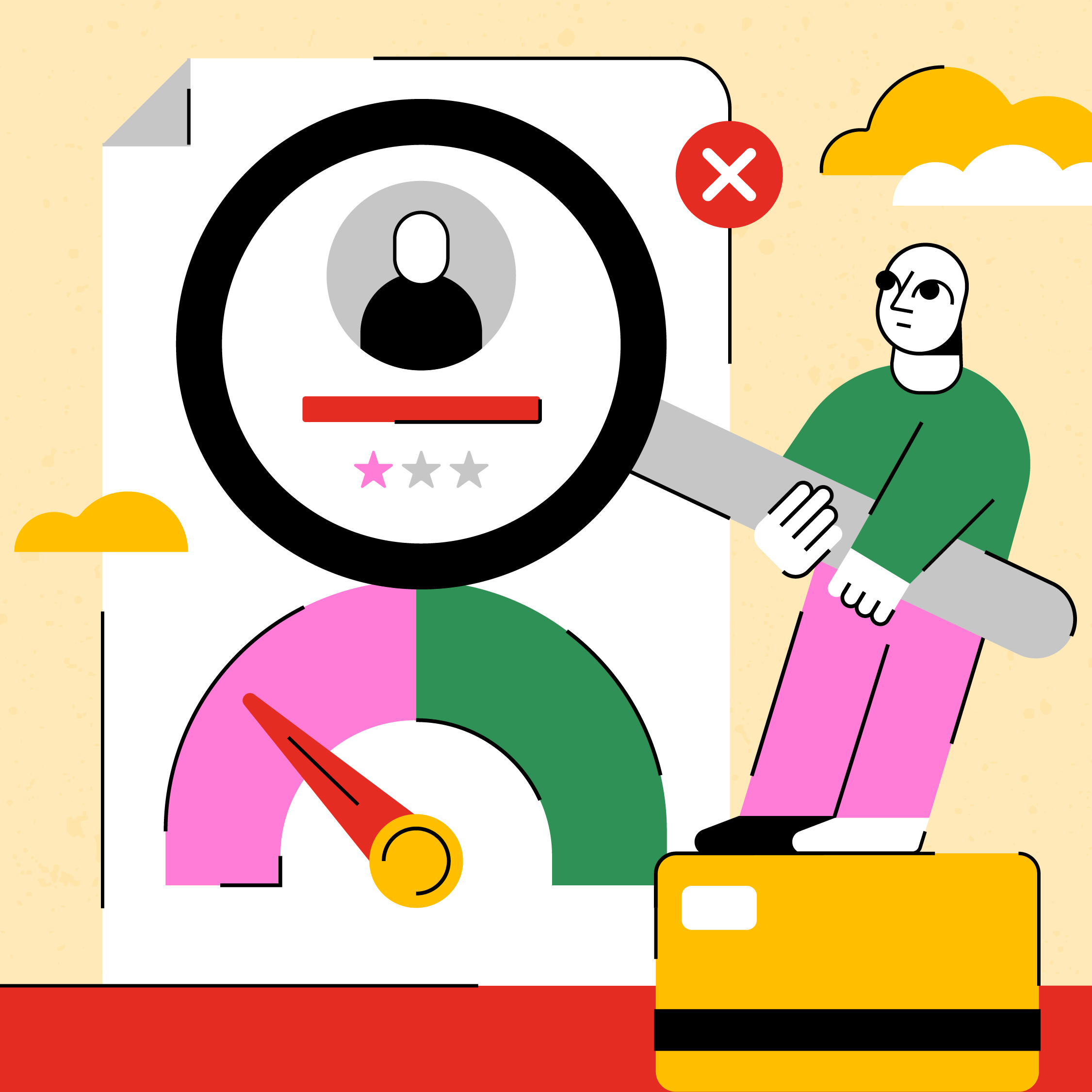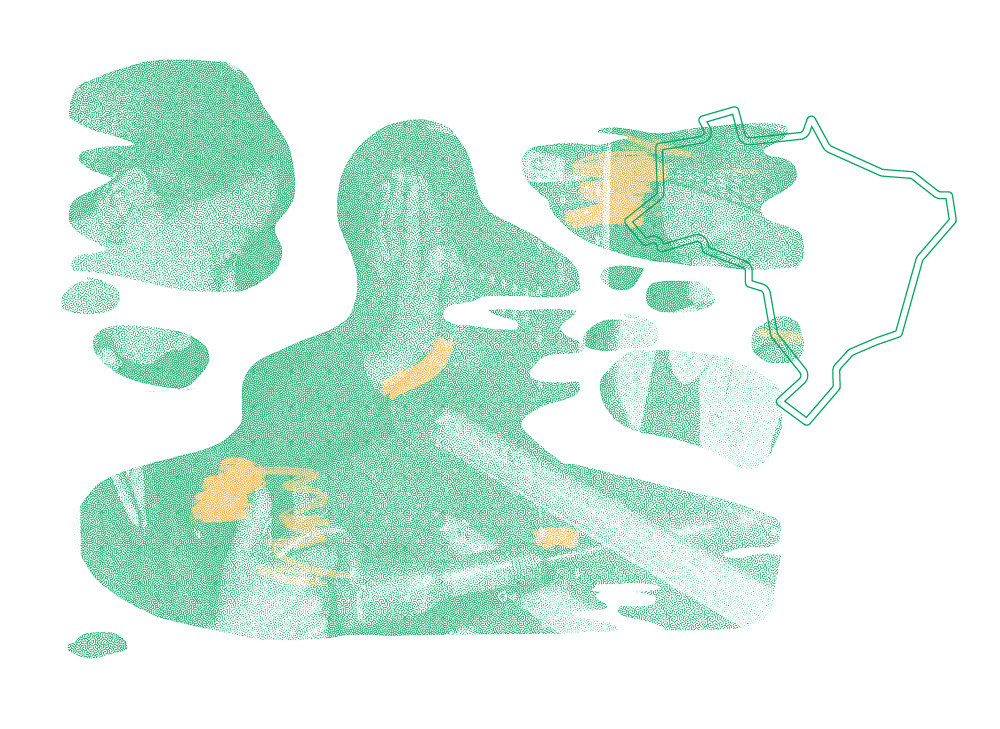El penacho del emperador Moctezuma da cuenta de la grandeza que alcanzó el imperio mexica. Consta de plumas azules, rosas, marrones y verdes, además de intervenciones de oro y piedras preciosas. Actualmente, se encuentra en el Museo de Etnología de Viena. Se dice que fue un regalo hecho por Moctezuma a Hernán Cortés, conquistador de México, razón por la que está en Europa. También se comenta que las noticias de su existencia datan de 1596, cuando fue hallado en la colección privada del archiduque Fernando II de Tirol.
Sea cual sea el caso, el penacho reside en un museo de Austria, cuyo boleto cuesta 17 dólares, y es promocionado como una atracción turística de ese país. El gobierno mexicano ha intentado traerlo de vuelta en 1991, 2011 y 2020. Sin embargo, científicos se han opuesto a este traslado debido a que las vibraciones propias de un largo periplo conllevan el riesgo de provocarle daños irreparables. Por lo tanto, se estima que es mejor que se quede donde está.
En el Museo Nacional de Antropología (MNA) de Ciudad de México es posible encontrar, entre su vasta colección, una réplica de la pieza. En este museo también está el monolito original de Tláloc, dios de la lluvia originario de los toltecas. La escultura fue descubierta en una localidad al sur de México y, tras negociaciones y conflictos con la población de San Miguel Coatlinchán, finalmente fue arrancada del lugar en 1964 para ser expuesta en la entrada del MNA. El boleto de este museo cuesta 5 dólares.
Ambas anécdotas evidencian la compleja relación entre cultura, patrimonio y poder, que se expresó igualmente en el desarrollo del Summit de Creative Commons (CC), realizado en Ciudad de México entre el 3 y el 6 de octubre. La edición de este año retomó por primera vez el formato presencial después de cuatro años y tuvo como tema central el advenimiento de la inteligencia artificial y su impacto en los bienes comunes.
No importa el momento histórico, ni el soporte físico, ni la localización geográfica: la decisión sobre el destino de las creaciones culturales no le pertenece ni a los imperios ni a los estados. El concepto de propiedad, una vez más, está impugnado y, como señala el periodista brasileño Leonardo Foletto, “las mejores ideas son de todos”.
Acceso justo en América Latina
En el marco del Summit tuvo lugar un taller de la Alianza Latinoamericana para el Acceso Justo al Conocimiento, articulación que se posiciona en la trinchera de la apertura del dominio público y los bienes comunes culturales a través de la incidencia en políticas nacionales e internacionales. La Alianza, de la que Derechos Digitales es miembro, participa activamente en instancias de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Entre las discusiones del taller tuvo especial importancia el acuerdo colectivo en torno a lo «justo». No es justa, por ejemplo, la disparidad existente en las excepciones y limitaciones al derecho de autor entre países. Aunque internet es una infraestructura global, tal como señala la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, estos desencuentros legislativos traen consigo barreras y fragmentación que amarran de pies y manos a investigadoras de la Mayoría Global al momento de realizar revisiones o publicaciones académicas, y el asedio constante a bibliotecas mediante acciones legales por su labor educativa. Tales son los escollos que sorteó Alexandra Elbakyan al momento de crear Sci-Hub y que padece Internet Archive desde abril de este año.
Asimismo, en los paneles en que la Alianza estuvo presente se hizo énfasis en que, aun cuando se entiende que cambiar por completo el régimen legal internacional es una misión titánica y probablemente imposible en el mediano plazo, la colaboración entre actores de todo el mundo por este objetivo es fundamental para evidenciar que el derecho de autor tiene poco que ver con la protección y fomento de la creación cultural y más con salvaguardar el erario de entidades de gestión colectiva, de herederas y herederos, y de editoriales académicas.
En cuanto a la pregunta rectora sobre inteligencia artificial y los bienes comunes creativos del Summit, la Alianza se pronunció en febrero pasado, afirmando que la compatibilidad con los usos honrados y la apertura del uso de obras en investigación con minería de datos tienen que ser incluidos en las legislaciones de la región.
Lastimosamente para algunos, el derecho de autor parece tener fecha de vencimiento y el clavo en su ataúd, contrario a muchos pronósticos, no fue puesto por la piratería sino por la masificación de los sistemas de IA. Entre integrantes de la Alianza se abordó el tema de las recientes demandas interpuestas por artistas contra estos sistemas, cuando replican estilos creativos o utilizan obras protegidas, sin consentimiento, para su entrenamiento. Con el miedo a ser reemplazados por Midjourney, este problema dejó de ser una cuestión restringida al nicho del arte. Las artistas, por fin, ven que su trabajo es justamente eso: trabajo. Bienvenidas todas a la discusión por los derechos laborales en las próximas políticas de IA.
En español, por favor
El primer día del Summit fue constatada una situación recurrente: la del inglés como idioma por defecto en los diferentes encuentros de la gobernanza de internet a nivel global. Tiene sentido, por cierto, por su carácter de lengua vehicular de los entornos digitales. No tiene sentido en eventos desarrollados en América Latina y así fue expresado por las personas hispano y lusófonas. Así, y luego de años de insistir en la necesidad de justicia lingüística, a contar del segundo día el CC Summit 2023 de México tuvo traducción simultánea de inglés a español y viceversa*.
Este no fue el único ámbito donde se enfatizó que la lengua es también un bien común. La presentación central de la segunda jornada estuvo a cargo de Peter-Lucas Jones, quien preside, entre otras instituciones y asociaciones, Te Hiku Media: una radio maorí sin fines de lucro que, además, utiliza las grabaciones de sus transmisiones para entrenar sus propios algoritmos de procesamiento de este idioma.
Jones y otras activistas elaboraron una licencia especial, basada en la custodia o tutela entendida según el universo maorí, que solo concede acceso a quienes que respeten los valores de su cultura, mientras se mantenga dentro de los límites de consentimiento en sus usos. La licencia también apunta a que, para los casos en que su uso sea solicitado por gobiernos, corporaciones o cualquier organización o persona privilegiados, debe existir una retribución al pueblo maorí.
Según Jones, “los datos son el territorio” y, por lo tanto, deben ser protegidos de las nuevas formas que toma la dominación colonial. La licencia kaitiakitanga prohíbe expresamente su uso para fines de vigilancia, monitoreo, discriminación, persecución e injusticia. Ni Whisper, el sistema de reconocimiento de lenguaje de OpenAI, ni Duolingo han logrado obtener el acceso a estos conjuntos de datos recopilados por Te Hiku Media.
Pasado, presente y futuro de los comunes
Entre commoners de todo el planeta prevaleció cierta nostalgia por los primeros encuentros, hace más de una década. El ecosistema digital, en ese entonces, vibraba con el entusiasmo para empujar por la reforma del copyright. Ha pasado mucha agua bajo el puente y, en 2023, los problemas son otros. Con la insuficiencia demostrada del modelo de derechos de autor ante el arribo de la IA, y siendo la IA un nuevo problema en sí mismo, volvemos a cuestionamientos que se niegan a desaparecer. El colonialismo, aunque subterráneo y sutil, es patente todavía.
No obstante, otro de los aspectos destacados de este Summit fue el lugar que se le dio a la educación, infraestructuras, hardware y software libres. La transparencia y el acceso que garantizan las fuentes abiertas, la posibilidad de elaborar bifurcaciones y la confianza que otorga el desarrollo colectivo detrás de estos proyectos persisten en el espíritu de Creative Commons y en las personas que ejercen el derecho a compartir.
Silvia Federici, en su libro Reencantar el mundo. El feminismo y la política de los comunes, sistematiza algunos criterios para definir a los comunes: necesitan acceso equitativo a una propiedad compartida; son relaciones sociales y no cosas; comprenden derechos y obligaciones que regulan cómo ha de emplearse la riqueza común, derivados de decisiones colectivas, y requieren una comunidad. No hay tal cosa como “comunes globales”, pues este concepto presume la existencia de una colectividad global.
La polinización cruzada de ideas desde extremos opuestos de uno o más océanos, los intercambios culturales, el respeto por la diferencia, las respuestas y las preguntas encontradas dan cuenta de otros criterios señalados por la autora: la cooperación social, la reciprocidad y la responsabilidad en la reproducción de la riqueza compartida; la promoción del interés común, y la radical distinción de lo común y lo público, siendo esto último lo administrado y de propiedad del Estado (y por lo que, en ocasiones, cobra boletos en museos construidos sobre el expolio).
La riqueza aquí aludida no es monetaria, y lo común presente no se rige con base en criterios de escasez sino de abundancia. El mundo que nos rodea es una fuente inagotable de saberes, y la filosofía de los comunes es “un camino para transformar nuestra subjetividad”, citando nuevamente a Federici, y para adquirir la capacidad de reconocerlo y amarlo. Este Summit fue un recordatorio de que es la comunidad la que crea, reproduce y mantiene con vida a la cultura, y que no hay forma de resolver los múltiples desafíos que nos presenta la tecnología hoy sin las personas que construyen, para todas, el acervo digital del futuro.
Agradecimientos a Mayra Osorio, de Derechos Digitales, por enseñarme con cariño algunos misterios mexicanos; a las y los integrantes de la Alianza por el Acceso Justo al Conocimiento; a Fátima São Simão, de CC Portugal, y a toda la comunidad CC de América Latina.
* N/R: El texto original consignó que este fue el primer Summit que tuvo traducción simultánea inglés-español. Esto no es así: CC Summit 2013 (Buenos Aires, Argentina) sí contó con esta herramienta. La corrección fue incorporada el 13 de octubre de 2023.