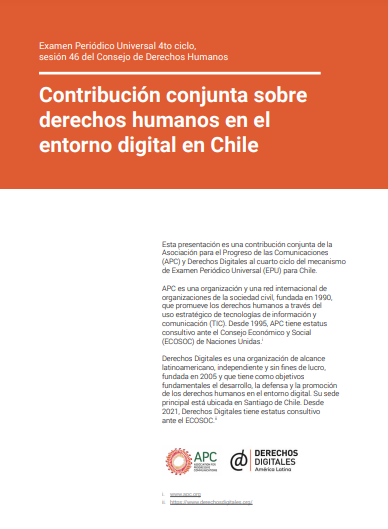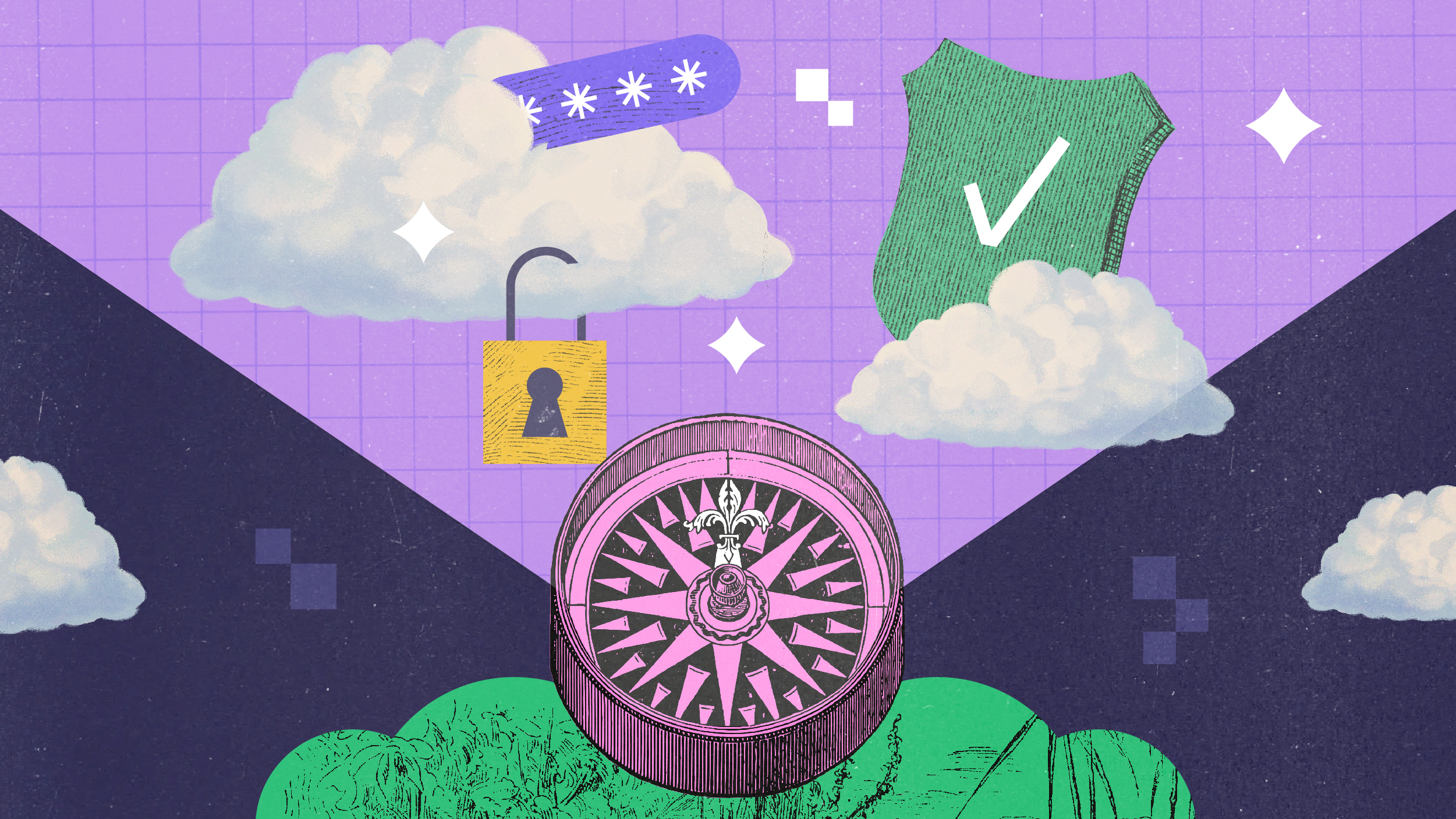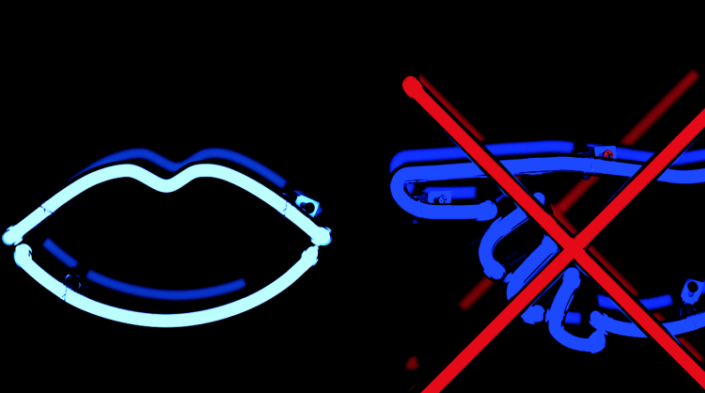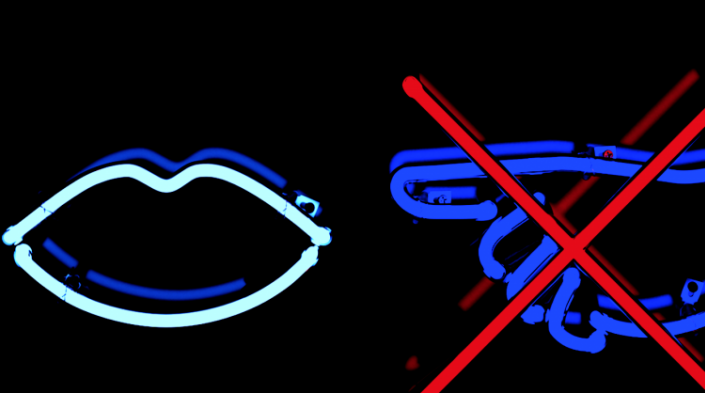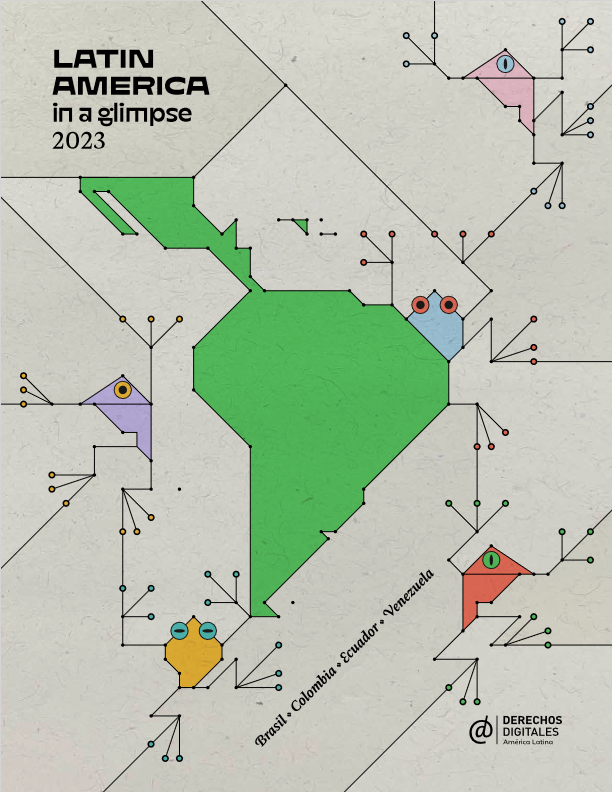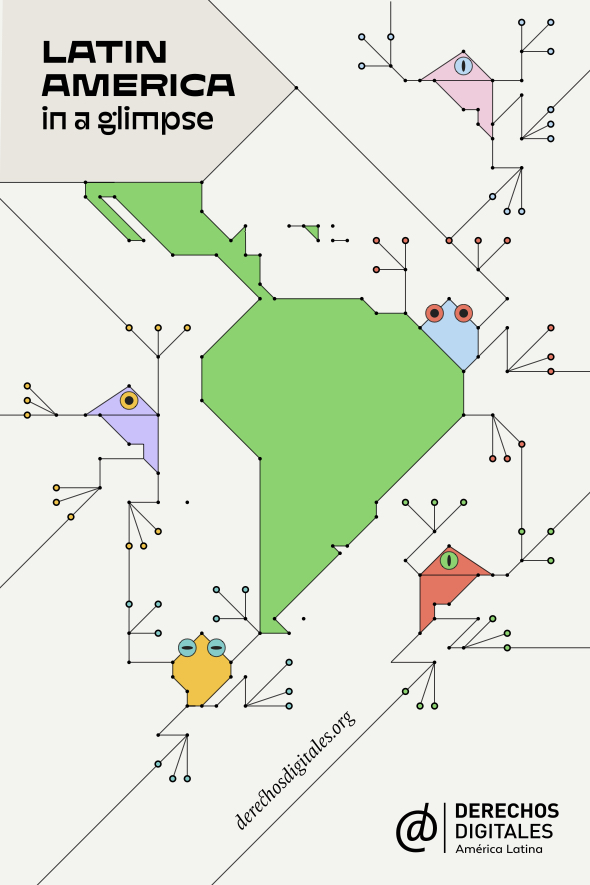Contribución conjunta suscrita por: Corporación Miles Chile, Derechos Digitales y Women’s Link
Worldwide. 46o Sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra. Abril-Mayo 2024
Temática: Género
Contribución conjunta sobre derechos humanos en el entorno digital en Chile
Este informe producido por Derechos Digitales y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) se enfoca en el ejercicio de los derechos humanos en la esfera digital en Chile, en el marco del 4° ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) y analiza el cumplimiento de las siete recomendaciones en esta materia recibidas durante el ciclo anterior del EPU.
Solidaridad y compromiso contra el discurso de odio y la desinformación
En México, el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años hemos experimentado algún tipo de violencia en nuestras vidas, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, publicada en 2021. Esto constituye un incremento de un 4% desde la medición anterior, que data de 2016. Mientras tanto, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México registró, al menos, 75 crímenes de odio en contra de personas de la comunidad en 2019.
El asesinato de le magistrade Ociel Baena a mediados de noviembre, víctima de un crimen de odio, no es un hecho aislado y nos convoca a reflexionar sobre la forma en que la intolerancia y la violencia se experimentan en el territorio. Al mismo tiempo, nos recuerdan que —como en otros países de América Latina— ser activista, persona trans o mujer conlleva exponerse a constantes vulneraciones a nuestros derechos y recibir discursos y actos de odio, proveniente de diversos actores.
La violencia de género encuentra en las tecnologías digitales un medio para amplificarse. La violencia de género facilitada por la tecnología no es una conducta nueva ni un fenómeno aislado, sino un antecedente importante de otras formas de violencia, muchas veces ignorado en las investigaciones. En la región hemos visto cómo el odio y las amenazas en línea persisten después de los ataques físicos, perpetuando la violencia en el tiempo y extendiéndola a familiares, pares y colectivos que comparten un activismo o identidad de género comunes con las víctimas. Por ello, es importante examinar el tipo de prácticas que estamos cultivando, dentro y fuera de las redes sociales, así como los desafíos que perduran al ejercicio del derecho a vivir una vida libre de violencia en México y en la región.
Ociel Baena: el odio entre las calles y las redes
Ociel Baena fue magistrade del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes. En el ejercicio de su cargo defendió los derechos de la comunidad LGBT+ y abrió espacios importantes para el reconocimiento legal de las personas no binaries en el país. Fue la primera persona no binarie en acceder a un cargo en el Poder Judicial, no solo en México, sino en América Latina. Asimismo, realizó avances para que las personas no binaries puedan contar con documentos legales de identidad, pues fue la primera persona en obtener un pasaporte, un acta de nacimiento y una credencial de elector no binaries
Además de su actuación como magistrade, Ociel Baena también ejercía su labor en la defensa de derechos en las redes sociales, donde constantemente recibía expresiones de odio, comentarios estigmatizantes y amenazas. Le magistrade Ociel realizó un arduo trabajo por visibilizar las violencias que sufren diariamente las personas trans, especialmente las personas no binaries, convirtiéndose en referente de la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBT+.
El 13 de noviembre de 2023, le magistrade fue asesinade en un crimen de odio junto a su pareja sentimental, Dorian Nieves Herrera. El caso generó una serie de movilizaciones a lo largo del país, exigiendo justicia y una investigación con perspectiva de género.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía de Justicia del Estado de Aguascalientes para que realice una investigación “que no ignore la condición de género y las amenazas previas recibidas por una de las víctimas [le magistrade]”. Según la CNDH, este crimen pudo ser calificado como una expresión de odio. Pese a ello, las autoridades de Aguascalientes anunciaron que probablemente se trataba de un “crimen pasional”.
El discurso de odio en plataformas digitales del cual era víctima Ociel no cesó tras la brutal violencia sufrida por elle y su pareja. Siguió activa en las noticias asociadas con el suceso y, todavía peor, encontró eco en una narrativa nbfóbica reforzada por algunos medios de comunicación. La comunidad LGBT+ pide que se investigue el caso como crimen de odio, pues existía un antecedente de amenazas hacia Baena por ser no binarie y por los derechos que defendía.
La perpetuación del odio y la falta de respuestas
El discurso de odio en plataformas digitales busca silenciar la genuina indignación que nace de un caso de violencia extrema, aprovechando su visibilidad para inculcar más odio e intolerancia en la sociedad. En Brasil, ni el brutal asesinato de la diputada Marielle Franco terminó con los ataques que tuvo que enfrentar en vida. Hoy, todavía circula desinformación sobre su biografía y justificaciones del crimen del que fue víctima. Como Ociel Baena, Marielle luchaba por la protección de derechos humanos desde su posición como concejala de la ciudad de Río de Janeiro y desde sus redes digitales. Era una mujer negra, periférica y bisexual.
El caso de Ociel Baena muestra al mundo la incapacidad del Estado mexicano de garantizar una vida libre de violencia a su población, especialmente a las personas LGBT+. Los discursos de odio y estigmas que generaron un ambiente hostil para le magistrade se siguen perpetuando, sin que haya una respuesta efectiva. Su asesinato no solo interrumpe su vida, sino su lucha en la defensa de derechos humanos y los avances de toda la sociedad mexicana en esta materia.
En el marco de esta situación sensible, algunas comunidades LGBT+ en los estados de Puebla y Coahuila desean impulsar legislaciones denominadas “Ley Ociel Baena”, que tienen como objetivo sancionar a quienes emitan discursos de odio, especialmente aquellos que hagan apología al delito. Es importante que este tipo de iniciativas se discuta de manera participativa y cuidadosa, para que no resulten en una forma más de censura contra poblaciones históricamente vulneradas. Además, es relevante que el abordaje de la violencia no se restrinja a una perspectiva puramente punitivista.
Es clara la necesidad de seguir abordando el tema de sensibilización y educación contra la violencia de género, incluso desde los medios de comunicación. Si bien las tecnologías digitales son una plataforma adicional para ejercer estas agresiones, es importante trabajar desde la raíz del problema, que se encuentra en el pensamiento y conductas patriarcales y machistas, ampliamente arraigadas en la sociedad mexicana y latinoamericana en su conjunto.
Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos en una investigación con perspectiva de género, que se haga justicia y una debida reparación del daño para sus familiares.
Regulación de IA: los derechos humanos primero
En las últimas semanas fuimos inundados por debates sobre la regulación de la inteligencia artificial en diversos frentes. Un acuerdo de las grandes potencias sobre un código de conducta para las empresas que trabajan con IA, los riesgos y retos del uso de la IA para la seguridad y la paz social, y cómo afecta la IA generativa a los derechos de autor son algunos de los temas que han circulado en estos días. En los más diversos foros mundiales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Grupo de los 7, el Grupo de los 20, la UNESCO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI) y docenas de otras instiancias, la cuestión está aflorando a la superficie, como demuestra el reciente mapeo de Lea Kaspar, Maria Paz Canales y Michaela Nakayama.
En cierta medida, los diferentes debates se conectan y se solapan, pero también se integran a la maraña que conforman las referencias del derecho internacional en esta temática, como los principios de la OCDE y las recomendaciones de la UNESCO sobre la IA. Sin embargo, es urgente que este debate se base en los derechos humanos, tomando como ejemplo los recientes avances del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que deberían formar parte central de la discusión sobre cualquier regulación de la IA.
¿Discusión “Global”? Preocupaciones en torno a la participación desbalanceada
Las intenciones de la ONU de abordar la cuestión más general de la inteligencia artificial son cada vez mayores. Recientemente, Antonio Gutérres anunció la creación de un órgano asesor sobre IA que, paradójicamente, cuenta con una escasa participación de miembros de la sociedad civil y una sobrerrepresentación de las empresas tecnológicas. De este desequilibrio ha dado buena cuenta Juan Carlos Lara, quien argumenta que este órgano asesor deja en manos de quienes «más se benefician de las ventajas económicas de la IA» un papel preponderante en las recomendaciones sobre dicha gobernanza global, frente a quienes más sufren los efectos negativos de la IA, que es precisamente la sociedad civil.
Sin embargo, la falta de participación no solamente ocurre en el órgano asesor de la ONU, sino también en otros espacios como en las discusiones sobre el Pacto Digital Mundial, que sirve de preparación para la Cumbre del Futuro, evento que reunirá a líderes mundiales en Nueva York para “forjar un nuevo consenso internacional a fin de mejorar el presente y salvaguardar el futuro”.
En una carta, firmada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, se alerta sobre la falta de oportunidades de intervención de este sector, en tanto la palabra se concedió mayoritariamente a los Estados miembros, las agencias de la ONU y el sector privado, en detrimento de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil durante las discusiones temáticas en línea. Lamentablemente, como afirma Gina Neff, «hemos visto cómo estas empresas se las arreglan hábilmente para establecer los términos de cómo debe ser el debate».
Riesgos inaceptables para los derechos humanos
Además de la participación, también es necesario pensar en las líneas sustantivas de estos procesos. En las últimas dos sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se han actualizado dos resoluciones de gran importancia. Así, las resoluciones se suman a otro importante texto aprobado por la Asamblea General de la ONU a finales del año pasado, siguiendo con fuerza una tendencia que hemos observado con anterioridad.
Tanto la resolución sobre nuevas tecnologías como la resolución sobre privacidad consolidan la necesidad de abordar a la IA desde la perspectiva de los derechos humanos. A pesar de constituir avances importantes en términos de resaltar riesgos inaceptables para los derechos humanos, estas resoluciones no son lo suficientemente explícitas a la hora de condenar el uso de la IA cuando a priori no cumplen con normativas de DD.HH., y cuya venta e implementación debe de ser prohibida o estar sujeta a una moratoria, conforme ya lo ha expresado mediante una resolución emitida por Michelle Bachelet, anterior Alta Comisionada de la ONU.
Un ejemplo claro de esto es que, si bien la resolución de privacidad deja claro que la utilización de medidas de reconocimiento facial de “vigilancia biométrica” suscitan gran preocupación en cuanto a su carácter de proporcionalidad, la resolución pierde a oportunidad de condenar la aplicación de IA en los sistemas de reconocimiento facial, dejando en manos de los Estados garantizar que la utilización de este tipo de tecnología no permita una “vigilancia masiva o ilegal”. Esto es especialmente preocupante, considerando las crecientes denuncias de vigilancia estatal en la región y a nivel global.
Sobre este punto, es importante hacer referencia al importante caso de reconocimiento facial promovido por el Observatorio Argentino de Derecho Informático (O.D.I.A) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) resuelto recientemente por los tribunales argentinos. En 2020, tras una acción de amparo colectiva presentada por el O.D.I.A. mediante el cual se puso en discusión la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en la CABA, se declaró la inconstitucionalidad del uso del sistema de reconocimiento facial por no haberse dado cumplimiento a los recursos legales de protección de los derechos personalísimos de la ciudadanía. Entre varias cuestiones, el fallo nota que el sistema se usó de manera ilegal para buscar a más de 15 mil personas que no estaban en la lista de prófugos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC). Además, la sentencia en cuestión recomienda cuestiones fundamentales como la necesidad de promover la transparencia y la explicación adecuada de los sistemas de IA, debiéndose considerar todo el ciclo de vida del sistema de IA.
La transversalidad de género, protección de datos e inteligencia artificial
Parte de la necesidad de colocar a los derechos humanos como centro de las discusiones alrededor de la implementación de sistemas de IA tiene que ver con el deber de considerar los impactos diferenciados de género que éstos causan.
En ese sentido, como ha sido constatado en la contribución conjunta sobre género presentada en el marco de las discusiones del Pacto Digital Mundial, para que los derechos de todas las personas puedan ser respetados de igual forma en el ecosistema digital global se requiere una protección efectiva y absoluta frente a la persecución, la discriminación, el abuso y la vigilancia; asegurar la igualdad de acceso a la información, las oportunidades y la comunidad, e igualdad de respeto a la privacidad, la identidad, la autoexpresión y la autodeterminación.
En la reciente resolución sobre privacidad, referida anteriormente, se realizan importantes avances en la materia. Por un lado, reconoce que las mujeres y niñas experimentan vulneraciones específicas en base al género a su derecho a la intimidad como parte de una desigualdad estructural que tiene efectos específicos en género, en tanto la implementación de tales sistemas puede reproducir, reforzar e incluso exacerbar las desigualdades raciales de género. Por otro lado, insta a los Estados a desarrollar e implementar políticas con perspectiva de género, a la par que alienta a todas las partes interesadas a que incorporen una perspectiva de género en la conceptualización, el desarrollo y la aplicación de las tecnologías digitales y las políticas conexas, y a que promuevan la participación de las mujeres para hacer frente a la violencia y la discriminación contra todas las mujeres y niñas que se producen a través del uso de la tecnología o son amplificadas por ella, instando a las empresas de tecnología digital, incluidos los proveedores de servicios de Internet, a que respeten las normas y apliquen mecanismos de información transparentes y accesibles.
Si bien celebramos dichos pronunciamientos, los que consideramos esenciales para el abordaje de esta problemática, observamos con preocupación que, tal como notamos en el análisis de la resolución proveniente de las discusiones del CSW67 del presente año, hay ausencias que implican retrocesos. En ese sentido, preocupa que el texto evite incluir a personas LGTBIQ+ en el ámbito de protección, considerando que esta exclusión tiene la potencialidad de profundizar desigualdades sobre una comunidad que ha sido históricamente vulnerada debido a cuestiones —relacionadas con desigualdades de género— y de legitimar políticas públicas discriminatorias.
A su vez, y en conexión con señalado previamente, aun cuando se reconoce el impacto negativo de la implementación de la IA sobre grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente considerando factores de raza y género, las recomendaciones tenían la potencialidad de condenar la implementación de sistemas que ya han probado reproducir y profundizar desigualdades estructurales en ese sentido y de establecer líneas claras de protección que pongan foco en la obligación estatal de dotar protección efectiva de datos, entre otras cuestiones.
2024: agenda llena de acciones, altas expectativas
Los próximos pasos son aún inciertos y podrían conducir a una situación paradójica: las resoluciones aprobadas apuntan a la necesidad de más estudios y mayor acción efectiva en temas como la discriminación, la necesidad de regionalizar el tema, así como recomendaciones sobre cómo abordar el problema dentro del sistema de la ONU. No obstante, con la aprobación del órgano consultivo sobre IA, se han generado muchas prisas en toda la ONU. Todo ello para finalizar el trabajo en unos meses, de modo que esté listo a tiempo para la Cumbre del Futuro en septiembre del próximo año en Nueva York, donde todo lo relacionado con el Pacto Mundial Digital tendrá particular protagonismo.
Los pequeños (pero importantes) pasos que estamos dando en relación con la privacidad, los datos personales y la IA no pueden estar fuera de la concepción de esta discusión. El trabajo en curso de la Oficina del Alto Comisionado y de varios países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, llevado a cabo con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, deberían ser un punto de partida fundamental para tomar medidas contra las repercusiones en los derechos humanos del uso indebido de los sistemas de IA por parte de Estados y empresas. La participación amplia de la sociedad civil también es un requisito necesario para esta discusión y, por nuestra parte, seguiremos en estos espacios para ampliar la voz de la sociedad latinoamericana.
Derechos digitales en América Latina: por tecnologías al servicio del bien común y el desarrollo integral de la sociedad
Los últimos tres años han sido particularmente agitados en América Latina. Los estragos mundiales causados por la pandemia de COVID-19 se vieron exacerbados por “estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades”, donde las personas en situación de vulnerabilidad fueron las más afectadas. A eso se suma un contexto de enorme inestabilidad, polarización política y un avance del autoritarismo en la región, particularmente en países como Ecuador, Perú, Brasil y la región centroamericana, por mencionar algunos.
En paralelo, hemos experimentado una reevaluación del rol de internet y las tecnologías emergentes. La noción cándida de que los procesos de digitalización solamente podían significar un fortalecimiento de los ideales democráticos de acceso, participación y desarrollo ya no es más que un recuerdo de otra época, y la pandemia despejó cualquier duda de que dichas tecnologías podían, en efecto, no solo exacerbar todavía más las inequidades sociales estructurales sino generar otras brechas.
Respecto de la función política de las tecnologías, la respuesta de los Estados ha sido ambivalente. Abandonada la idea ingenua, tan propia de principios de principios de siglo, de que internet y democracia eran prácticamente intercambiables, ahora se ha vuelto un lugar común responsabilizar a internet por la destrucción de la convivencia democrática, a veces de modo literal. Es conocido el caso de Centroamérica, donde se han utilizado leyes contra los cibercrímenes y la difusión de “desinformación” como excusa legal para perseguir a activistas, periodistas y opositores políticos. Al mismo tiempo, los Estados latinoamericanos están adquiriendo, implementado y haciendo usos cada vez más intensivos de distintas tecnologías digitales con el fin de vigilar, perseguir y controlar a la ciudadanía.
Frente a un cuadro que puede parecer desolador, la sociedad civil latinoamericana ha realizado un trabajo valiosísimo, no solamente en la defensa de los derechos humanos en entornos digitales, sino que en la articulación de una narrativa que recupera la esperanza por tecnologías al servicio del bien común y el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto, sin sucumbir al optimismo acrítico y fetichista. En ese sentido, uno de los grandes valores de la región es un ecosistema de organizaciones cada vez más fuerte, más preparado y con mejores capacidades para lidiar con los múltiples riesgos y amenazas que debe enfrentar. Aportar al fortalecimiento del ecosistema latinoamericano generando conocimiento, participando de los debates pertinentes para la región y apoyando la creación de capacidades en la sociedad civil fueron los objetivos generales de Derechos Digitales en el marco del proyecto Greater Internet Freedom (GIF), cuyo tercer año de ejecución concluyó recientemente.
Inequidades históricas, nuevas brechas
En América Latina la tecnología siempre ha venido aparejada de la promesa de desarrollo. La persecución de una “modernización” que nunca pareciera que termináramos de alcanzar es un elemento constante, y sumamente efectivo, del discurso político en la región. Ello, sumado a la falta de normativas efectivas que regulen la implementación de tecnologías en el marco de políticas públicas, así como la opacidad con la que permiten operar legislaciones sumamente permisivas en materia de rendición de cuentas, hacen que la región sea campo fértil para la adquisición y aplicación de todo tipo de tecnologías con beneficios inciertos y escasa consideración por los derechos humanos, desde el voto electrónico a la implementación de tecnologías de identidades digitales.
Y, sin embargo, el acceso a tecnologías como internet sigue siendo una deuda pendiente para gran parte de la población en la región. Las investigaciones que forman parte del proyecto Latin America in a Glimpse: Amazonía —que documentan las brechas de acceso, los anhelos y los riesgos relativos a internet que perciben algunas de las comunidades que habitan la región amazónica de Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador— constatan que el acceso a internet en la zona es limitado, costoso y de baja calidad. En general, estamos hablando de una región con alta presencia de comunidades indígenas que han sido empobrecidas sistemáticamente y cuyas poblaciones han sido pospuestas en materias como acceso a la salud y a la educación.
De forma un poco más amplia, la octava edición de la publicación Latin America in a Glimpse ejemplifica algunas de las diversas formas que adoptan las brechas de acceso en la región: desde la dificultades que enfrentan las mujeres migrantes en Colombia para contratar planes de conectividad hasta los problemas que tienen las organizaciones de la sociedad civil para adoptar tecnologías más seguras, que les otorguen mayor protección en el ejercicio de su trabajo. La conclusión es que las brechas constituyen realidades complejas y multifactorial, que exceden a lo meramente técnico y tienen una base en inequidades estructurales —económicas, geográficas, culturales, etarias, de género, etcétera— que a su vez configuran nuestras experiencias en los entornos digitales.
Participación, regulación y gobernanza
En materia regulatoria, una fuente de constante angustia entre las agrupaciones activistas de la región es la falta de perspectivas de derechos humanos en las iniciativas legales que se discuten en América Latina, particularmente aquellas relativas a la implementación de tecnologías. Es un problema que las organizaciones locales han asumido como propio, sobreponiéndose muchas veces a la falta de instancias de participación real y trabajando de forma cada vez más efectiva en la incidencia legislativa.
Este es un ámbito donde la cooperación puede tener gran impacto, incluyendo aquella realizada entre organizaciones ubicadas en distintos países. Dos ejemplos interesantes en el marco de GIF: la participación de Derechos Digitales en alianza con organizaciones locales durante la discusión de la ley de datos personales en Ecuador y la colaboración entre organizaciones locales e internacionales en el marco del 41º ciclo del Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos, donde fueron evaluados Brasil y Ecuador. El trabajo colaborativo y en red es fundamental para la construcción de capacidades locales que permitan una defensa de los derechos fundamentales más efectiva a lo largo de toda la región.
La falta de instancias de participación a nivel local tiene su contraparte también a nivel internacional, donde muchas veces la actuación de las delegaciones de los estados latinoamericanos es escueta y presenta la misma falta de perspectiva de derechos fundamentales que las discusiones locales. Las barreras de acceso para la participación de las organizaciones de sociedad civil en estos espacios son todavía mayores, en tanto no solamente pueden suponer altos costos económicos (por ejemplo, para asistir y poder participar de una sesión de discusión de un organismo del sistema de Naciones Unidas), sino que además conlleva contar con conocimiento respecto del funcionamiento del sistema internacional, además de la dedicación de muchísimo tiempo, recurso particularmente escaso para la sociedad civil.
Mayor representatividad de voces latinoamericanas en los espacios de gobernanza a nivel internacional es fundamental por una serie de razones. La primera, es que la carencia de perspectivas locales puede resultar en la adopción de mandatos imposibles, inadecuados o que abran la puerta a distintas formas de abuso, producto de debilidades de la institucionalidad democrática en nuestros países, desconocidos por los representantes de otras latitudes. Un buen ejemplo de ello es la discusión en torno a una nueva “Convención de Cibercrimen” en el Comité Especial de las Naciones Unidas.
Por otro lado, la falta de participación en los espacios de gobernanza de la tecnología es la contracara de la dependencia técnica a la que se han visto subyugadas las naciones latinoamericanas a lo largo de su historia. En ese sentido, destacamos como sumamente positiva la posibilidad de participar en foros tales como el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF por sus siglas en inglés) o de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Del mismo modo, durante los últimos años realizamos una serie de aportes a consultas internacionales que fueron incluidos en los reportes de los organismos, como nuestra contribución al informe sobre el derecho a la privacidad en relación a las tecnologías digitales en América Latina y nuestra contribución al reporte sobre la relación entre derechos humanos y los procesos para establecer normas técnicas para las nuevas tecnologías, ambos de la oficina de la ambos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió opiniones de Derechos Digitales en su informe anual, correspondiente al año 2022.
Seguridad digital para la defensa de derechos
América Latina tiene un largo historial de autoritarismo e inestabilidad política. Los últimos años han estado marcados por alta polarización en la región y protestas masivas, lo que en muchos casos ha desencadenado violencia, represión y persecución política, principalmente contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. En este contexto, mejorar las condiciones de seguridad de organizaciones de derechos humanos se vuelve un imperativo.
En el marco de GIF, se realizaron dos distintas capacitaciones en Safetag, una metodología para realizar auditorías de seguridad digital en organizaciones de sociedad civil, desarrollada por Internews. Estas auditorías permiten a las organizaciones tener un mejor entendimiento de la información que manejan, cómo priorizar que se debe proteger, los riesgos y amenazas potenciales y cómo comunicaciones de forma más segura. Al completar la auditoría, las organizaciones pueden tener una comprensión suficiente de sus circunstancias para adoptar políticas internas que ayuden a las organizaciones a mejorar su seguridad. Por medio de la creación de capacidades para que nuevas organizaciones puedan realizar auditorías, se incrementan las competencias del ecosistema completo.
Además, se organizaron distintas instancias de intercambio de conocimientos sobre seguridad digital entre organizaciones latinoamericanas, incluyendo temáticas como análisis forense, atención de casos en línea y seguridad en sitios web, entre otros. Esto no solo ha permitido la mejora en el conocimiento técnico de las organizaciones, sino que la construcción de redes de colaboración y trabajo conjunto, lo que permite proyectar objetivos compartidos a nivel regional de mejor seguridad digital. Es importante destacar también la Guía de seguridad digital para personas defensoras del medio ambiente en Colombia, desarrollada por Fundación Karisma, con recomendaciones prácticas y consejos para proteger la identidad en redes sociales, evitar el phishing y el malware, fortalecer la seguridad de cuentas, gestionar contraseñas de manera segura y utilizar herramientas de cifrado.
Estas son solamente algunas de las muchas actividades realizadas durante los últimos tres años, que dan cuenta no solamente de las distintas necesidades del contexto latinoamericano en materia de derechos humanos y tecnología, sino que además de la fortaleza que supone la existencia de una red de organizaciones con capacidades en expansión.
Para Derechos Digitales y las organizaciones con las que colaboramos durante estos tres años, la ejecución del proyecto Greater Internet Freedom han supuesto además una mejora de capacidades internas y fortalecimiento institucional, ayudando a posicionar también el trabajo de organizaciones locales, cuestión señalada por ellas mismas en una reunión de evaluación sostenida en San José de Costa Rica, al margen de la realización de RightsCon, una de las conferencias mundiales más importantes en materia de derechos humanos y tecnología, y a la que tuvimos la posibilidad de llevar a 15 personas de distintas organizaciones latinoamericanas.
América Latina constantemente presenta grandes desafíos y amenazas a quienes trabajamos en favor de los derechos humanos, en condiciones que no siempre son ideales. Pero también hay una oportunidad gigantesca para dar un paso definitivo en levantar el estándar a nivel regional. La dedicación y el compromiso de quienes están dando la pelea en cada uno de los países latinoamericanos es un activo invaluable. La cooperación internacional para mejorar sus capacidades es fundamental.
Un agradecimiento a Mayra Osorio, Rafael Bonifaz y Juan Carlos Lara del equipo de Derechos Digitales por sus aportes e ideas para esta columna.
Normativas contra los ciberdelitos como herramientas para silenciar mujeres y personas LGBTQIA+ alrededor del mundo
“La libertad de opinión y de expresión empodera a las mujeres para que puedan hacer efectivos no solo sus derechos civiles y políticos, sino también sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y les permite alcanzar ese fin”, apunta la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Irene Khan. Internet ha sido clave en potenciar el ejercicio de este derecho a mujeres y personas LGBTQIA+ es comúnmente usada para movilizaciones en favor de las luchas por la equidad de género. Los ejemplos son múltiples y van desde las campañas #MeToo contra el abuso sexual, hasta las movilizaciones en favor del aborto legal y seguro o la denuncia y visibilización de la violencia homofóbica.
A pesar de ser crucial para el avance de sociedades más justas y democráticas, la libertad de expresión de mujeres y personas LGBTQIA+ está fuertemente amenazada dentro y fuera de internet. Las distintas formas de violencia y discriminación enfrentadas por estas personas cuando se manifiestan públicamente se múltiplican y, cuando esto ocurre en redes sociales, pueden ser clasificadas como violencia de género basada en tecnologías (por la sigla en inglés TFGBV).
La TFGBV puede manifestarse de diferentes maneras y es considerada una forma de censura al generar un efecto paralizante (o chilling effect) que impacta tanto en la esfera individual como social, provocando efectos negativos para el debate público, esencial en las sociedades democráticas. Un estudio reciente lo confirma con números: más del 20% de las personas afectadas por esta forma de violencia afirman que esta ha limitado muy negativamente su libertad de expresar sus visiones políticas y personales. Entre las personas LGBTQIA+ el número supera el 25%.
El fortalecimiento de respuestas institucionales al avance de la violencia de género es urgente. La arena del derecho penal es solo uno de los espacios donde esta discusión debe avanzar, pero es donde normalmente se concentra el ansia regulatoria de muchos Estados. Ahí es también donde recaen otros importantes riesgos al ejercicio del derecho de expresión de mujeres y personas LGTBQIA+, ya conocidos por distintos activismos desde antes de la masificación de las nuevas tecnologías digitales. Leyes criminales con tipos penales amplios y vagos, acompañados de penas extensas, facilitan la interpretación discrecional, utilizada por los poderes políticos y económicos como una herramienta legal para silenciar voces críticas.
Preocupada por los posibles impactos de una convención global de cibercrimen y la manipulación del debate sobre la generación de respuestas a la TFGBV para legitimar medidas desproporcionadas de censura y vigilancia, Derechos Digitales, con apoyo de APC, desarrolló un mapeo que evidencia como leyes de ciberdelitos nacionales han sido utilizadas para silenciar y criminalizar mujeres y personas LGBTQIA+ alrededor del mundo. Partiendo de un análisis de marcos legales adoptados en distintos países, hemos identificado 11 casos en Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Jordania, Libia, Nicaragua, Rusia, Uganda y Venezuela que demuestran que no estamos hablando de riesgos potenciales, sino de afectaciones concretas.
La “verdad” como instrumento de persecución
Todos los casos identificados se refieren a mujeres o personas LGBTQIA+ perseguidas por su activismo, expresión de género o simplemente por manifestar disenso con los poderes vigentes. En muchos casos, conceptos amplios y genéricos – como el de “propagación de noticias falsas” –, asociados a sanciones draconianas que incluyen el encarcelamiento, son utilizados para criminalizar actividades legítimas, incurriendo en violaciones a derechos fundamentales, como la libertad de expresión y asociación. Los tipos penales invocados son similares en su redacción ambigua, lo que permite la delimitación subjetiva sobre qué implica el concepto de noticias falsas, el que muchas veces se aplica a las opiniones críticas.
Este fue el caso de la nicaragüense Kareli Kaylani Hernández Urrutia (conocida como Lady Vulgaraza). Después de sucesivas amenazas, su casa en Managua fue cercada por la policía, para impedir su movilidad. En la época, la casa era utilizada como comedor infantil. Antes de enfrentar un proceso judicial, Kareli decidió exiliarse, primero en Costa Rica y luego en Estados Unidos.
Lady Vulgaraza tenía motivos para temer una posible condena bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en 2020 y utilizada frecuentemente para encarcelar a activistas y periodistas en Nicaragua. Una de ellas fue Cinthia Samantha Padilla Jirón, la más jóven de 46 personas detenidas en el marco de las elecciones de 2021. Fue condenada a ocho años de prisión — cuatro por infringir la ley de ciberdelitos — bajo la acusación de propagar noticias falsas. Cinthia fue una de las 222 personas excarceladas en 2023 y actualmente se encuentra en exilio en Estados Unidos. La estudiante de periodismo y ciencias políticas formaba parte de grupos políticos estudiantiles y en 2021 se sumó al equipo de campaña de uno de los precandidatos presidenciales, Félix Maradiaga.
La figura penal que sirvió para la condena de Cinthia no es nueva en América Latina. Un ejemplo de ello es el caso de la abogada y periodista cubana, Yaremis Flores. Ella fue detenida en 2012, acusada de difundir información falsa, cuando la discusión sobre la desinformación estaba lejos de la atención pública global. “Propagar noticias falsas con el propósito de perturbar la paz internacional, o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano o sus buenas relaciones con otro Estado” podría llevar a hasta cuatro años de cárcel en Cuba, según el artículo 115 del Código Penal de 1987, vigente al momento de la detención de Yaremis, quien estuvo más de 48 horas detenida.
Tras la reciente reforma del Código Penal cubano, el texto anterior se mantuvo y se incorporaron nuevas figuras penales igualmente riesgosas a la libertad de expresión. En enero de 2023, Sulmira Martínez, de 21 años, fue detenida poco después de publicar en redes sociales un llamado a protestar en espacios públicos contra el presidente Miguel Díaz-Canel. Desde entonces se encuentra detenida, según medios locales, acusada inicialmente de “propaganda contra el orden constitucional” y luego de “instigación a delinquir”.
Lejos de América Latina, la estudiante Olesya Krivtsova, de 20 años, enfrenta una condena de hasta 10 años de cárcel por criticar al gobierno de Rusia por la guerra en Ucrania en una red social. Las autoridades rusas la acusan de “descrédito al Ejército ruso”, “difusión de noticias falsas” y “actos que justifican el terrorismo”. Olga huyó del país antes del veredicto, después de haber estado detenida y luego en arresto domiciliario.
Más allá de que los procesos judiciales enfrentados por Cinthia, Yaremis, Sulmira y Olesya fueron permeados por distintos tipos de abusos e irregularidades, sus casos evidencian como una legislación amplia, sin perspectiva de derechos humanos ni transversalización de género, puede generar interpretaciones arbitrarias, incluso cuando nacen de intentos legítimos por limitar la circulación de información engañosa. Cuando los agentes de la desinformación son miembros del Estado, por ejemplo, el mero cuestionamiento a sus declaraciones puede resultar en amenazas, acusaciones, detención y condena.
En su informe de 2019, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación señaló que el aumento de la legislación y las políticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia abre la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos países del mundo. Estas legislaciones, como las de ciberdelitos o las de noticias falsas, pueden condenar la expresión y asociación en línea mediante el uso de términos vagos e indefinidos, aplicados de manera discrecional, lo que produce incertidumbre legal y un efecto paralizante, que impide que las personas usen internet para ejercer sus derechos.
Por su parte, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas estableció que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» (fake news) o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión”.
La “protección” como arma para la censura de género
Si bien existen obligaciones internacionales de los Estados para generar acciones positivas tendientes a la protección de los derechos de las personas en espacios digitales, la realidad es que la generalidad de las leyes de cibercrimen terminan siendo inefectivas, desproporcionadas y tienden a generar el efecto contrario.
Organizaciones como Body & Data y Pollicy han identificado como leyes teóricamente creadas para proteger a las personas terminan siendo utilizadas para la censura y la criminalización. El caso de Yamen, un hombre gay de 25 años que vive en Amman, Jordania, fue documentado por Human Rights Watch y evidencia cómo las instituciones que deberían operar la protección contra la violencia en línea pueden, en cambio, ser instrumentalizadas para castigar determinadas expresiones de género.
Yamen fue víctima de extorsión y amenazas por un hombre que conoció en una aplicación de citas. Cuando en 2021 hizo una denuncia ante una unidad especializada del país, su caso no solo fue ignorado, sino que él terminó acusado y condenado por “prostitución en línea”, bajo la misma ley de ciberdelitos que buscó invocar para protegerse de la violencia que enfrentaba.
En el caso de Stella Nyanzi, fue una acusación de ciberacoso la utilizada para arrestarla y mantenerla detenida en una cárcel de máxima seguridad. Su crimen fue publicar en Facebook críticas al presidente Uganda y a la primera dama, que además era la Ministra de Educación, después de que el gobierno frustrara una promesa de campaña de entregar productos menstruales a las niñas. En su publicación, Stella decía que el presidente no pasaba de “un par de nalgas” y que su esposa era “vacía de cerebro”. Fue detenida en dos ocasiones, una de 33 días y otra de 16 meses.
En Uganda, el crimen de ciberacoso está definido como el uso de una computadora para formular cualquier petición, sugerencia o propuesta que sea obscena, lasciva o indecente; amenazar con violencia o daño físico a una persona o la propiedad de cualquier persona o, conocidamente, permitir el uso de sus dispositivos para estos fines. La pena es de multa, prisión de hasta tres años o ambas. Como resalta Pollicy, definiciones para “obsceno”, “lascivo” e “indecente” no son ofrecidas en la ley.
Una opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas categorizó como arbitrario el encarcelamiento de Stella – una reconocida académica y activista por la equidad de género y los derechos de las personas LGBTQIA+. El grupo también resaltó que leyes amplias y con definiciones vagas como esta pueden tener un efecto paralizante sobre la libertad de expresión.
En el caso de Olga Mata, la figura utilizada para tenerla detenida fue la de “delito de odio”. Olga, una mujer de 73 años, había hecho una publicación humorística en que insinuaba que la primera dama de Venezuela enviudaría. Según la Ley Contra el Odio de 2017, quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años”.
Mientras figuras como el ciberacoso y el ciberdelito son utilizadas para legitimar acciones en favor de los detentores del poder político frente a cualquier tipo de crítica y las instituciones que deberían ofrecer protección operan como policía moral, las víctimas de TFGBV siguen sin contar con herramientas que garanticen el acceso a la justicia. Casi 40% de las personas que reportan haber sufrido incidentes graves afirman que no buscaron ayuda y menos del 10% cuentan haber buscado apoyo formal de plataformas, gobiernos, policías u organizaciones de sociedad civil, según estudio del Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional (CIGI).
Un riesgo real
Mapear casos como los reportados a nivel global es una tarea difícil y fue posible gracias a la documentación e iniciativas de organizaciones de derechos humanos. El esfuerzo emprendido por Derechos Digitales, con apoyo de APC, evidencia que los abusos en la aplicación de las leyes de ciberdelitos para restringir la expresión son abundantes. Un estudio sistemático sería valioso para encontrar más evidencias y relevar aprendizajes para la generación de respuestas equilibradas y proporcionadas a los delitos que ocurren con apoyo de las tecnologías y, en particular, a la TFGBV.
Hay preocupaciones legítimas sobre cómo el odio, la violencia y la desinformación afectan la participación de mujeres y personas LGBTQIA+ en los espacios públicos y decisorios, debidamente señaladas por la Relatora Irene Khan. La TFGBV debe ser abordada a nivel legislativo e institucional, pero la creación de reglas de ciberdelitos no solo es insuficiente como respuesta – especialmente cuando se trata de grupos históricamente marginados – sino que genera un peligro para el ejercicio de derechos humanos, al ser manipulada para silenciar y criminalizar a quienes debería defender, como ilustra el caso de Yamen.
Si bien las acusaciones en cada caso se basaron en distintos tipos de legislación, todas tienen como base figuras jurídicas que criminalizan el discurso en línea de manera expansiva en relación a los estándares existentes en materia de libertad de expresión. En general, se trata de figuras genéricas que no son debidamente definidas y que quedan abiertas a la interpretación de las autoridades vigentes. Los riesgos se profundizan aún más en contextos de fragilidad de las instituciones democráticas.
Los casos identificados demuestran que si bien se multiplican las normas de cibercrimen alrededor del mundo, no solo son ineficaces para proteger la expresión de mujeres y personas LGBTQIA+, sino que las pone en riesgo – más todavía en aquellos países donde existen restricciones legales contra ciertas expresiones de género.
Frente al avance de discusiones sobre una convención global de cibercrimen en el ámbito de las Naciones Unidas, es importante que estos puntos sean considerados, ya que la convención puede marcar la pauta para los países que aún están desarrollando sus legislaciones sobre ciberdelincuencia o para legitimar las leyes locales existentes. Además de evitar incluir restricciones de contenidos que validen una manipulación por determinados Estados o instituciones, es crucial que se piensen mecanismos para garantizar una perspectiva de género a lo largo de la concepción, implementación y monitoreo de normativas de ciberdelitos y otras relacionadas.
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del gobierno del Reino Unido.
Normativas contra los ciberdelitos como herramientas para silenciar mujeres y personas LGBTQIA+ alrededor del mundo
“La libertad de opinión y de expresión empodera a las mujeres para que puedan hacer efectivos no solo sus derechos civiles y políticos, sino también sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y les permite alcanzar ese fin”, apunta la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Irene Khan. Internet ha sido clave en potenciar el ejercicio de este derecho a mujeres y personas LGBTQIA+ es comúnmente usada para movilizaciones en favor de las luchas por la equidad de género. Los ejemplos son múltiples y van desde las campañas #MeToo contra el abuso sexual, hasta las movilizaciones en favor del aborto legal y seguro o la denuncia y visibilización de la violencia homofóbica.
A pesar de ser crucial para el avance de sociedades más justas y democráticas, la libertad de expresión de mujeres y personas LGBTQIA+ está fuertemente amenazada dentro y fuera de internet. Las distintas formas de violencia y discriminación enfrentadas por estas personas cuando se manifiestan públicamente se múltiplican y, cuando esto ocurre en redes sociales, pueden ser clasificadas como violencia de género basada en tecnologías (por la sigla en inglés TFGBV).
La TFGBV puede manifestarse de diferentes maneras y es considerada una forma de censura al generar un efecto paralizante (o chilling effect) que impacta tanto en la esfera individual como social, provocando efectos negativos para el debate público, esencial en las sociedades democráticas. Un estudio reciente lo confirma con números: más del 20% de las personas afectadas por esta forma de violencia afirman que esta ha limitado muy negativamente su libertad de expresar sus visiones políticas y personales. Entre las personas LGBTQIA+ el número supera el 25%.
El fortalecimiento de respuestas institucionales al avance de la violencia de género es urgente. La arena del derecho penal es solo uno de los espacios donde esta discusión debe avanzar, pero es donde normalmente se concentra el ansia regulatoria de muchos Estados. Ahí es también donde recaen otros importantes riesgos al ejercicio del derecho de expresión de mujeres y personas LGTBQIA+, ya conocidos por distintos activismos desde antes de la masificación de las nuevas tecnologías digitales. Leyes criminales con tipos penales amplios y vagos, acompañados de penas extensas, facilitan la interpretación discrecional, utilizada por los poderes políticos y económicos como una herramienta legal para silenciar voces críticas.
Preocupada por los posibles impactos de una convención global de cibercrimen y la manipulación del debate sobre la generación de respuestas a la TFGBV para legitimar medidas desproporcionadas de censura y vigilancia, Derechos Digitales, con apoyo de APC, desarrolló un mapeo que evidencia como leyes de ciberdelitos nacionales han sido utilizadas para silenciar y criminalizar mujeres y personas LGBTQIA+ alrededor del mundo. Partiendo de un análisis de marcos legales adoptados en distintos países, hemos identificado 11 casos en Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Jordania, Libia, Nicaragua, Rusia, Uganda y Venezuela que demuestran que no estamos hablando de riesgos potenciales, sino de afectaciones concretas.
La “verdad” como instrumento de persecución
Todos los casos identificados se refieren a mujeres o personas LGBTQIA+ perseguidas por su activismo, expresión de género o simplemente por manifestar disenso con los poderes vigentes. En muchos casos, conceptos amplios y genéricos – como el de “propagación de noticias falsas” –, asociados a sanciones draconianas que incluyen el encarcelamiento, son utilizados para criminalizar actividades legítimas, incurriendo en violaciones a derechos fundamentales, como la libertad de expresión y asociación. Los tipos penales invocados son similares en su redacción ambigua, lo que permite la delimitación subjetiva sobre qué implica el concepto de noticias falsas, el que muchas veces se aplica a las opiniones críticas.
Este fue el caso de la nicaragüense Kareli Kaylani Hernández Urrutia (conocida como Lady Vulgaraza). Después de sucesivas amenazas, su casa en Managua fue cercada por la policía, para impedir su movilidad. En la época, la casa era utilizada como comedor infantil. Antes de enfrentar un proceso judicial, Kareli decidió exiliarse, primero en Costa Rica y luego en Estados Unidos.
Lady Vulgaraza tenía motivos para temer una posible condena bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en 2020 y utilizada frecuentemente para encarcelar a activistas y periodistas en Nicaragua. Una de ellas fue Cinthia Samantha Padilla Jirón, la más jóven de 46 personas detenidas en el marco de las elecciones de 2021. Fue condenada a ocho años de prisión — cuatro por infringir la ley de ciberdelitos — bajo la acusación de propagar noticias falsas. Cinthia fue una de las 222 personas excarceladas en 2023 y actualmente se encuentra en exilio en Estados Unidos. La estudiante de periodismo y ciencias políticas formaba parte de grupos políticos estudiantiles y en 2021 se sumó al equipo de campaña de uno de los precandidatos presidenciales, Félix Maradiaga.
La figura penal que sirvió para la condena de Cinthia no es nueva en América Latina. Un ejemplo de ello es el caso de la abogada y periodista cubana, Yaremis Flores. Ella fue detenida en 2012, acusada de difundir información falsa, cuando la discusión sobre la desinformación estaba lejos de la atención pública global. “Propagar noticias falsas con el propósito de perturbar la paz internacional, o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano o sus buenas relaciones con otro Estado” podría llevar a hasta cuatro años de cárcel en Cuba, según el artículo 115 del Código Penal de 1987, vigente al momento de la detención de Yaremis, quien estuvo más de 48 horas detenida.
Tras la reciente reforma del Código Penal cubano, el texto anterior se mantuvo y se incorporaron nuevas figuras penales igualmente riesgosas a la libertad de expresión. En enero de 2023, Sulmira Martínez, de 21 años, fue detenida poco después de publicar en redes sociales un llamado a protestar en espacios públicos contra el presidente Miguel Díaz-Canel. Desde entonces se encuentra detenida, según medios locales, acusada inicialmente de “propaganda contra el orden constitucional” y luego de “instigación a delinquir”.
Lejos de América Latina, la estudiante Olesya Krivtsova, de 20 años, enfrenta una condena de hasta 10 años de cárcel por criticar al gobierno de Rusia por la guerra en Ucrania en una red social. Las autoridades rusas la acusan de “descrédito al Ejército ruso”, “difusión de noticias falsas” y “actos que justifican el terrorismo”. Olga huyó del país antes del veredicto, después de haber estado detenida y luego en arresto domiciliario.
Más allá de que los procesos judiciales enfrentados por Cinthia, Yaremis, Sulmira y Olesya fueron permeados por distintos tipos de abusos e irregularidades, sus casos evidencian como una legislación amplia, sin perspectiva de derechos humanos ni transversalización de género, puede generar interpretaciones arbitrarias, incluso cuando nacen de intentos legítimos por limitar la circulación de información engañosa. Cuando los agentes de la desinformación son miembros del Estado, por ejemplo, el mero cuestionamiento a sus declaraciones puede resultar en amenazas, acusaciones, detención y condena.
En su informe de 2019, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación señaló que el aumento de la legislación y las políticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia abre la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos países del mundo. Estas legislaciones, como las de ciberdelitos o las de noticias falsas, pueden condenar la expresión y asociación en línea mediante el uso de términos vagos e indefinidos, aplicados de manera discrecional, lo que produce incertidumbre legal y un efecto paralizante, que impide que las personas usen internet para ejercer sus derechos.
Por su parte, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas estableció que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» (fake news) o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión”.
La “protección” como arma para la censura de género
Si bien existen obligaciones internacionales de los Estados para generar acciones positivas tendientes a la protección de los derechos de las personas en espacios digitales, la realidad es que la generalidad de las leyes de cibercrimen terminan siendo inefectivas, desproporcionadas y tienden a generar el efecto contrario.
Organizaciones como Body & Data y Pollicy han identificado como leyes teóricamente creadas para proteger a las personas terminan siendo utilizadas para la censura y la criminalización. El caso de Yamen, un hombre gay de 25 años que vive en Amman, Jordania, fue documentado por Human Rights Watch y evidencia cómo las instituciones que deberían operar la protección contra la violencia en línea pueden, en cambio, ser instrumentalizadas para castigar determinadas expresiones de género.
Yamen fue víctima de extorsión y amenazas por un hombre que conoció en una aplicación de citas. Cuando en 2021 hizo una denuncia ante una unidad especializada del país, su caso no solo fue ignorado, sino que él terminó acusado y condenado por “prostitución en línea”, bajo la misma ley de ciberdelitos que buscó invocar para protegerse de la violencia que enfrentaba.
En el caso de Stella Nyanzi, fue una acusación de ciberacoso la utilizada para arrestarla y mantenerla detenida en una cárcel de máxima seguridad. Su crimen fue publicar en Facebook críticas al presidente Uganda y a la primera dama, que además era la Ministra de Educación, después de que el gobierno frustrara una promesa de campaña de entregar productos menstruales a las niñas. En su publicación, Stella decía que el presidente no pasaba de “un par de nalgas” y que su esposa era “vacía de cerebro”. Fue detenida en dos ocasiones, una de 33 días y otra de 16 meses.
En Uganda, el crimen de ciberacoso está definido como el uso de una computadora para formular cualquier petición, sugerencia o propuesta que sea obscena, lasciva o indecente; amenazar con violencia o daño físico a una persona o la propiedad de cualquier persona o, conocidamente, permitir el uso de sus dispositivos para estos fines. La pena es de multa, prisión de hasta tres años o ambas. Como resalta Pollicy, definiciones para “obsceno”, “lascivo” e “indecente” no son ofrecidas en la ley.
Una opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas categorizó como arbitrario el encarcelamiento de Stella – una reconocida académica y activista por la equidad de género y los derechos de las personas LGBTQIA+. El grupo también resaltó que leyes amplias y con definiciones vagas como esta pueden tener un efecto paralizante sobre la libertad de expresión.
En el caso de Olga Mata, la figura utilizada para tenerla detenida fue la de “delito de odio”. Olga, una mujer de 73 años, había hecho una publicación humorística en que insinuaba que la primera dama de Venezuela enviudaría. Según la Ley Contra el Odio de 2017, quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años”.
Mientras figuras como el ciberacoso y el ciberdelito son utilizadas para legitimar acciones en favor de los detentores del poder político frente a cualquier tipo de crítica y las instituciones que deberían ofrecer protección operan como policía moral, las víctimas de TFGBV siguen sin contar con herramientas que garanticen el acceso a la justicia. Casi 40% de las personas que reportan haber sufrido incidentes graves afirman que no buscaron ayuda y menos del 10% cuentan haber buscado apoyo formal de plataformas, gobiernos, policías u organizaciones de sociedad civil, según estudio del Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional (CIGI).
Un riesgo real
Mapear casos como los reportados a nivel global es una tarea difícil y fue posible gracias a la documentación e iniciativas de organizaciones de derechos humanos. El esfuerzo emprendido por Derechos Digitales, con apoyo de APC, evidencia que los abusos en la aplicación de las leyes de ciberdelitos para restringir la expresión son abundantes. Un estudio sistemático sería valioso para encontrar más evidencias y relevar aprendizajes para la generación de respuestas equilibradas y proporcionadas a los delitos que ocurren con apoyo de las tecnologías y, en particular, a la TFGBV.
Hay preocupaciones legítimas sobre cómo el odio, la violencia y la desinformación afectan la participación de mujeres y personas LGBTQIA+ en los espacios públicos y decisorios, debidamente señaladas por la Relatora Irene Khan. La TFGBV debe ser abordada a nivel legislativo e institucional, pero la creación de reglas de ciberdelitos no solo es insuficiente como respuesta – especialmente cuando se trata de grupos históricamente marginados – sino que genera un peligro para el ejercicio de derechos humanos, al ser manipulada para silenciar y criminalizar a quienes debería defender, como ilustra el caso de Yamen.
Si bien las acusaciones en cada caso se basaron en distintos tipos de legislación, todas tienen como base figuras jurídicas que criminalizan el discurso en línea de manera expansiva en relación a los estándares existentes en materia de libertad de expresión. En general, se trata de figuras genéricas que no son debidamente definidas y que quedan abiertas a la interpretación de las autoridades vigentes. Los riesgos se profundizan aún más en contextos de fragilidad de las instituciones democráticas.
Los casos identificados demuestran que si bien se multiplican las normas de cibercrimen alrededor del mundo, no solo son ineficaces para proteger la expresión de mujeres y personas LGBTQIA+, sino que las pone en riesgo – más todavía en aquellos países donde existen restricciones legales contra ciertas expresiones de género.
Frente al avance de discusiones sobre una convención global de cibercrimen en el ámbito de las Naciones Unidas, es importante que estos puntos sean considerados, ya que la convención puede marcar la pauta para los países que aún están desarrollando sus legislaciones sobre ciberdelincuencia o para legitimar las leyes locales existentes. Además de evitar incluir restricciones de contenidos que validen una manipulación por determinados Estados o instituciones, es crucial que se piensen mecanismos para garantizar una perspectiva de género a lo largo de la concepción, implementación y monitoreo de normativas de ciberdelitos y otras relacionadas.
Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web de APC y se reproduce aquí del mismo modo.
LATIN AMERICA in a Glimpse 2023
Un vistazo a las brechas que configuran
nuestras experiencias en internet
Conclusiones acordadas: aspectos positivos, retrocesos y posicionamientos insuficientes
Durante dos semanas, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, expertos, expertas y activistas participaron en diversas actividades de discusión vinculadas al CSW67, tanto en sesiones de la ONU como en eventos paralelos.
Desde Derechos Digitales participamos activamente en dicho proceso. En octubre de 2022 co-presidimos la reunión de expertas realizada en preparación de la CSW67 y durante las sesiones en Nueva York tuvimos la oportunidad de realizar dos intervenciones orales, tanto durante las discusiones generales como en el panel interactivo de expertos. A su vez, participamos en diversas reuniones y eventos paralelos como panelistas, como por ejemplo en el evento “Liderazgo femenino para una tecnología centrada en el ser humano” junto a representantes de Stop Killer Robots y the Footage Foundation, donde presentamos el panorama de la relación entre género y tecnología resaltando la necesidad de aplicar el marco normativo de derechos humanos a los espacios digitales.
Desde el inicio del proceso hemos sostenido la necesidad de fortalecer los contextos digitales desde la perspectiva de los derechos humanos como el primer paso necesario para debatir estrategias que avancen hacia la igualdad de género y el empoderamiento; destacando que la relación entre el acceso a Internet y la lucha contra la violencia de género en línea debe abordarse desde un marco jurídico de derechos humanos que otorgue seguridad jurídica al acceso y ejercicio de los derechos en los espacios digitales.
En esa línea nuestras intervenciones orales durante las sesiones se enfocaron en recomendaciones alrededor de cuatro ejes principales:
1. Participación de múltiples partes interesadas en la gobernanza de los espacios digitales. Sobre este punto enfatizamos la necesidad de que las mujeres, en toda su diversidad, deben ser incluidas de manera significativa en los procesos de toma de decisiones relativos al desarrollo tecnológico, el despliegue y la gobernanza.
2. Acceso significativo a Internet: Considerando que el acceso a las tecnologías y su uso es un reflejo de las desigualdades estructurales existentes, tanto sociales como de género; instamos a los Estados que reconozcan el acceso a Internet como un derecho humano en sí mismo, así como un potencial facilitador del ejercicio de otros derechos humanos.
3. Violencia de género en línea: La urgencia de desarrollar conceptos comunes que puedan ser operativizados hacia marcos centrados en las sobrevivientes y basados en los derechos humanos para abordar todas las formas de violencia de género, incluida la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV).
4. Tecnologías con capacidades de vigilancia: entendiendo que el desarrollo y despliegue de tecnologías de vigilancia, junto con prácticas irresponsables de transformación digital, pueden obstaculizar cualquier posibilidad de alcanzar la igualdad de género, instamos a los Estados que incluyan mecanismos de rendición de cuentas y participación en cualquier proceso de digitalización, especialmente en el despliegue de sistemas automatizados de toma de decisiones, así como evaluaciones y auditorías de impacto de los derechos humanos, aplicando una moratoria en aquellas que no cumplen con criterios básicos.
Tras el análisis del documento de las conclusiones acordadas, celebramos que ciertos reconocimientos, afirmaciones y recomendaciones formuladas por la Comisión reflejan y se encuentran en línea con posicionamientos que hemos sostenido junto con otras organizaciones de la sociedad civil. No obstante, hay ciertos retrocesos y posicionamientos insuficientes en el texto que generan preocupación. A continuación, sintetizamos algunas cuestiones que consideramos especialmente relevantes.
Refuerzos en perspectivas de derechos humanos
Si bien son cuestiones que han sido reconocidas en otros instrumentos del derecho internacional, su refuerzo es especialmente relevante en marcos de discusiones alrededor de la innovación, al brindar argumentos fundamentales para hacer frente a narrativas tecnosolucionistas.
Así, por un lado la Comisión reconoce la necesidad de garantizar la promoción, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos en la concepción, el diseño, el desarrollo, el despliegue, la evaluación y la regulación de las tecnologías y de velar por que estén sujetas a las salvaguardias adecuadas a fin de promover un entorno de las tecnologías de la información y la comunicación abierto, seguro, estable y accesible y asequible para todas las mujeres y las niñas.
Por otro lado, se expresa el reconocimiento de que las múltiples e interrelacionadas formas de discriminación y marginación son obstáculos para la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento en el contexto de la innovación y el cambio tecnológico.
Esto es clave para abordar a la implementación de las tecnologías desde una perspectiva interseccional que contemple las desigualdades estructurales de la sociedad; en oposición a miradas tecnosolucionistas que posicionan a las tecnologías como pociones mágicas que al ignorar problemáticas, terminan profundizándolas.
Esto constituye un avance en tanto una de las principales preocupaciones planteadas en nuestras intervenciones, que apuntaba a evitar un abordaje exclusivamente punitivista ante la violencia de género en línea que termine ocasionando un debilitamiento de derechos.
En el marco de las desigualdades invocadas, se declaró una grave preocupación por los problemas de acceso a Internet en países en vías de desarrollo recomendando una serie de medidas para priorizar la reducción de la brecha de género. Sobre ese punto es importante destacar el énfasis puesto en integrar la perspectiva de género en la conceptualización, el desarrollo y la aplicación de las tecnologías digitales y las políticas conexas (que contempla la inclusión de mujeres en procesos de toma de decisiones); y en la alfabetización digital como componente esencial para hacer frente a las inequidades en el acceso y uso de Internet, lo cual se alinea con nuestra postura de acceso significativo.
Ausencias que implican retrocesos: exclusión de las diversidades
Preocupa de sobremanera como el texto se refiere a mujeres y niñas pero evita completamente mencionar toda terminología que garantice la inclusión de personas trans, travestis y/o no binarias en el texto. Esto, a pesar de que varias organizaciones, incluyendo a Derechos Digitales, hicieron menciones explicitas en sus sugerencias de texto como ser “mujeres en toda su diversidad”.
Esta exclusión tiene la potencialidad de no solo de profundizar desigualdades sobre una comunidad que ha sido históricamente vulnerada, sino de legitimar políticas públicas discriminatorias. A su vez, es contradictorio con el reconocimiento destacado anteriormente respecto a la necesidad de considerar aspectos interseccionales dado que la identidad de género es un factor clave del concepto.
Posicionamientos débiles en cuanto a tecnologías de vigilancia
Si bien la Comisión hace referencia a la obligación de los estados de garantizar el respeto al derecho a la privacidad enfatizando en la preocupación por el impacto negativo que la vigilancia y/o interceptación de las comunicaciones, incluida la vigilancia y/o interceptación extraterritorial de las comunicaciones, así como la recogida de datos personales, en particular cuando se llevan a cabo a escala masiva, pueden tener en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas; no realiza ninguna recomendación al respecto de cómo abordarla ni vuelve a mencionarla en ningún lugar del documento. Se limita a expresar la preocupación evitando incluir lineamientos claves para hacer frente y que -de hecho- ya han sido reconocidos y promovidos por otros mecanismos de la ONU.
Necesidad de mayor participación de la sociedad civil
Sabemos que llegar a consensos entre estados con diversas agendas, prioridades y contextos políticos es un desafío, que a su vez se complejiza con las discusiones que involucran a temas alrededor de la tecnología. Por eso, la participación de la sociedad civil es clave para aportar lineamientos desde el derecho internacional de los derechos humanos. Si bien se habilitaron ciertos espacios de participación durante las discusiones, son muy limitados en tiempo y acceso.
Las discusiones se centran en los representantes de estados, muchas veces a puertas cerradas, no existiendo suficiente participación a lo largo de la construcción del documento, salvo intervenciones puntuales en momentos específicos designados. Llama la atención la diferencia con otros procesos llevados adelante en la ONU como por ejemplo el AHC sobre la convención de ciberseguridad que permite la intervención de la sociedad civil en general al final de cada capítulo, además de poder presenciar todas las propuestas de textos. Las conclusiones destacadas reflejan la necesidad de asegurar un aumento de participación de sociedad civil en próximos procesos.
Latin America in a GLIMPSE
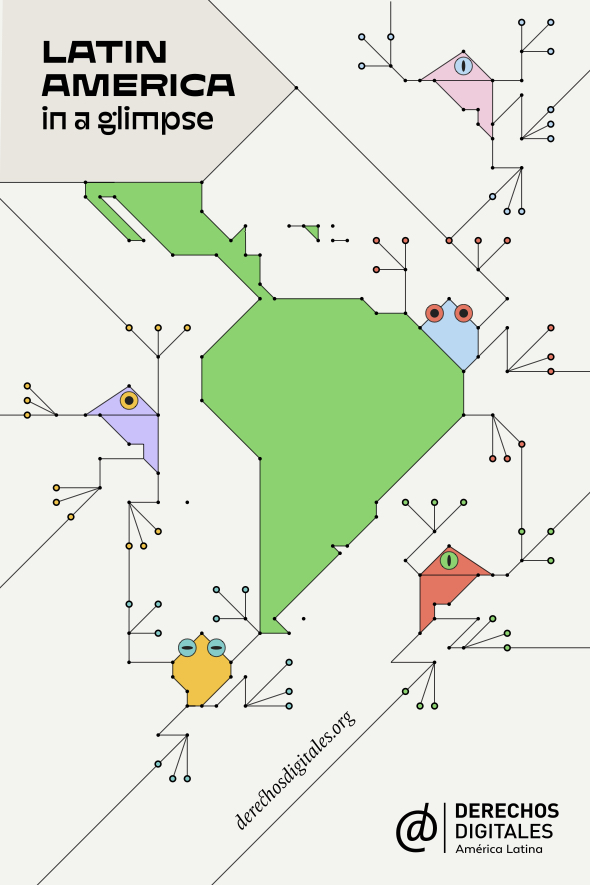
The eighth edition of Latin America in a Glimpse is composed of four investigations, conducted by Latin American organizations working in different countries: Corporación Cambio Sostenible of Colombia, Fundación Openlab of Ecuador, Espacio Público of Venezuela and MariaLab of Brazil.
The common theme of the publication is the idea of gaps, as a complex, multifactorial reality that is associated with a series of structural inequities that shape our experiences in digital environments.
The latest edition of Latin America in a Glimpse is available in Spanish, English and Portuguese.
_______________________________________________________________________
La octava edición de América Latina in a Glimpse está compuesta por cuatro investigaciones, realizadas por organizaciones latinoamericanas que trabajan en diferentes países: Corporación Cambio Sostenible de Colombia, Fundación Openlab de Ecuador, Espacio Público de Venezuela y MariaLab de Brasil.
El tema común de la publicación es la idea de las brechas, como una realidad compleja y multifactorial que se asocia a una serie de inequidades estructurales que configuran nuestras experiencias en entornos digitales.
La última edición de Latin America in a Glimpse está disponible en español, inglés y portugués.