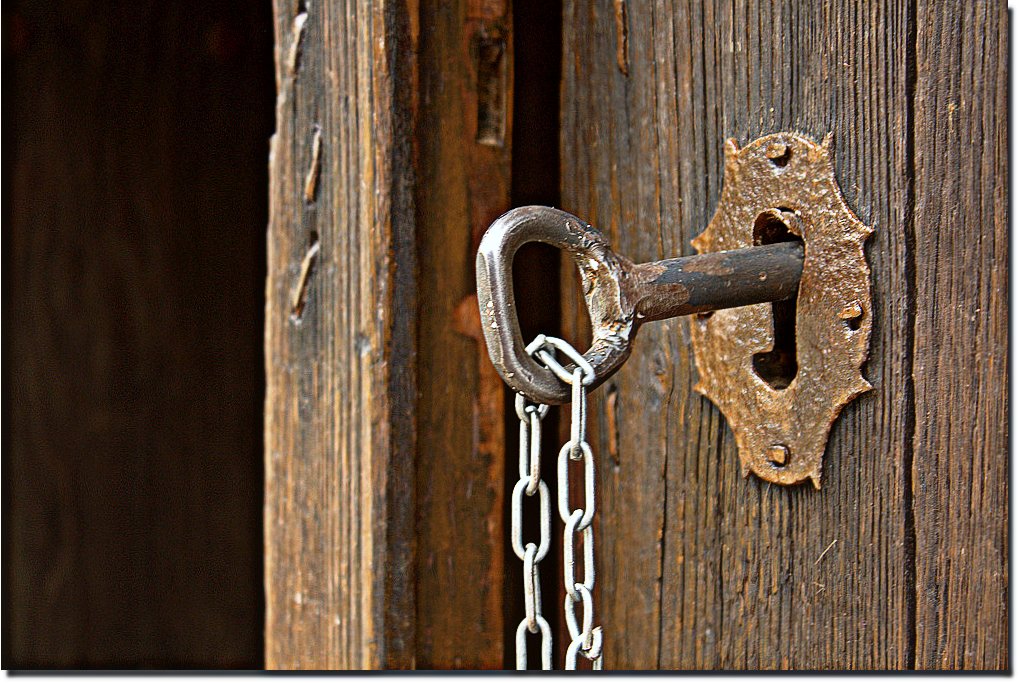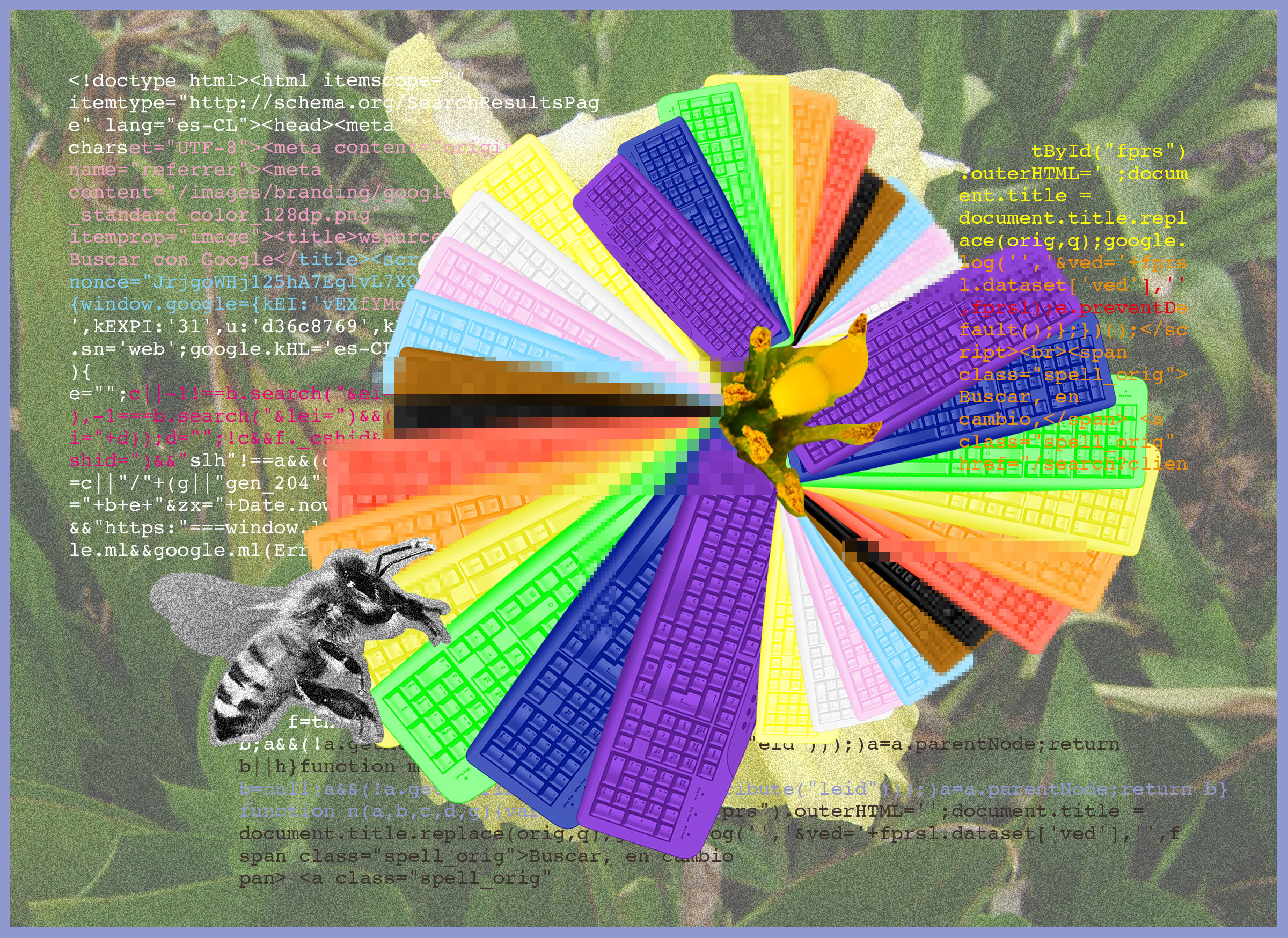«Es navidad y ¿que has hecho?» nos pregunta una famosa canción navideña cada fin de año. Intentar responder nos obliga recordar y reflexionar.
La pandemia del COVID-19 hizo evidentes las escandalosas desigualdades que atraviesan nuestras sociedades y los límites de un modo de producción que debemos repensar si queremos construir un futuro más respetuoso y justo para todos los seres que habitamos este planeta. Ese contraste sigue vívido frente a nuestros ojos.
En América Latina, el deterioro de las condiciones de vida como resultado de una serie de crisis que se superponen —sanitaria, económica, política, climática y ambiental—se hace visible en los paisajes de muchas ciudades. Sin embargo, la fuerza de la solidaridad, la colaboración y la resistencia una vez más dejará su marca en nuestra historia. En 2021, la gigantesca marcha de mujeres indígenas en Brasil, los fuertes movimientos de protesta en Colombia y en Cuba, la movilización en los períodos de elecciones en Chile, y la resistencia ante la crisis en Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador, fueron muestras de una intensa lucha por derechos, en una región tan marcada por la dificultad de los cambios.
Son innumerables las iniciativas locales que buscaron garantizar y promover derechos, desde grupos grandes y pequeños, desde comunidades y redes de solidaridad a nivel local, regional y global. Desde Derechos Digitales, pudimos apoyar algunas por medio del Fondo de Respuesta Rápida: fueron 20 proyectos apoyados durante el año, con acciones en 11 países. Y sabemos que hay mucho más por hacer.
En este contexto, la vida en internet se ha vuelto aun más importante que los vaticinios tecnoptimistas de principios de siglo. Por la misma razón, defender la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, los derechos a la protesta y participación en línea se hizo aún más fundamental. La posibilidad de conectarse a una internet de calidad, sin interferencias excesivas y arbitrarias fue lo que le permitió a algunas personas trabajar, estudiar y mantener una vida social de manera segura. Sin embargo, no fue así para todas. Algunos gobiernos aprovecharon la crisis sanitaria para intentar establecer mayores controles sobre discursos legítimos.
En Bolivia y Brasil, la sociedad civil movilizada logró impedir iniciativas peligrosas para la libertad expresión en línea. En Chile, junto con reconocidas expertas y expertos internacionales criticamos firmemente el proyecto de ley para regular las plataformas digitales, que tiene un enorme potencial de daño al ejercicio de derechos fundamentales; además de sus errores de conceptuales, el proyecto ignora desarrollos importantes de derechos humanos a nivel internacional. En Colombia, asistimos al Congreso a detener una iniciativa legal que, en nombre de los derechos de niños, niñas y adolescentes, buscaba implementar una serie de disposiciones para el control de la circulación de contenidos en internet, contrarias a las condiciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; una medida que probablemente tenía buenas intenciones, pero que constituía una amenaza peligrosa.
La violencia en línea —especialmente la violencia de género—se multiplicó como estrategia para silenciar las críticas. Como reconoció la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, Irene Kahn, este tipo de práctica representa una forma de censura y muchas veces obliga a las víctimas a desconectarse para sentirse seguras. Reiteramos lo dicho por incontables activistas y expertas a nivel mundial: la violencia de género en línea es un atentado contra los derechos humanos
Los distintos impactos de la brecha digitales se hicieron más evidentes que nunca: miles de personas se vieron excluidas por la digitalización de servicios públicos, al no tener ningún tipo de conexión o por la precariedad de su forma de acceso, incluidos los servicios vinculados al control de la pandemia o de sus efectos sobre la vida de las personas en la región. Algunas de estas iniciativas abrieron espacio para nuevas formas de discriminación y para una vigilancia diferenciada hacia las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, dependen del apoyo del Estado, como apuntamos en nuestro análisis de los sistemas de sistemas de protección social en Bolivia y Venezuela.
Para quienes lograron conectarse, la digitalización del sector público también ha implicado una mayor recolección de datos, en muchos casos, sin las debidas garantías de protección. Con el consorcio Al Sur, analizamos el uso de tecnologías para el combate al virus y concluimos que su implementación se basó en escasas evidencias de efectividad, sin considerar tampoco procesos de evaluación o auditorías participativas. Debido a la ausencia de estudios previos de impacto y de medidas suficientes de seguridad, estas iniciativas se constituyeron como riesgos al ejercicio de derechos humanos y fallaron en el cumplimiento de estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La vigilancia floreció en América Latina durante el último año: observamos con preocupación el avance del uso de tecnologías de reconocimiento facial, especialmente en espacios públicos, sin mayores cuestionamientos sobre sus consecuencias. En Uruguay una ley aprobada en abril autorizó la creación de una base de datos de identificación facial para uso en la seguridad pública, a pesar de la manifestación de docenas de organizaciones de la sociedad civil y de crecientes cuestionamientos a este tipo de tecnologías.
Junto a otras organizaciones, colaboramos en la investigación y denuncia del uso de tecnologías en el contexto del control de la pandemia como vía para acumular información de las personas y la gestión de los datos por fuera de estándares de derechos humanos.
También asistimos al trabajo de tribunales en la región. En Argentina participamos como amicus curiae en una acción que cuestiona constitucionalidad del “Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos” (SRFP) de la ciudad de Buenos Aires. En Perú el proyecto “Ni un examen virtual más” cuestionó la obligatoriedad de esos sistemas para la participación en exámenes de ingreso en universidades públicas. En Brasil y Paraguay la sociedad civil también se ha organizado para resistir la implementación del reconocimiento facial, y participamos en un amicus curiae en este último país en defensa de la transparencia en el uso de estas tecnologías. En Colombia, intervinimos dos veces en apoyo a organizaciones locales en el cuestionamiento del uso de datos personales para la pandemia, relevando la importancia de los estándares que la ley ya contempla.
La movilización no ha sido solo resistencia: en Ecuador se ha logrado aprobar finalmente una ley de protección de datos, donde fuimos activos partícipes; en Brasil se han presentado propuestas para la prohibición del reconocimiento facial; Nos sumamos también al movimiento global para cuestionar la forma en que una empresa con amplia base de usuarias en la región ha procurado cambiar sus reglas, con la reacción positiva de la autoridad de libre competencia en Chile.
Pasaron demasiadas cosas como para listarlo todo. Ello nos trae orgullo y satisfacción, pero a la vez nos muestra los desafíos hacia el futuro. Al mismo tiempo, nos mueve a observar nuestra acción hacia afuera, como también nuestra situación como grupo de personas. Las organizaciones de derechos humanos como Derechos Digitales no hemos estado excluidas de los impactos generados por la pandemia en los últimos dos años, que van más allá de situaciones nacionales y globales.
Mantenernos activas ha implicado también hacer una mirada hacia adentro y pensar cómo nos cuidamos y fortalecemos, cómo nos auxiliamos mutuamente para generar la fuerza que requiere nuestra labor. Y así, mantenemos nuestra convicción de cara al año que comienza. Ante los desafíos enfrentados, esperamos para 2022 no solo hacer, sino también recuperar nuestro derecho a imaginar.