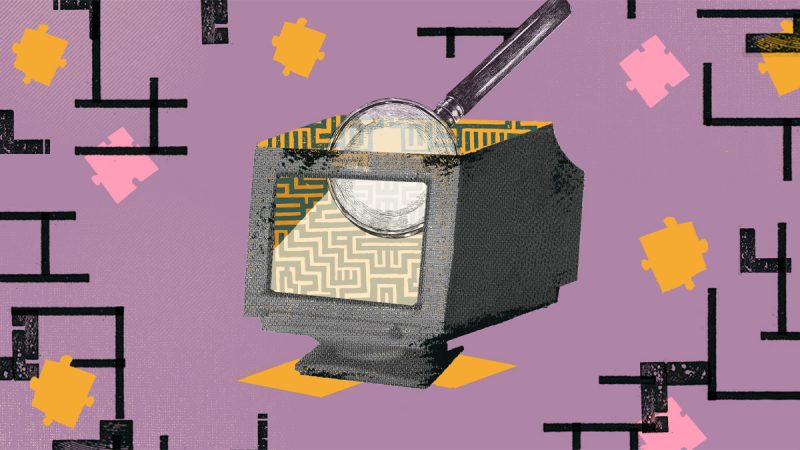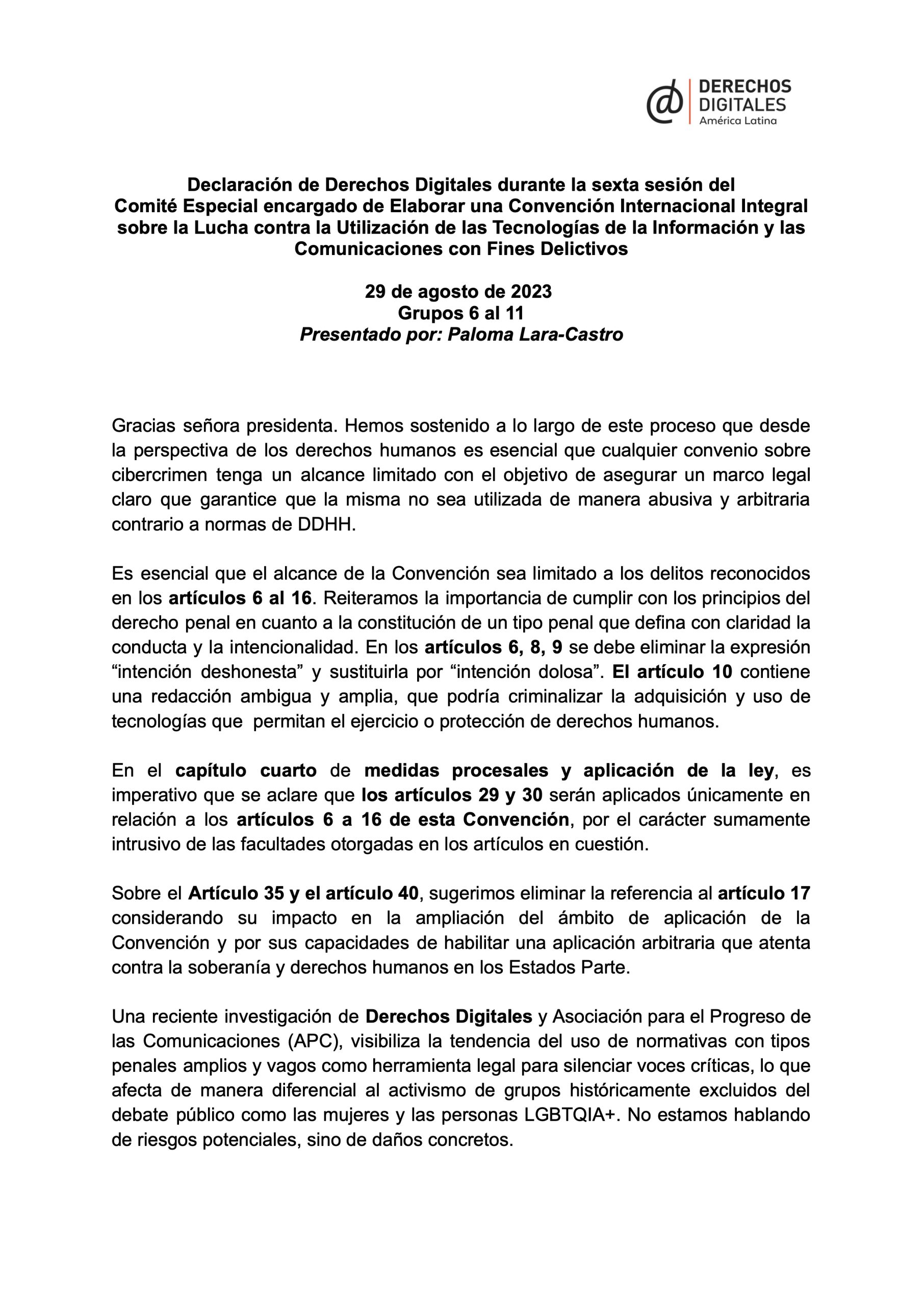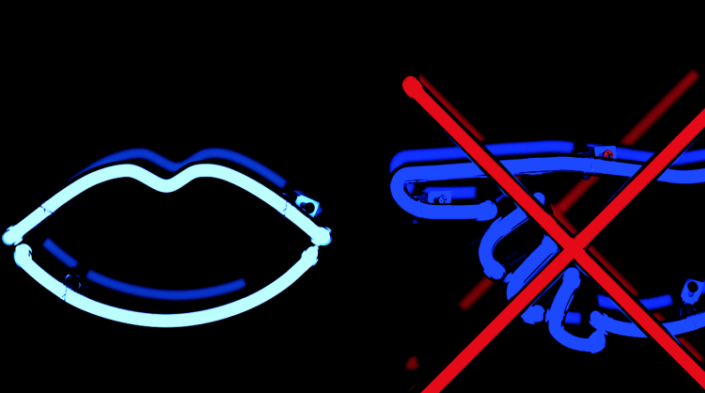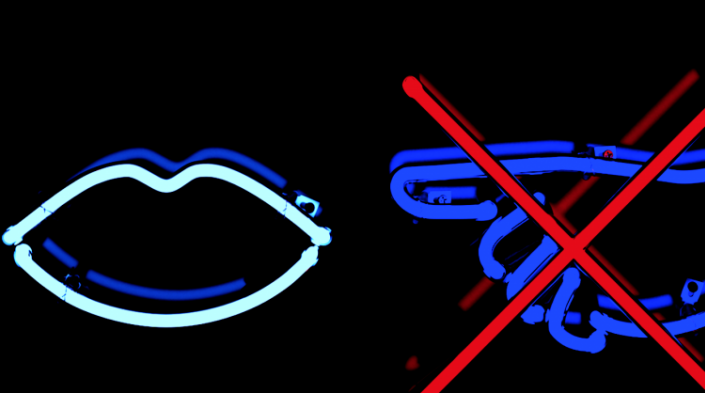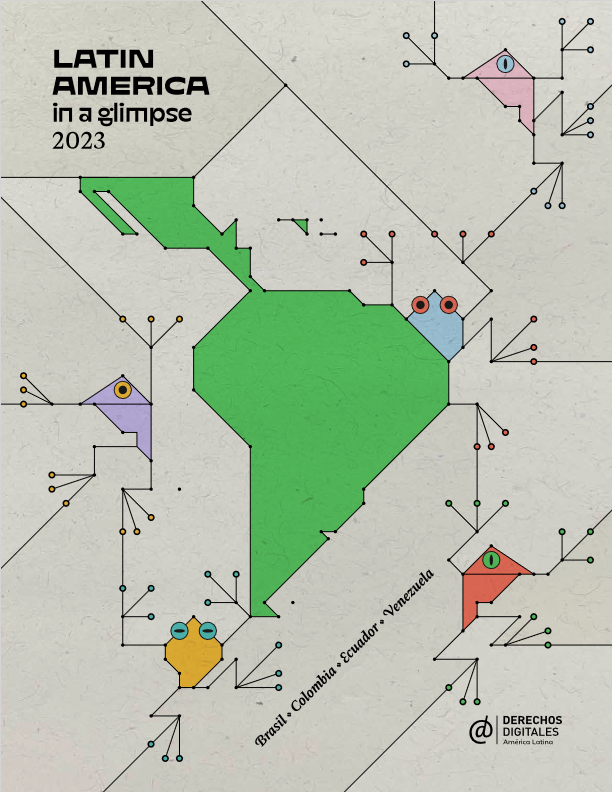“La libertad de opinión y de expresión empodera a las mujeres para que puedan hacer efectivos no solo sus derechos civiles y políticos, sino también sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y les permite alcanzar ese fin”, apunta la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Irene Khan. Internet ha sido clave en potenciar el ejercicio de este derecho a mujeres y personas LGBTQIA+ es comúnmente usada para movilizaciones en favor de las luchas por la equidad de género. Los ejemplos son múltiples y van desde las campañas #MeToo contra el abuso sexual, hasta las movilizaciones en favor del aborto legal y seguro o la denuncia y visibilización de la violencia homofóbica.
A pesar de ser crucial para el avance de sociedades más justas y democráticas, la libertad de expresión de mujeres y personas LGBTQIA+ está fuertemente amenazada dentro y fuera de internet. Las distintas formas de violencia y discriminación enfrentadas por estas personas cuando se manifiestan públicamente se múltiplican y, cuando esto ocurre en redes sociales, pueden ser clasificadas como violencia de género basada en tecnologías (por la sigla en inglés TFGBV).
La TFGBV puede manifestarse de diferentes maneras y es considerada una forma de censura al generar un efecto paralizante (o chilling effect) que impacta tanto en la esfera individual como social, provocando efectos negativos para el debate público, esencial en las sociedades democráticas. Un estudio reciente lo confirma con números: más del 20% de las personas afectadas por esta forma de violencia afirman que esta ha limitado muy negativamente su libertad de expresar sus visiones políticas y personales. Entre las personas LGBTQIA+ el número supera el 25%.
El fortalecimiento de respuestas institucionales al avance de la violencia de género es urgente. La arena del derecho penal es solo uno de los espacios donde esta discusión debe avanzar, pero es donde normalmente se concentra el ansia regulatoria de muchos Estados. Ahí es también donde recaen otros importantes riesgos al ejercicio del derecho de expresión de mujeres y personas LGTBQIA+, ya conocidos por distintos activismos desde antes de la masificación de las nuevas tecnologías digitales. Leyes criminales con tipos penales amplios y vagos, acompañados de penas extensas, facilitan la interpretación discrecional, utilizada por los poderes políticos y económicos como una herramienta legal para silenciar voces críticas.
Preocupada por los posibles impactos de una convención global de cibercrimen y la manipulación del debate sobre la generación de respuestas a la TFGBV para legitimar medidas desproporcionadas de censura y vigilancia, Derechos Digitales, con apoyo de APC, desarrolló un mapeo que evidencia como leyes de ciberdelitos nacionales han sido utilizadas para silenciar y criminalizar mujeres y personas LGBTQIA+ alrededor del mundo. Partiendo de un análisis de marcos legales adoptados en distintos países, hemos identificado 11 casos en Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Jordania, Libia, Nicaragua, Rusia, Uganda y Venezuela que demuestran que no estamos hablando de riesgos potenciales, sino de afectaciones concretas.
La “verdad” como instrumento de persecución
Todos los casos identificados se refieren a mujeres o personas LGBTQIA+ perseguidas por su activismo, expresión de género o simplemente por manifestar disenso con los poderes vigentes. En muchos casos, conceptos amplios y genéricos – como el de “propagación de noticias falsas” –, asociados a sanciones draconianas que incluyen el encarcelamiento, son utilizados para criminalizar actividades legítimas, incurriendo en violaciones a derechos fundamentales, como la libertad de expresión y asociación. Los tipos penales invocados son similares en su redacción ambigua, lo que permite la delimitación subjetiva sobre qué implica el concepto de noticias falsas, el que muchas veces se aplica a las opiniones críticas.
Este fue el caso de la nicaragüense Kareli Kaylani Hernández Urrutia (conocida como Lady Vulgaraza). Después de sucesivas amenazas, su casa en Managua fue cercada por la policía, para impedir su movilidad. En la época, la casa era utilizada como comedor infantil. Antes de enfrentar un proceso judicial, Kareli decidió exiliarse, primero en Costa Rica y luego en Estados Unidos.
Lady Vulgaraza tenía motivos para temer una posible condena bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en 2020 y utilizada frecuentemente para encarcelar a activistas y periodistas en Nicaragua. Una de ellas fue Cinthia Samantha Padilla Jirón, la más jóven de 46 personas detenidas en el marco de las elecciones de 2021. Fue condenada a ocho años de prisión — cuatro por infringir la ley de ciberdelitos — bajo la acusación de propagar noticias falsas. Cinthia fue una de las 222 personas excarceladas en 2023 y actualmente se encuentra en exilio en Estados Unidos. La estudiante de periodismo y ciencias políticas formaba parte de grupos políticos estudiantiles y en 2021 se sumó al equipo de campaña de uno de los precandidatos presidenciales, Félix Maradiaga.
La figura penal que sirvió para la condena de Cinthia no es nueva en América Latina. Un ejemplo de ello es el caso de la abogada y periodista cubana, Yaremis Flores. Ella fue detenida en 2012, acusada de difundir información falsa, cuando la discusión sobre la desinformación estaba lejos de la atención pública global. “Propagar noticias falsas con el propósito de perturbar la paz internacional, o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano o sus buenas relaciones con otro Estado” podría llevar a hasta cuatro años de cárcel en Cuba, según el artículo 115 del Código Penal de 1987, vigente al momento de la detención de Yaremis, quien estuvo más de 48 horas detenida.
Tras la reciente reforma del Código Penal cubano, el texto anterior se mantuvo y se incorporaron nuevas figuras penales igualmente riesgosas a la libertad de expresión. En enero de 2023, Sulmira Martínez, de 21 años, fue detenida poco después de publicar en redes sociales un llamado a protestar en espacios públicos contra el presidente Miguel Díaz-Canel. Desde entonces se encuentra detenida, según medios locales, acusada inicialmente de “propaganda contra el orden constitucional” y luego de “instigación a delinquir”.
Lejos de América Latina, la estudiante Olesya Krivtsova, de 20 años, enfrenta una condena de hasta 10 años de cárcel por criticar al gobierno de Rusia por la guerra en Ucrania en una red social. Las autoridades rusas la acusan de “descrédito al Ejército ruso”, “difusión de noticias falsas” y “actos que justifican el terrorismo”. Olga huyó del país antes del veredicto, después de haber estado detenida y luego en arresto domiciliario.
Más allá de que los procesos judiciales enfrentados por Cinthia, Yaremis, Sulmira y Olesya fueron permeados por distintos tipos de abusos e irregularidades, sus casos evidencian como una legislación amplia, sin perspectiva de derechos humanos ni transversalización de género, puede generar interpretaciones arbitrarias, incluso cuando nacen de intentos legítimos por limitar la circulación de información engañosa. Cuando los agentes de la desinformación son miembros del Estado, por ejemplo, el mero cuestionamiento a sus declaraciones puede resultar en amenazas, acusaciones, detención y condena.
En su informe de 2019, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación señaló que el aumento de la legislación y las políticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia abre la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos países del mundo. Estas legislaciones, como las de ciberdelitos o las de noticias falsas, pueden condenar la expresión y asociación en línea mediante el uso de términos vagos e indefinidos, aplicados de manera discrecional, lo que produce incertidumbre legal y un efecto paralizante, que impide que las personas usen internet para ejercer sus derechos.
Por su parte, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas estableció que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» (fake news) o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión”.
La “protección” como arma para la censura de género
Si bien existen obligaciones internacionales de los Estados para generar acciones positivas tendientes a la protección de los derechos de las personas en espacios digitales, la realidad es que la generalidad de las leyes de cibercrimen terminan siendo inefectivas, desproporcionadas y tienden a generar el efecto contrario.
Organizaciones como Body & Data y Pollicy han identificado como leyes teóricamente creadas para proteger a las personas terminan siendo utilizadas para la censura y la criminalización. El caso de Yamen, un hombre gay de 25 años que vive en Amman, Jordania, fue documentado por Human Rights Watch y evidencia cómo las instituciones que deberían operar la protección contra la violencia en línea pueden, en cambio, ser instrumentalizadas para castigar determinadas expresiones de género.
Yamen fue víctima de extorsión y amenazas por un hombre que conoció en una aplicación de citas. Cuando en 2021 hizo una denuncia ante una unidad especializada del país, su caso no solo fue ignorado, sino que él terminó acusado y condenado por “prostitución en línea”, bajo la misma ley de ciberdelitos que buscó invocar para protegerse de la violencia que enfrentaba.
En el caso de Stella Nyanzi, fue una acusación de ciberacoso la utilizada para arrestarla y mantenerla detenida en una cárcel de máxima seguridad. Su crimen fue publicar en Facebook críticas al presidente Uganda y a la primera dama, que además era la Ministra de Educación, después de que el gobierno frustrara una promesa de campaña de entregar productos menstruales a las niñas. En su publicación, Stella decía que el presidente no pasaba de “un par de nalgas” y que su esposa era “vacía de cerebro”. Fue detenida en dos ocasiones, una de 33 días y otra de 16 meses.
En Uganda, el crimen de ciberacoso está definido como el uso de una computadora para formular cualquier petición, sugerencia o propuesta que sea obscena, lasciva o indecente; amenazar con violencia o daño físico a una persona o la propiedad de cualquier persona o, conocidamente, permitir el uso de sus dispositivos para estos fines. La pena es de multa, prisión de hasta tres años o ambas. Como resalta Pollicy, definiciones para “obsceno”, “lascivo” e “indecente” no son ofrecidas en la ley.
Una opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas categorizó como arbitrario el encarcelamiento de Stella – una reconocida académica y activista por la equidad de género y los derechos de las personas LGBTQIA+. El grupo también resaltó que leyes amplias y con definiciones vagas como esta pueden tener un efecto paralizante sobre la libertad de expresión.
En el caso de Olga Mata, la figura utilizada para tenerla detenida fue la de “delito de odio”. Olga, una mujer de 73 años, había hecho una publicación humorística en que insinuaba que la primera dama de Venezuela enviudaría. Según la Ley Contra el Odio de 2017, quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años”.
Mientras figuras como el ciberacoso y el ciberdelito son utilizadas para legitimar acciones en favor de los detentores del poder político frente a cualquier tipo de crítica y las instituciones que deberían ofrecer protección operan como policía moral, las víctimas de TFGBV siguen sin contar con herramientas que garanticen el acceso a la justicia. Casi 40% de las personas que reportan haber sufrido incidentes graves afirman que no buscaron ayuda y menos del 10% cuentan haber buscado apoyo formal de plataformas, gobiernos, policías u organizaciones de sociedad civil, según estudio del Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional (CIGI).
Un riesgo real
Mapear casos como los reportados a nivel global es una tarea difícil y fue posible gracias a la documentación e iniciativas de organizaciones de derechos humanos. El esfuerzo emprendido por Derechos Digitales, con apoyo de APC, evidencia que los abusos en la aplicación de las leyes de ciberdelitos para restringir la expresión son abundantes. Un estudio sistemático sería valioso para encontrar más evidencias y relevar aprendizajes para la generación de respuestas equilibradas y proporcionadas a los delitos que ocurren con apoyo de las tecnologías y, en particular, a la TFGBV.
Hay preocupaciones legítimas sobre cómo el odio, la violencia y la desinformación afectan la participación de mujeres y personas LGBTQIA+ en los espacios públicos y decisorios, debidamente señaladas por la Relatora Irene Khan. La TFGBV debe ser abordada a nivel legislativo e institucional, pero la creación de reglas de ciberdelitos no solo es insuficiente como respuesta – especialmente cuando se trata de grupos históricamente marginados – sino que genera un peligro para el ejercicio de derechos humanos, al ser manipulada para silenciar y criminalizar a quienes debería defender, como ilustra el caso de Yamen.
Si bien las acusaciones en cada caso se basaron en distintos tipos de legislación, todas tienen como base figuras jurídicas que criminalizan el discurso en línea de manera expansiva en relación a los estándares existentes en materia de libertad de expresión. En general, se trata de figuras genéricas que no son debidamente definidas y que quedan abiertas a la interpretación de las autoridades vigentes. Los riesgos se profundizan aún más en contextos de fragilidad de las instituciones democráticas.
Los casos identificados demuestran que si bien se multiplican las normas de cibercrimen alrededor del mundo, no solo son ineficaces para proteger la expresión de mujeres y personas LGBTQIA+, sino que las pone en riesgo – más todavía en aquellos países donde existen restricciones legales contra ciertas expresiones de género.
Frente al avance de discusiones sobre una convención global de cibercrimen en el ámbito de las Naciones Unidas, es importante que estos puntos sean considerados, ya que la convención puede marcar la pauta para los países que aún están desarrollando sus legislaciones sobre ciberdelincuencia o para legitimar las leyes locales existentes. Además de evitar incluir restricciones de contenidos que validen una manipulación por determinados Estados o instituciones, es crucial que se piensen mecanismos para garantizar una perspectiva de género a lo largo de la concepción, implementación y monitoreo de normativas de ciberdelitos y otras relacionadas.
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del gobierno del Reino Unido.