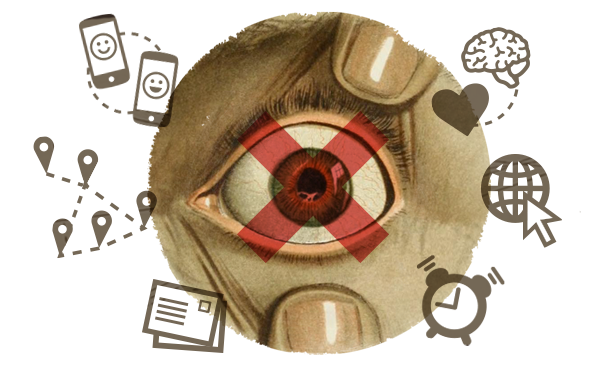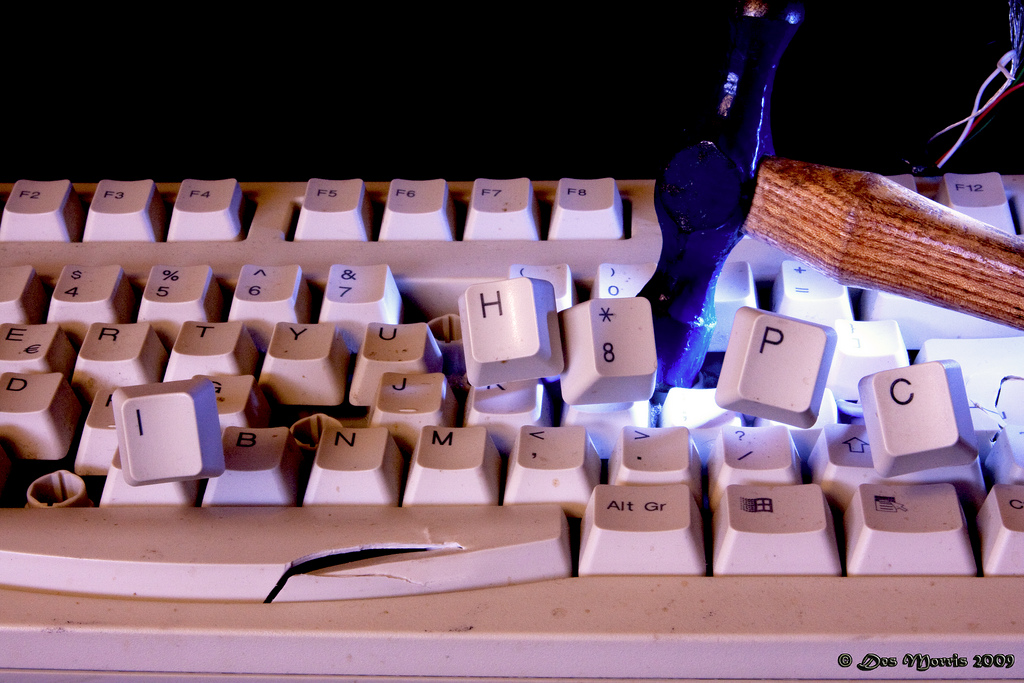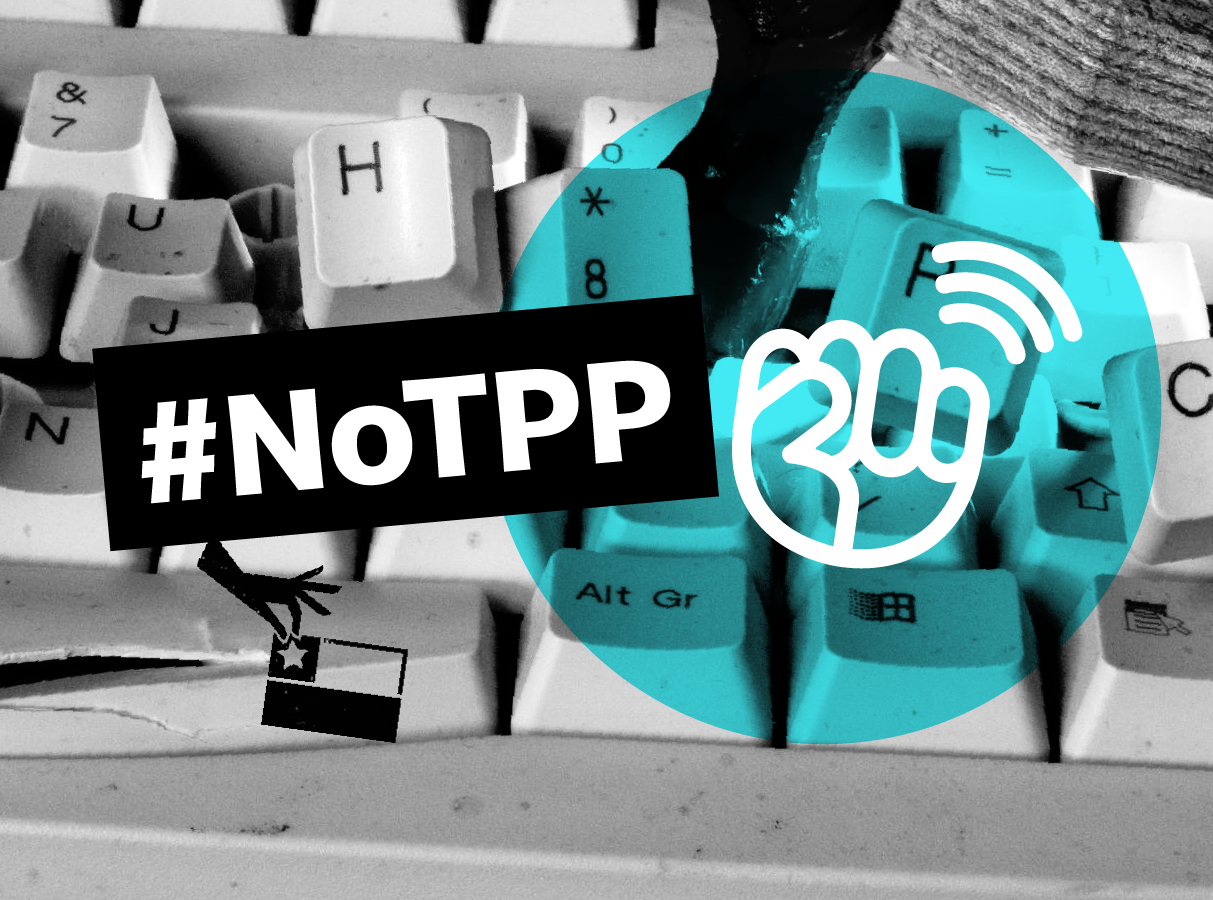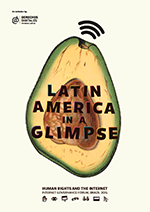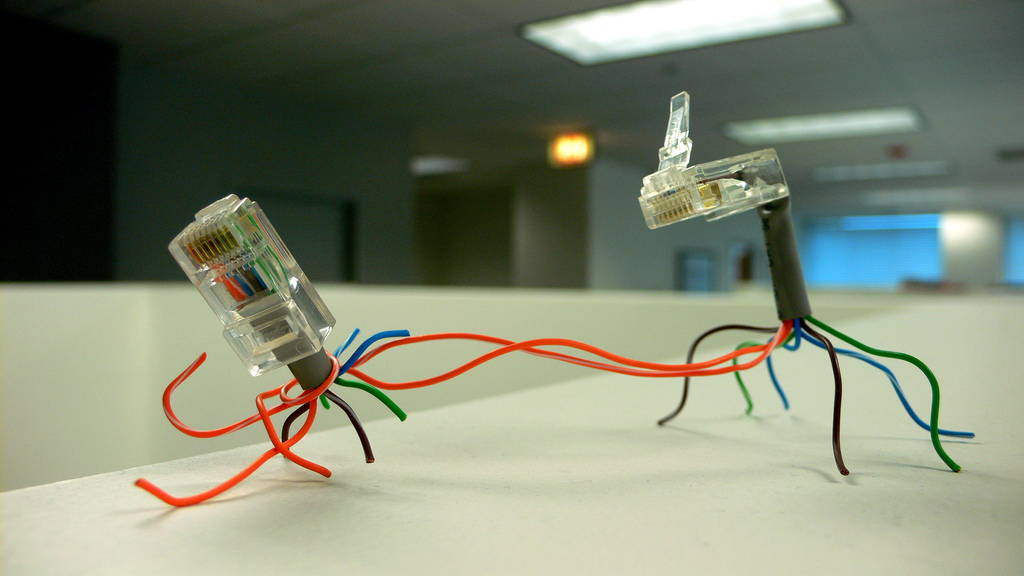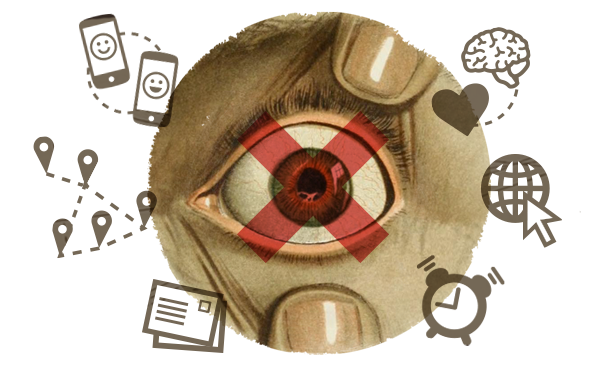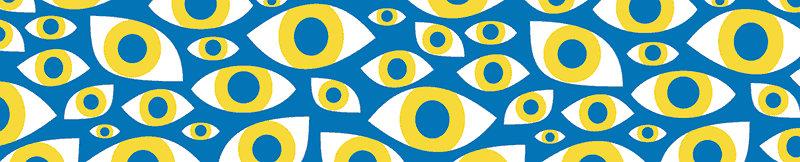Mientras México celebra el retiro de la peor iniciativa de ley sobre internet, la Cámara de Diputados en Chile dedica estas semanas a la discusión de una nueva ley de delitos informáticos. Esta debería ser una buena noticia. La sociedad civil y la academia han discutido la necesidad de reformular las reglas sobre delincuencia informática con perspectiva de derechos humanos. Sin ir más lejos, investigadores de Derechos Digitales han manifestado los reparos a la ley actual desde el punto de vista del interés público como también de la técnica legislativa. Sin embargo, lo que nos muestra el nuevo proyecto es un nuevo intento por regular internet desde intuiciones y prejuicios.
Viejos nuevos problemas: sancionar cualquier cosa
La actual ley 19.223 ha sido objeto de críticas desde la academia desde su inicio. Incluso de forma reciente, ha sido denodado el esfuerzo por cuadrar el círculo e intentar salvar los serios problemas que trae en su regulación de los delitos de sabotaje informático y de espionaje informático. Detrás de esos problemas de técnica legislativa, se sigue una práctica de uso reducido, pero selectivo de la ley, para obtener condenas por muy distintos actos. Entre otras cosas, la ley vigente considera “delitos informáticos” actos tan poco cibernéticos como destruir un mouse, dejando a las policías y fiscalía con un peligroso margen de discreción.
El proyecto de ley hace frente a algunos de esos problemas. Por ejemplo, limita sanciones a los ataques contra elementos “lógicos” (es decir, software), y modifica ligeramente la redacción. Al mismo tiempo, agrega agravantes relativas a ataques que involucren a servicios públicos críticos o de seguridad nacional.
[left]Al parecer, la tecnología es intrínsecamente riesgosa o dañina para los parlamentarios chilenos.[/left]
Por otra parte, modifica el delito de espionaje informático en términos preocupantes. El proyecto sanciona a quien “sin derecho acceda o use información contenida en un sistema de tratamiento de datos”, estableciendo un tipo penal sumamente amplio, que castiga aun a figuras no dolosas, y sin distinguir ni la clase de información ni la forma para acceder a ella. Es decir, convierte en delito “informático” el acto de conocer o usar información, sin hackear nada.
Además, en el propuesto artículo 5º agrega como delito “[l]a tenencia, posesión, producción, venta, difusión, o cualquier otra forma de puesta a disposición de dispositivos, programas informáticos, aplicaciones, claves, códigos de acceso u otro tipo de elemento informático que permitan o faciliten la comisión de delitos”; es decir, prácticamente cualquier acto sobre cualquier tecnología que permita o facilite cometer delito, como por ejemplo, cualquier computador. Sanciona hasta la “tenencia” de un dispositivo que permite cometer delitos, incriminando así a la tecnología, en lugar de preocuparse del uso criminal de la misma.
Finalmente, en el Artículo 9º, intenta agregar como agravante general de delitos el uso de “medios informáticos”. Sin una justificación mínima, el solo uso de sistemas electrónicos hace de cualquier delito algo más grave. Al parecer, la tecnología es intrínsecamente riesgosa o dañina para los parlamentarios chilenos.
Más facultades para la intrusión
El proyecto de ley considera a los delitos informáticos, tan raramente perseguidos en el sistema chileno, como algo lo suficientemente grave como para necesitar medidas especiales de investigación. Increíblemente, cuando existan “sospechas fundadas” de que se ha hecho o se prepara la comisión de los ambiguos delitos de la misma ley, el artículo 6º del proyecto permite que (previa autorización judicial) se autorice la interceptación o grabación de comunicaciones de quienes sean sospechosos. Y bajo los mismos supuestos, que se autorice el uso de agentes encubiertos o entregas vigiladas de material.
[left]Cuando exista la sospecha de que alguien ha cometido un delito, sus comunicaciones pueden estar sujetas a vigilancia. Cualquier noción de proporcionalidad es echada por tierra[/left]
Se trata de medidas intrusivas usualmente justificadas a propósito de delitos graves o crímenes, pero traídas de forma inexplicable al uso de tecnología. Esto significa, por ejemplo, que cuando exista la sospecha de que alguien ha cometido el delito de “tenencia de dispositivo que facilite el delito”, sus comunicaciones pueden estar sujetas a vigilancia. Cualquier noción de necesidad o proporcionalidad en la capacidad de vigilancia por el Estado es echada por tierra.
La exacerbación de la vigilancia masiva
Durante este año, vimos a la sociedad civil paraguaya triunfar contra la nociva y desproporcionada ley #Pyrawebs, en una lucha ejemplar en el combate a la mala tendencia a la acumulación masiva de información. Este fuerte rechazo se suma a la calificación de la retención de datos de tráfico como contraria a los derechos humanos en Europa. No hay dos lecturas: la recolección de metadatos es una forma de vigilancia masiva, contraria a los derechos humanos. Es una manera de convertir a los ciudadanos en sospechosos, sin delito de por medio.
En Chile, en tanto, esa acumulación de registros de actividad en línea no solamente es legal desde 2004, sino que fue extendida en plazo de seis meses a un año en el año 2011. Pero el nuevo proyecto de ley de delitos informáticos, en lugar de hacer caso de la experiencia paraguaya o del rechazo europeo, hace lo contrario y aumenta la acumulación masiva de datos.
El artículo 10 del proyecto no deja la obligación de registro de actividades solamente sobre las empresas de comunicaciones, sino que pesa sobre cualquier entidad que provea acceso a sistemas informáticos, como “empresas telefónicas, de comunicaciones o de cualquier naturaleza, bancos, establecimientos educacionales, establecimientos comerciales”, y más. Información que debe estar disponible ante un requerimiento de información de parte de la Fiscalía, dentro de veinticuatro horas, sin orden judicial, bajo pena de delito de obstrucción a la justicia.
[left]El proyecto de ley extiende el plazo de acumulación de registro de actividades a nada menos que quince años.[/left]
Además, la obligación de registro no solamente se refiere a los números IP y sus fechas y horas, sino que extiende la información que se registra a las direcciones físicas asociadas a cada IP. Y lo más grave: el proyecto de ley extiende el plazo de acumulación de registro de actividades a nada menos que quince años. ¿Es posible aceptar que alguien guarde registros de nuestra actividad, de con quien nos comunicamos, de qué cosas leemos, de cuándo estamos en línea, por quince años? Fuera de una distopía orwelliana, es sencillamente inverosímil. Pero el Boletín 10.145–07 busca exactamente eso.
No a la nueva ley de delitos informáticos
El proyecto de ley de delitos informáticos en Chile representa una oportunidad perdida para actualizar la anquilosada legislación chilena. Además de profundizar los problemas de la ley existente, ignora la experiencia comparada, y elude consideraciones mínimas sobre derechos fundamentales como la protección de la privacidad y el derecho al debido proceso. Asimismo, busca convertir a los proveedores de conexión en informantes de la Fiscalía respecto de todas las actividades en línea de todos los ciudadanos.
Esta forma de regular el uso de las tecnologías como una actividad digna de vigilancia, de sospecha o de sanción agravada, muestra la incapacidad de la clase política chilena por asumir esas mismas tecnologías como un espacio de libertades. También muestra la incapacidad de preocuparse de la persecución criminal de manera sensata, dedicando “herramientas” a las policías sin ponderar la erosión a los derechos fundamentales de las personas.