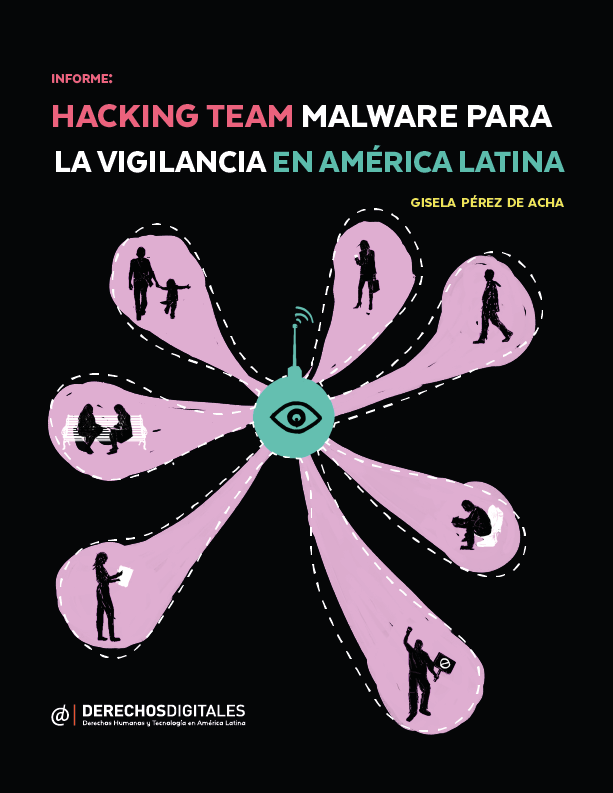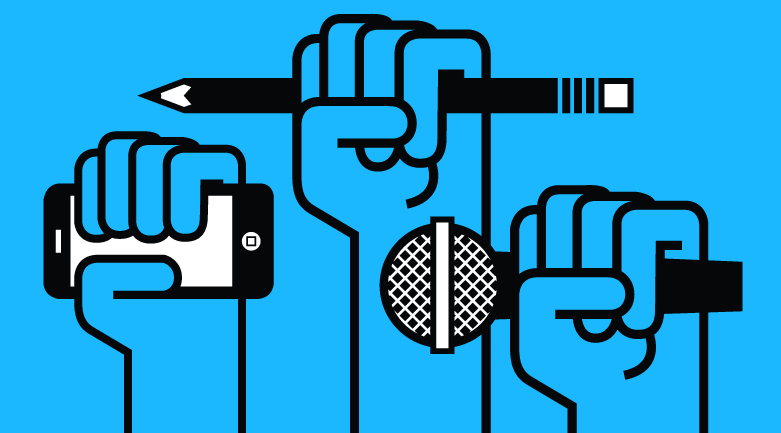Reporte que analiza, desde un punto de vista legal, las normas que rigen la adquisición y uso del software espía de la empresa italiana Hacking Team, tanto en aquellos países latinoamericanos que lo compraron, como en aquellos que negociaron con la compañía.
Temática: Seguridad digital
¿Vuelve el secreto de sumario a Chile?
Gran polémica ha causado una indicación contenida en la agenda corta antidelincuencia que pretende sancionar las filtraciones de información de los juicios criminales, con una pena no menor a 540 días de prisión a cualquiera que violare el secreto de la investigación.
Las reacciones han sido diversas: algunos estiman que la medida trae de vuelta el secreto de sumario que regía en el antiguo sistema penal, por lo que significa un retroceso; otros consideran que se trata de una necesidad frente a las continuas fugas de información relevante para una investigación en curso y que incluso pueden hacerlas fracasar.
Uno de los puntos que más suspicacias ha levantado tiene que ver con quiénes podrían resultar afectados por la medida. De manera excesivamente amplia, la norma se refiere a “quienes violen las normas sobre secreto”, sin más detalles, por lo que resultaría aplicable literalmente a cualquiera que se encuentre en el supuesto dado. Aunque se ha dicho que la medida no está destinada a acallar periodistas y medios de comunicación, la propia norma no resulta ser suficientemente precisa, pudiendo prestarse para esos fines, mermando la necesaria libertad de expresión e información que ha de existir en un estado de derecho democrático.
Una vez más asistimos a la tramitación de un proyecto que deja mucho que desear en el uso del lenguaje a la hora de legislar, dejando brechas que requieren que quienes han propuesto la norma salgan a dar explicaciones respecto a su aplicación, olvidando que esta debe bastarse a sí misma. Este tipo de imprecisiones no pueden ser aceptadas cuando el precio a pagar podrían ser los derechos fundamentales.
Se trata de una propuesta que, además, llega en un momento poco oportuno para Chile, abarrotado de casos de corrupción que afectan a distintas instituciones y personajes públicos, de manera transversal, por lo que para algunos se está legislando por la contingencia. Y hay que reconocer que muchos de los casos que hoy llenan las páginas de los periódicos nacionales no serían de público conocimiento de no ser por estas filtraciones.
Por cierto, las filtraciones siempre han existido, tanto en Chile como en el mundo, así como la figura del whistleblower, aquella persona que alerta respecto a actividades ilegales, antiéticas o incorrectas en una organización pública o privada, y que en los últimos años ha alcanzado gran visibilidad gracias a figuras como Edward Snowden, Chelsea Manning y WikiLeaks. Las posibilidades que entrega la tecnología para denunciar abusos y trabajar colectivamente en su difusión a través de la red debe ser un punto central en la discusión respecto al quehacer periodístico en el siglo XXI.
De modo que nuevamente nos encontramos frente a una norma inserta en un proyecto que ignora la evolución e impacto propios del periodismo de investigación y su relación con la red, donde las dinámicas son distintas a las de los medios tradicionales.
Nos enfrentamos a una propuesta que, en el mejor de los casos ignora (y en el peor, intenta aplacar) un deseo creciente de la ciudadanía por monitorear y hacer responsables de sus acciones a las instituciones sociales, que encuentra en internet una eficaz herramienta para informarse.
Es probable que en el marco de una investigación criminal este deseo ciudadano resulte contraproducente, perturbador, incómodo e incluso inoportuno para los fines que se persiguen, pero no parece que sanciones tan severas y aplicables a cualquier involucrado sean el camino adecuado. Más bien parecen ser una medida desesperada, destinada a poner atajo a la creciente demanda social por información oportuna acerca de cómo opera la justicia, a propósito de los procedimientos criminales.
Hace 15 años atrás la justicia chilena sufrió un profundo cambio, orientado hacia la transparencia, limitando el secreto a un ámbito excepcional y salvaguardando la libertad de expresión y de información. El proyecto en cuestión apunta en la dirección contraria.
Mejorar la cooperación internacional también debería ser parte del debate sobre el cifrado
Las evidentes amenazas que hoy rodean al cifrado y que con razón acaparan titulares con la denominada batalla entre Apple y el FBI, han enturbiado otras discusiones. Es el caso de la reciente detención del vicepresidente de Facebook América Latina, el argentino Diego Dzodan. Para muchos este es otro ataque directo al cifrado y una presión inaceptable a Facebook. Lo cierto es que una mirada más calmada a los pocos hechos que se saben del asunto permite ver otras aristas importantes al momento de discutir sobre el cifrado.
Los hechos que se conocen son limitados porque el caso es confidencial. Lo que se sabe hasta ahora es que la justicia brasileña emitió una serie de órdenes judiciales que obligaban a Facebook, empresa dueña de WhatsApp, a entregar el contenido de una conversación en grupo en la aplicación de mensajería, así como otros datos, incluidos los de geolocalización. Esto, en el marco de un delito grave: según la justicia brasileña, serían pruebas que se utilizarán en una investigación sobre el crimen organizado y el tráfico de drogas. Hasta acá, todo conforme a lo que el marco legal permite (y que continuamente ocurre entre la justicia y estas empresas): bajo orden judicial y en la investigación de delitos graves, pedir la entrega de información privada de los usuarios.
Según Facebook, esta vez se excusaron de entregar esos mensajes porque simplemente no tenían la información: al estar las comunicaciones de WhatsApp cifradas de punto a punto, es imposible para la compañía acceder a los contenidos de los mensajes. Finalmente, la justicia brasileña, luego de cuatro meses de insistencia y multas que alcanzaron un millón de reales al día por incumplimiento de las órdenes judiciales, detuvo a Dzodan por una noche y luego fue liberado por un Habeas Corpus: un juez dictaminó que fue detenido indebidamente porque Dzodan no ha sido nombrado personalmente en los procesos judiciales. El proceso sigue bajo estricta confidencialidad.
Lo poco que se sabe bastó para un barullo mundial. Las reacciones fueron particularmente alarmantes en los medios estadounidenses, alentadas de seguro por todos los ataques del gobierno de EE.UU. contra el cifrado. Pero más allá de eso, una lectura general mostraba no solamente al Estado brasileño como “el malo de la película”, sino también se vislumbraba un apoyo no tan solapado y bastante ciego a las empresas de Silicon Valley en su actuar en el extranjero. Venture Beat llegó a decir:
«Aunque Dzodan solo pasó alrededor de 24 horas en la cárcel, su detención demuestra que los gobiernos extranjeros pueden tomar medidas que son mucho más directas –e inmediatas– que las perseguidas por el FBI en su esfuerzo de obligar a Apple a desbloquear un iPhone.» (traducción propia).
Antes de calificar buenos versus malos, hay que comprender que si bien esta discusión se trata sobre cifrado, es imposible entenderla en su fondo sin considerar la dimensión política que lo rodea. De hecho, tomar en cuenta estos factores puede aportar a una agenda política más ambiciosa y propositiva respecto a la necesaria defensa del cifrado.
Sí. Por lo que sabemos ahora, la decisión del juez brasileño es una amenaza al cifrado, en tanto demuestra lo peligroso que es cuando las autoridades no comprendan en profundidad este mecanismo de comunicaciones seguras y, en este caso particular, que sea imposible para Facebook entregar los mensajes requeridos. Pero es una amenaza distinta, mucho menos grave de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, donde el tribunal ordenó a Apple crear una nueva versión especial del sistema operativo iOS de Apple para pasar por encima de varias características de seguridad integradas en el sistema operativo de la compañía.
[left]El debate del cifrado ha sido reconocidamente un debate de hombres blancos. Hacerlo más diverso es también considerar los contextos políticos en que se desenvuelve la discusión en ámbitos locales.[/left]
Lo que acaba de ocurrir en Brasil es síntoma de un problema político general entre Silicon Valley y los países en vías de desarrollo. Como dice el interesante reportaje de Motherboard Brasil, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde hay una mayor cooperación entre las empresas y los servicios de inteligencia e investigación, las autoridades locales de otros países, especialmente en vías de desarrollo, tienen dificultades de base para que las compañías de Silicon Valley cumplan las leyes nacionales. Sin ir más lejos, WhatsApp, que tiene una administración diferente a Facebook, y con 100 millones de usuarios en Brasil, no tiene representación legal en el país. Este “detalle” es, como dice el reportaje, convenientemente omitido en los comunicados de la empresa en la detención de Dzodan.
Sin lugar a dudas, el cifrado está recibiendo certeros ataques por parte de muchas autoridades mundiales. Pero para proteger las comunicaciones seguras y, con eso, la privacidad y la misma integridad de internet, también es necesario plantear una agenda que avance en la cooperación internacional de forma amplia. En el marco de la investigación de crímenes, se debe avanzar en la cooperación internacional de pedido de datos de manera de hacerla más ágil y respetando el debido proceso. Pero también debe existir mejor cooperación de las empresas con los Estados: se debe avanzar decididamente en que las compañías de Silicon Valley comprendan, transparenten y faciliten su responsabilidad legal en los países en vías de desarrollo.
Asimismo, una agenda propositiva en la defensa del cifrado debe considerar cooperar con el entendimiento de nuestras autoridades judiciales sobre los alcances de este mecanismo: la importancia de un cifrado fuerte para los derechos de la población y de la integridad de internet, el porqué es imposible acceder a información fuertemente cifrada y la necesidad de recurrir a otras formas de investigación que no dañen este tipo de comunicaciones seguras.
El debate del cifrado ha sido reconocidamente un debate de hombres blancos, tanto para sus defensores como para sus detractores. Hacerlo más diverso es también considerar los contextos políticos en que se desenvuelve la discusión en ámbitos locales. Es justamente ese análisis el que puede ayudar a avanzar en una agenda política que de forma directa o indirecta proteja y fortalezca el cifrado.
La vulnerabilidad de nuestra información personal, ¿un mal incurable?
Hace pocos días, CIPER denunció públicamente una vulnerabilidad en los sistemas informáticos del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), una falla que permitía extraer hasta tres millones de archivos médicos. Entre ellos, fichas de pacientes del sistema público de salud, incluyendo el nombre, el número de identificación o RUT, el domicilio, la descripción del caso médico y el medicamento entregado. CIPER, además, indicó que dicha información estuvo desprotegida y no cifrada durante meses desde la detección de la vulnerabilidad, sin que se bloqueara debidamente el acceso a quienes no tienen autorización a conocerla.
Si bien la Ministra de Salud chilena ya anunció medidas para enfrentar la peligrosa situación, los interesados en acceder a la información sensible tuvieron tiempo de sobra para hacerlo. Aunque sea imposible asegurar la invulnerabilidad total de un sistema de tratamiento de información, buena parte de estos riesgos se podría haber prevenido mediante una política seria de seguridad de datos, como también de reglas efectivas de protección de información sensible de carácter médico.
Una parte del problema se relaciona con las pobres reglas de protección de datos personales. La actual ley chilena adolece de múltiples problemas, muchas veces denunciados. Como en varios países de la región, no existe en Chile una autoridad pública de control que vele por el cumplimiento de la ley de protección de datos y, por lo mismo, no existe institucionalidad suficiente para fiscalizar exigencias de seguridad.
Para los afectados, los costos de una reclamación judicial pueden ser muy altos y para obtener compensación se requiere probar el daño producido, el cual no siempre es evidente. Además, la ley no exige el registro de bases de datos privadas, pudiendo ser tratada dicha información por particulares sin que los afectados jamás se enteren; mientras tanto, en el caso de bases de datos de organismos públicos, tampoco hay reglas suficientes para asegurar condiciones de resguardo y reclamar ante la vulneración de la protección.
Por otro lado, preocupa que datos sensibles como estos no estén sujetos a mayors controles de seguridad y que se pueda acceder a ellos de forma tan sencilla. A la información abierta accede cualquiera, es por ello que Edward Snowden ha insistido en el deber que tienen los profesionales de proteger los datos de sus clientes no solo frente a delincuentes, curiosos y empresas privadas, sino también por agencias estatales de vigilancia.
Es cierto que el Ministerio responsable podría interponer acciones judiciales en contra de la empresa por el no cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad del servicio prestado (contenidos, entre otros, en la Política General de Seguridad de la Información de 2014 del MINSAL) y, a su vez, sancionar a los funcionarios encargados de estas bases. Pero aquello no beneficia ni pone en mejor posición a las personas cuya información se hizo pública, incluyendo datos como su tratamiento por VIH o la agresión sexual que ameritó la entrega de la “píldora del día después”. Tampoco mejora los efectos que el acceso a esa información pueda conllevar: los problemas y peligros que enfrenta la ciudadanía producto de un mal tratamiento de datos personales no se resuelve con pugnas contractuales ni sanciones administrativas.
Tanto la protección legal de datos personales como el uso de mecanismos apropiados de seguridad son los modos que permiten proteger la privacidad de los usuarios y disminuir riesgos. Si bien los avances tecnológicos pueden requerir el manejo de nuestra información personal para el funcionamiento de un servicio, el estándar mínimo que se debe exigir es que tales datos sean debidamente resguardados, que es lo que espera una persona cuando confía información de este tipo a un órgano estatal.
Lo que este caso demuestra es que cuando los sistemas son incapaces de proteger información, personas reales son afectadas. No se trata de simples problemas técnicos ni de fallas de sistemas, sino de vulnerabilidad en el resguardo de información sensible, que conlleva riesgos para los derechos fundamentales de las personas. Para prevenir casos como este es que necesitamos mejores estándares de seguridad digital y de reglas adecuadas de protección de datos personales.
Agenda antidelincuencia quiere aumentar sin justificación el poder de espionaje del Estado
A comienzos del 2015, el gobierno de Chile ingresó al parlamento el proyecto de ley que “Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos”, también conocida como la agenda corta antidelincuencia.
Si bien, hasta el momento el debate público ha girado en torno a la más polémica de estas medidas, el control preventivo de identidad, es preocupante cómo otras medidas propuestas por el Legislativo, que pueden resultar igualmente atentatorias contra los derechos de las personas, no han recibido el nivel de debate público que requieren. Esto ocurre con la propuesta de interceptación de comunicaciones por simples delitos.
Estando el proyecto en segundo trámite constitucional, los senadores Espina, Harboe y Larraín presentaron una indicación cuyo objetivo es extender la facultad del ministerio público para, previa autorización del juez de garantía, interceptar comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación.
En efecto, el artículo 222 del Código Procesal Penal restringe la posibilidad de interceptar comunicaciones a aquellos casos donde la supuesta conducta del sospechoso pudiese merecer pena de crimen, y sólo cuando ésta resulte imprescindible para la investigación. De aprobarse el proyecto con la indicación, esta facultad se extendería a ciertas conductas punibles con pena de simple delito, como robo en lugar no habitado, el robo a cajeros automáticos, hasta el hurto de ganado, entre otros.
La restricción de esta figura sólo a hechos castigados con pena de crimen sigue una lógica que el proyecto desconoce de forma peligrosa: la interceptación de comunicaciones constituye una vulneración del derecho constitucional a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Como ha indicado el ex relator especial de la ONU, estos derechos sólo pueden limitarse en circunstancias excepcionales, ya que la vigilancia de las telecomunicaciones socava gravemente no sólo la privacidad, sino que también la libertad de expresión.
El sistema actual vela porque dicha limitación sea excepcional al hacerla aplicable sólo a ciertos delitos que resulten lo suficientemente graves para que la intercepción de comunicaciones privadas resulte justificable. El proyecto, por el contrario, infringe este criterio al permitir la vigilancia de comunicaciones privadas para simples delitos ¿Cómo podría considerarse excepcional la interceptación de comunicaciones si se permite para la persecución de delitos menores como el hurto de ganado y la receptación?
Como ha establecido repetidamente el Tribunal Constitucional, para que una ley que pretende limitar derechos fundamentales no resulte inconstitucional, debe cumplir con los requisitos de necesidad y de proporcionalidad. Que una ley sea “necesaria” quiere decir que la finalidad que busca no puede alcanzarse satisfactoriamente por ningún otro medio que resulte menos lesivo para los derechos fundamentales ¿Cumple este criterio la ley corta? Resulta difícil imaginar que no existen otras medidas que permitan combatir de forma más efectiva los delitos menores contra la propiedad, que aumentar la capacidad del Estado para vigilar las comunicaciones privadas de las personas.
El criterio de proporcionalidad exige una ponderación donde se compare el nivel de afectación que producirá la medida con su beneficio eventual. Si la limitación resulta mayor que el beneficio eventual, entonces la medida no cumple con el criterio de proporcionalidad. Es justamente lo que sucede en este caso, ya que no existe evidencia de que aumentar las facultades de vigilancia del Estado permita una persecución más eficiencia de los delitos menores con la propiedad.
En este sentido, de aprobarse el proyecto de ley de agenda corta antidelincuencia, habrá un serio detrimento de los derechos online y offline de las personas. Por otro lado, se seguirá legislando en una materia sumamente sensible para la ciudadanía echando mano a recetas obsoletas que optan el camino fácil y mediático, sin evidencia de su necesidad y proporcionalidad y con serios problemas de adecuación a un marco de derechos humanos.
Como bien ha señalado la directora de Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, la seguridad también es un derecho fundamental y los ciudadanos tienen el derecho de exigir que el Estado los proteja de la delincuencia, pero ese deber no puede cumplirse afectando gravemente otros derechos y libertades.
Solo un cifrado fuerte protege los derechos de la población
Desde los 90 hasta hoy, varios han sido los intentos por regular el uso de cifrado en las comunicaciones personales. La discusión se ha vigorizado tras los ataques terroristas ocurridos en Francia, particularmente los de noviembre de 2015, dado que muchos consideraron que el cifrado habría sido fundamental en la coordinación de los atentados, impidiendo su oportuna detección.
Dichos alegatos son falsos: se comprobó que los terroristas habían coordinado sus acciones por medio de mensajes de texto comunes, no cifrados, perfectamente interceptables por las agencias de seguridad francesas. El problema estuvo a nivel de análisis de estos datos más que en no tener acceso a ellos.
A pesar de esto, autoridades gubernamentales de diversos países han exigido formalmente a las mayores empresas de Silicon Valley que cooperen en el combate al terrorismo y el crimen organizado, demandando una vía de acceso a las comunicaciones cifradas asociadas a estos grupos. ¿Es esto posible sin comprometer la privacidad de todos aquellos que, sin conexiones criminales, eligen legítimamente ejercer su derecho a cifrar sus comunicaciones? La respuesta es un rotundo no.
Los métodos usualmente propuestos son tres. Todos poseen fallas:
Depósito de llaves o “Key Escrow”: consiste en tener una copia de la llave que permite desbloquear el mensaje o archivo cifrado. Esto supone entregar a un “tercero de confianza” la copia de la llave, para que este la almacene en una base de datos. Esto es altamente peligroso, pues los sistemas computacionales no son 100% seguros y alguien con las habilidades suficientes podría acceder fraudulentamente y robar la información. Además, existen incentivos para que el guardian haga uso ilegítimo de las llaves que almacena.
Divulgación de la clave o “Key Disclosure”: consiste en solicitar la entrega de la llave en caso de ser investigado judicialmente. Esta propuesta plantea un problema de proporcionalidad de la medida, dado que para averiguar el contenido de una conversación o un archivo específico, se entrega acceso a la totalidad de las conversaciones y a todos los documentos protegidos.
Puertas traseras o “Backdoors”: consiste en crear vulnerabilidades introducidas intencionalmente a un sistema informático, las que solo podrán ser explotadas por quienes estén legalmente autorizados y únicamente con fines de seguridad pública. En este caso, no hay cómo filtrar quien ingresa a través de la vulnerabilidad, poniendo en riesgo la integridad, seguridad y confidencialidad del sistema completo, no solo de las comunicaciones privadas, sino que de toda la red.
Actualmente existen otras alternativas para poder perseguir al crimen organizado. Sin ir más lejos, el análisis de metadatos hoy es suficientemente preciso como para predecir con exactitud las conductas de los sujetos analizados, sin siquiera tener que ver el contenido de sus comunicaciones.
Por otro lado, una alternativa que permite balancear el legítimo interés en la seguridad pública, los derechos fundamentales de la población y no comprometer el tráfico seguro de la red, es la solicitud de acceso mediante orden judicial a información cifrada específica, sea una conversación, un correo electrónico o un archivo, cumpliendo así con los parámetros de proporcionalidad.
La posibilidad de cifrar nuestras comunicaciones hoy es de gran importancia, no solo para realizar transacciones delicadas a través de internet, sino que es una condición necesaria -junto al anonimato- para poder efectivamente ejercer nuestros derechos a la privacidad y libertad de expresión en línea, por lo que su uso no puede prohibirse, condicionarse ni limitarse. Solo un cifrado fuerte protege los derechos de la población.
Vigilancia en Chile: conceptos normativos (2016)
Revisión de conceptos relevantes para la investigación, utilizados en el diario quehacer de las agencias con impacto en la ciberseguridad en el país.
¿Tienen las municipalidades más facultades que el Ministerio Público?
Paula Jaramillo y Claudio Ruiz
A mediados de octubre de 2015, la prensa chilena daba cuenta de la instalación de dos globos aerostáticos en la comuna de Las Condes y uno en Lo Barnechea, supuestamente destinados a incrementar los niveles de seguridad de los habitantes de ambos municipios y a colaborar en la gestión del tránsito de sus calles.
Se trata de tecnología de origen militar: potentes cámaras que flotan sobre las comunas, equipadas con lentes de gran alcance, capaces de efectuar seguimientos en un radio de 3 kilómetros, operadas por una empresa privada y no por funcionarios públicos.
Pero más que una medida adicional para la prevención delictual o el control del tránsito, las cámaras adheridas a los globos municipales constituyen una política de vigilancia masiva arbitraria por parte de las municipalidades, cuyo uso no está autorizado en la ley. Es este el fundamento del recurso de protección en su contra, actualmente en trámite en la Corte de Apelaciones de Santiago.
La defensa de las municipalidades se ha desarrollado tanto en los pasillos de la Corte de Apelaciones como a través de los medios. Allí, los alcaldes han explicado que la seguridad vecinal sería un bien mayor a los derechos de las personas, aun cuando puede que la medida no funcione.
En Tribunales han tratado de equiparar el funcionamiento de los globos al de las cámaras estáticas de control de tránsito, señalando —erróneamente- que los globos solo graban espacios públicos y no privados. También han intentado desacreditar las críticas a través de la recolección generalizada de firmas de vecinos con el objeto de ilustrar el apoyo popular de la medida.
Esta defensa es una simplificación extrema del problema que la instalación de los globos plantea. En este caso, se trata de cámaras con características especiales por su alcance y que han sido ubicadas en una posición de privilegio, capaces no solamente de grabar rostros de personas y patentes de vehículos desde el aire en alta definición, de día y de noche, sino que de traspasar los límites físicos de una propiedad e incluso apuntar sus lentes a través de una ventana, hacia el interior de una vivienda.
Adicionalmente, el eventual efecto disuasivo para los delincuentes no deja de ser una ilusión sin asidero en la realidad. No se registran cambios sustantivos en el número de denuncias de delitos en las comunas involucradas, ni tampoco una baja de las sentencias condenatorias basadas en eventuales pruebas entregadas por las cámaras. Y, aun en el caso de que existiese un eventual efecto disuasivo, no parece ser una medida proporcional a la vulneración real de la privacidad que conlleva.
Más bien somos testigos de un efecto de la vigilancia permanente: la incertidumbre de saber si estamos o no siendo observados cambia nuestros hábitos de conducta, de circulación y de confianza. Aun cuando una cámara no esté efectivamente grabando, el solo hecho de que ella apunte a donde circulamos afecta nuestra privacidad, tal como ha reconocido reciente jurisprudencia en Chile.
Incluso si olvidamos todo lo anterior, la tesis de la defensa de las municipalidades está basada en un curioso absurdo legal: cuando el Ministerio Público, en el ejercicio legítimo de sus funciones, necesita realizar medidas de vigilancia a sospechosos de delitos, debe contar necesariamente con una orden de un juez de garantía. Sin dicha orden, de acuerdo a la ley, estas medidas no pueden ser consideradas prueba en juicio. En el caso de los globos, las municipalidades sostienen que ellas no requieren autorización alguna para realizar estas diligencias, aun cuando la vigilancia no es a sospechosos de un delito, sino a ciudadanos con la mala suerte de vivir o circular en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea.
Lo que está en juego en el caso de los globos de vigilancia no es si necesitamos otra medida más para combatir hechos delictivos, sino dilucidar si las municipalidades tienen o no facultades mayores que el Ministerio Público, y si este combate al delito justifica medidas instrusivas y masivas que afectan derechos fundamentales de vecinos y personas que circulan por el sector oriente de la capital.
El agresivo discurso del alcalde de Lo Barnechea en los medios da cuenta de una manera de entender la gestión comunal donde los derechos establecidos en nuestro ordenamiento legal son solo un molesto obstáculo a medidas privadas de seguimiento y control social. Esto no es compatible con el estado de derecho y lleva a conclusiones absurdas que, esperamos, los tribunales chilenos sabrán determinar.
Las revelaciones de Hacking Team: ¿Qué consecuencias tienen para Chile? (2016)
Análisis legal que busca determinar si el software espía de Hacking Team cumple las normas chilenas respecto a facultades de las fuerzas del orden público y el debido proceso.
¿Por qué medios y periodistas deberían involucrarse en el debate de la ciberseguridad?
Durante más de una semana fue muy difícil entrar a Página 12, un medio de comunicación argentino que, días después de asumir el nuevo gobierno de Mauricio Macri, recibió un ataque de DDoS (Ataque Distribuido de Denegación de Servicios). Se trata de uno de los ataques informáticos más simples y efectivos: se provoca artificialmente una demanda tal al servidor del sitio web que este no tiene capacidad de responder, por lo que el sitio web aparece caído. Días después, el diario Clarín denunció otro ataque DDOS (que se suma a los cuatro sufridos el 2014).
Pero este año la prensa sufrió además ataques más sofisticados; en El Salvador, por ejemplo, se clonó el diario La Prensa Gráfica y se publicaron dos entrevistas falsas al presidente del periódico, José Roberto Dutriz. Luego de identificar al supuesto culpable, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mostró satisfecha y destacó la importancia de denunciar estos delitos contra los medios y el periodismo libre. En Guatemala ocurrió algo similar: el diario Prensa Libre fue clonado y, según el periódico, se “registró el dominio Prensallibre.com (con doble l) en el cual se copiaron ilegalmente notas del diario y se insertaron ataques contra críticos y rivales del partido Líder, así como una supuesta encuesta”.
En Brasil, el sitio web de Repórter Brasil -una organización de periodistas, educadores y científicos sociales que lucha contra el trabajo forzado y promueve los derechos humanos- fue hackeado y una serie de reportajes de investigación que denunciaba a importantes sectores económicos sufrieron modificaciones. Los orígenes del ataque y sus objetivos están siendo investigados por las autoridades. Para esta organización:
“Los ataques de este tipo son cada vez más frecuentes, tanto en los medios de comunicación grandes y pequeños grupos independientes. Es importante saber quiénes son los autores y sancionarlos de acuerdo a la ley, así como educar a los lectores a ser capaz de juzgar qué información puede haber sido falsificada. También es importante para defender la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia”.
Los ataques pueden provenir de múltiples fuentes interesadas, desde organizaciones criminales, agrupaciones particulares, individuos, como también del Estado. Recientemente, un nuevo caso de interceptación ilegal de equipos de telecomunicación se destapó en Colombia, donde la misma policía habría interferido y eliminado información del computador de un periodista. Todo gracias a las capacidades brindadas por diversos softwares espías que el Estado ha adquirido en los últimos años.
El reconocido aumento y complejidad de este tipo de ataques en la región exige que los medios de comunicación y organizaciones afines estén a la altura y puedan debidamente proteger y fortalecer el libre ejercicio de la prensa a través de distintos cursos de acción.
Por un lado, es imprescindible que los medios de comunicación y los periodistas comprendan la necesidad de invertir en la seguridad informática de todas las plataformas online que utilizan. Muchas veces los ataques pueden provenir de esfuerzos programados para afectar la libertad de expresión de un medio, mientras que en otras ocasiones son ataques aislados que deberían encontrar resistencia suficiente desde sus potenciales víctimas.
¿Pero qué ocurre con medios independientes que no cuentan con recursos para fortalecer su seguridad digital? Una posibilidad es que exploren modelos de cooperación entre medios y otras organizaciones afines en este sentido, tanto a nivel local, regional e internacional.
Por otra parte, es necesario que los periodistas se formen en capacidades de seguridad digital. Acciones tan simples como el uso de cifrado en sus comunicaciones puede resguardar no solamente la información, sino también asegurar la protección de sus fuentes.
Pero por sobre todo, debido a la la importancia vital que tiene el ejercicio de la prensa libre y la existencia de medios de comunicación independientes para una democracia moderna, es imprescindible su involucramiento en la discusión de políticas públicas sobre ciberseguridad. En un contexto donde la seguridad nacional también pasa por proteger los sistemas, la información y las personas en los entornos digitales, son los medios y organizaciones afines las llamadas también a defender el rol clave de la continuidad del ejercicio periodístico independiente en la red, garantizando derechos como la libertad de expresión y la privacidad.
En tiempos de creciente persecución al anonimato, tecnologías de cifrado y whistleblowers por parte de algunos Estados y otros actores, es fundamental que los medios de comunicación y periodistas de la región comprendan la complejidad del debate sobre la libertad de expresión en las tecnologías digitales y se involucren crecientemente en la defensa de los derechos humanos en el contexto digital: local, regional e internacionalmente.