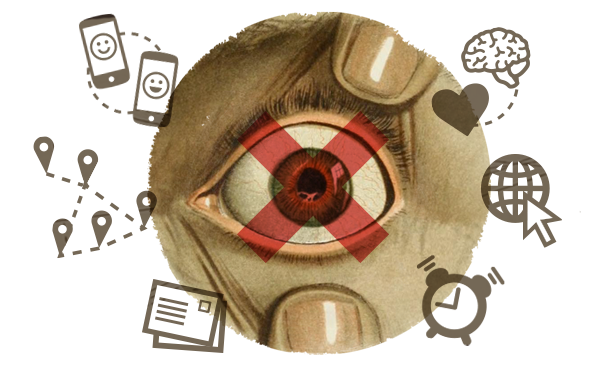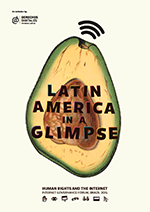Revisión de conceptos relevantes para la investigación, utilizados en el diario quehacer de las agencias con impacto en la ciberseguridad en el país.
Temática: Privacidad
¿Tienen las municipalidades más facultades que el Ministerio Público?
Paula Jaramillo y Claudio Ruiz
A mediados de octubre de 2015, la prensa chilena daba cuenta de la instalación de dos globos aerostáticos en la comuna de Las Condes y uno en Lo Barnechea, supuestamente destinados a incrementar los niveles de seguridad de los habitantes de ambos municipios y a colaborar en la gestión del tránsito de sus calles.
Se trata de tecnología de origen militar: potentes cámaras que flotan sobre las comunas, equipadas con lentes de gran alcance, capaces de efectuar seguimientos en un radio de 3 kilómetros, operadas por una empresa privada y no por funcionarios públicos.
Pero más que una medida adicional para la prevención delictual o el control del tránsito, las cámaras adheridas a los globos municipales constituyen una política de vigilancia masiva arbitraria por parte de las municipalidades, cuyo uso no está autorizado en la ley. Es este el fundamento del recurso de protección en su contra, actualmente en trámite en la Corte de Apelaciones de Santiago.
La defensa de las municipalidades se ha desarrollado tanto en los pasillos de la Corte de Apelaciones como a través de los medios. Allí, los alcaldes han explicado que la seguridad vecinal sería un bien mayor a los derechos de las personas, aun cuando puede que la medida no funcione.
En Tribunales han tratado de equiparar el funcionamiento de los globos al de las cámaras estáticas de control de tránsito, señalando —erróneamente- que los globos solo graban espacios públicos y no privados. También han intentado desacreditar las críticas a través de la recolección generalizada de firmas de vecinos con el objeto de ilustrar el apoyo popular de la medida.
Esta defensa es una simplificación extrema del problema que la instalación de los globos plantea. En este caso, se trata de cámaras con características especiales por su alcance y que han sido ubicadas en una posición de privilegio, capaces no solamente de grabar rostros de personas y patentes de vehículos desde el aire en alta definición, de día y de noche, sino que de traspasar los límites físicos de una propiedad e incluso apuntar sus lentes a través de una ventana, hacia el interior de una vivienda.
Adicionalmente, el eventual efecto disuasivo para los delincuentes no deja de ser una ilusión sin asidero en la realidad. No se registran cambios sustantivos en el número de denuncias de delitos en las comunas involucradas, ni tampoco una baja de las sentencias condenatorias basadas en eventuales pruebas entregadas por las cámaras. Y, aun en el caso de que existiese un eventual efecto disuasivo, no parece ser una medida proporcional a la vulneración real de la privacidad que conlleva.
Más bien somos testigos de un efecto de la vigilancia permanente: la incertidumbre de saber si estamos o no siendo observados cambia nuestros hábitos de conducta, de circulación y de confianza. Aun cuando una cámara no esté efectivamente grabando, el solo hecho de que ella apunte a donde circulamos afecta nuestra privacidad, tal como ha reconocido reciente jurisprudencia en Chile.
Incluso si olvidamos todo lo anterior, la tesis de la defensa de las municipalidades está basada en un curioso absurdo legal: cuando el Ministerio Público, en el ejercicio legítimo de sus funciones, necesita realizar medidas de vigilancia a sospechosos de delitos, debe contar necesariamente con una orden de un juez de garantía. Sin dicha orden, de acuerdo a la ley, estas medidas no pueden ser consideradas prueba en juicio. En el caso de los globos, las municipalidades sostienen que ellas no requieren autorización alguna para realizar estas diligencias, aun cuando la vigilancia no es a sospechosos de un delito, sino a ciudadanos con la mala suerte de vivir o circular en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea.
Lo que está en juego en el caso de los globos de vigilancia no es si necesitamos otra medida más para combatir hechos delictivos, sino dilucidar si las municipalidades tienen o no facultades mayores que el Ministerio Público, y si este combate al delito justifica medidas instrusivas y masivas que afectan derechos fundamentales de vecinos y personas que circulan por el sector oriente de la capital.
El agresivo discurso del alcalde de Lo Barnechea en los medios da cuenta de una manera de entender la gestión comunal donde los derechos establecidos en nuestro ordenamiento legal son solo un molesto obstáculo a medidas privadas de seguimiento y control social. Esto no es compatible con el estado de derecho y lleva a conclusiones absurdas que, esperamos, los tribunales chilenos sabrán determinar.
Hacking Team en América Latina: ¿Cómo te espía tu gobierno?
Infografía que explica el funcionamiento del software espía de Hacking Team, adquirido por varios gobiernos latinoamericanos.
Las revelaciones de Hacking Team: ¿Qué consecuencias tienen para Chile? (2016)
Análisis legal que busca determinar si el software espía de Hacking Team cumple las normas chilenas respecto a facultades de las fuerzas del orden público y el debido proceso.
Big Data: Información financiera y discriminación laboral en Chile, un caso de estudio (2016)
Estudio sobre el potencial impacto que tendrá sobre la privacidad el uso de procesos automáticos de selección de personal, a la luz de la legislación chilena sobre protección de datos personales.
Los desafíos del Big Data
Infografía que explica el concepto de Big Data e ilustra los principales desafíos que presenta desde el punto de vista del derecho a la privacidad y su protección legal.
¿Qué pasó el 2015 en México con los derechos digitales?
México atraviesa por una grave crisis de derechos humanos. La tendencia, como en cualquier régimen con tintes autoritarios, tiende a controlar las expresiones y discursos de disidencia. Desde el asesinato a periodistas hasta los intentos de control de internet mediante tratados internacionales, el año 2015 estuvo cargado de polémicas.
En febrero de este año, legisladores oficialistas presentaron el proyecto conocido como Ley Beltrones 2: una iniciativa para reformar las leyes de la propiedad industrial y del derecho de autor para “detener o impedir, en el entorno digital, la comisión de infracciones a los derechos de propiedad intelectual.” La iniciativa estaba muy alineada con los requisitos del Acuerdo de Asociación Transpacífico: sobreprotegía los monopolios de propiedad intelectual, amenazaba el derecho a la privacidad de usuarios y establecía sanciones excesivas y desproporcionadas.
En julio, se expusieron públicamente 400 GB de información de la empresa italiana Hacking Team, mediante los cuales supimos que el Estado mexicano es el cliente más importante de su software de espionaje. Distintos órganos de gobierno gastaron 5.808.875 euros por el total de las compras. En su mayoría, estos compradores no tienen facultades legales para usar esas herramientas de espionaje, como en los casos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) o la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California. Es más: por las filtraciones supimos que el programa se usa para espiar a periodistas y oponentes políticos.
Como si lo anterior no hubiera ocurrido, en octubre de 2015 la Ciudad de México fue sede de ISS World Latin America, una gran exposición de empresas como Hacking Team y FinFisher, destinada a vender sus “productos” y capacitar a funcionarios de gobierno en el usos de sus programas. El gobierno de la Ciudad dio todas las facilidades para que esta feria de vigilancia se llevara a cabo.
El mes de octubre llegó con una de las noticias más amargas para el ejercicio de derechos humanos. En ese mes fue anunciado el fin de la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico: un tratado internacional cuyo proceso fue enteramente opaco y antidemocrático, y cuyo contenido amenaza desde el acceso a medicamentos hasta los derechos a la libertad de expresión y privacidad en internet.
En noviembre, en la Ciudad de México, se celebró la reunión anual del Open Government Partnership, asociación que promueve prácticas de “apertura” gubernamental. Personas y organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de las paradojas que el mismo evento presentaba: no se puede tener un gobierno abierto con los altos niveles de opacidad, impunidad y corrupción del gobierno mexicano. El uso de las tecnologías tampoco es suficiente para ocultar prácticas tan arraigadas contrarias a la transparencia y la apertura.
También en noviembre, las redes sociales estallaron cuando el senador Omar Fayad (PRI) presentó un proyecto de ley sobre cibercrimen, conocido como Ley Fayad, que varios calificaron como la “peor iniciativa de ley sobre internet de la historia”. Entre otras muchas cosas, la iniciativa daba más facultades de vigilancia al ejército y la policía; prohibía la creación de códigos; criminalizaba a los whistleblowers y convertía en delito la crítica en redes sociales. Aunque el proyecto se retiró, subsiste una intención peligrosa de regular el uso de tecnologías.
Para cerrar el año, Free Basics de Facebook arrancó en diciembre en conjunto con la operadora móvil virtual Virgin Mobile. Este proyecto ofrece acceso restringido a un conjunto de 38 aplicaciones previamente seleccionadas por Facebook, sin cargo de datos para el usuario. Esto implica no solamente una discriminación de contenidos y una violación a los principios de neutralidad en la red, sino también el afianzamiento de un modelo de negocios que se sirve de los datos personales y de la pasividad de los gobiernos.
Los antecedentes de este año no dan buenos augurios para el 2016. No obstante, hay que seguir trabajando para que tanto el gobierno como los legisladores mexicanos se comprometan en serio con las libertades y los derechos de las personas, tanto en el mundo analógico como en el digital. Y quizás así, el próximo diciembre, podamos dar cuenta de experiencias positivas y dejar atrás una crisis de derechos humanos de la que internet no se ha salvado.
¿Necesitamos más vigilancia?
Casi inmediatamente después de producidos los ataques del pasado 13 de noviembre en París, aparecieron voces solicitando mayores facultades para vigilar las comunicaciones en línea, con la esperanza de que con ello sea posible evitar que se comentan actos tan atroces.
Particularmente se culpa al cifrado, señalando que así los terroristas habrían logrado comunicarse y coordinar los ataques sin lograr ser interceptados y detenidos a tiempo.
Sin embargo no es correcto concluir que el cifrado ha hecho más difícil prevenir el terrorismo, haciendo nuestras sociedades más inseguras. La confusión probablemente nace de la forma en que comúnmente se concibe dicho cifrado, asociándolo inmediatamente con el ocultamiento de información necesariamente negativa, lo que sumado a la convicción de que quien no hace nada malo nada tiene que ocultar, dan pie a la ya clásica tensión entre privacidad y seguridad.
En primer lugar, no hay pruebas de que los terroristas utilizasen servicios de mensajería cifrada para comunicarse. Por otra parte, es lógico que quienes realizan este tipo de crímenes procuren buscar los medios de comunicación que sean más eficientes y más seguros para sus fines, aunque no sean de última tecnología.
Por otro lado, todo parece indicar que algunos de los miembros del grupo que ejecutó los ataques ya estaban siendo objeto de algún tipo de vigilancia por parte de las autoridades, sin que ello fuera suficiente para lograr evitar la tragedia.
Hay que considerar que actualmente los sistemas vigilancia permiten recolectar gran cantidad de metadatos o registros de actividad a relativamente bajo costo, revelando información acerca de quien se comunica con quién y con qué frecuencia; esto permite levantar alertas que conduzcan a otras investigaciones cuando se presuma algún riesgo para la seguridad de un Estado. Si esos metadatos están cifrados, lo que se hace más difícil es el acceso al contenido de la comunicación, pero no es cierto que las policías estén completamente a oscuras en sus actividades de vigilancia.
En palabras de Edward Snowden “como analista, yo preferiría ver metadatos que contenido, porque es más rápido, es más fácil y no miente. Si estuviera escuchando tus llamadas telefónicas, tú podrías intentar disfrazar la conversación o hablar en código. Pero si estoy mirando metadatos, sé qué número llamó a qué número”.
Finalmente, cabe entonces preguntarse ¿qué falló en el caso de Paris? Las facultades para vigilar ya existían antes de los atentados y, aparentemente, ya se habían activados las alarmas de los servicios de inteligencia. Si algo falló, claramente no tuvo relación tanto con la cantidad de información que podía ser recolectada, sino más bien con su análisis.
Es por ello que no debemos dejar que se utilice este tipo de actos terroristas como una excusa para elevar los niveles de vigilancia de actividades en línea, haciéndonos creer que ello no tiene impacto sobre nuestros derechos y, en particular, sobre nuestra privacidad.
Institucionalidad de la vigilancia en Chile (2015)
Informe realizado como parte del trabajo Derechos Digitales en la Cyber Stewards Network, que busca determinar cuáles son las instituciones habilitadas en Chile para ejercer actividades de vigilancia e inteligencia y bajo qué parámetros legales lo hacen.
Latin America in a Glimpse (2015)
Resumen de lo más relevante sobre la situación de los derechos humanos e internet en América Latina durante 2015.