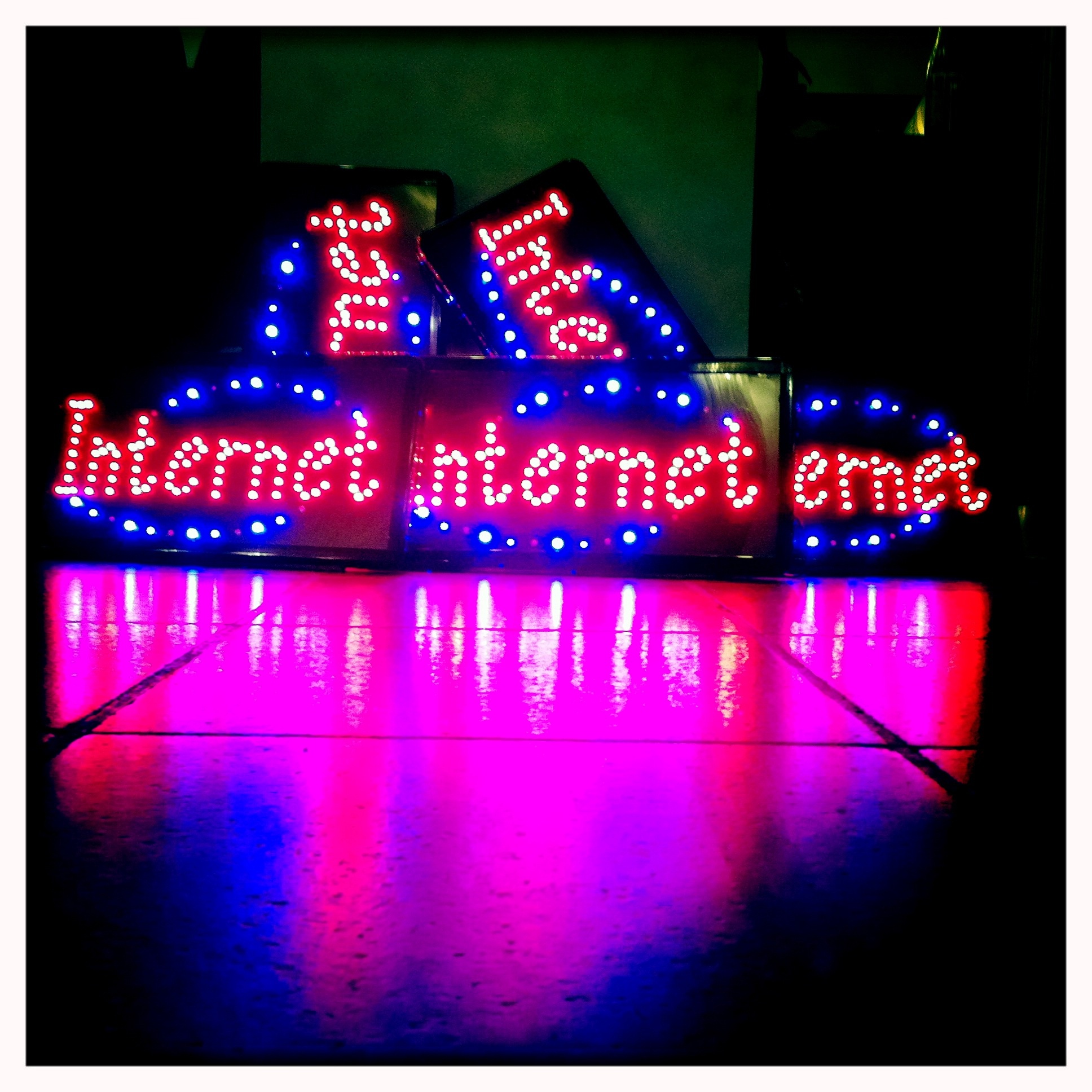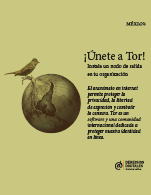Dálogos feministas para las libertades y autocuidados digitales, a propósito de la Tor Meeting 2018 en Ciudad de México.
Temática: Privacidad
La construcción de estándares Legales para la vigilancia en América Latina, parte I (2018)
La construcción de estándares legales para la vigilancia en América Latina, parte II (2018)
Reglas comparadas a nivel global.
Hacia una justicia penal que hable el lenguaje de internet
«Desafíos de la armonización de la Convención de Budapest en el sistema legal paraguayo» es el título de una publicación realizada por las abogadas Maricarmen Sequera y Marlene Samaniego de la organización paraguaya TEDIC, la quinta en una serie coordinada por Derechos Digitales y desarrollada por algunas de las organizaciones más importantes de la región en materia de derechos humanos y tecnología, en relación al cibercrimen y, particularmente, a la adhesión al Convenio de Budapest.
Para el caso Paraguayo, las autoras proponen un análisis crítico sobre la Convención y su armonización en el sistema penal paraguayo, a partir de una revisión jurídica y de entrevistas a los responsables en la aplicación del código penal y procesal penal en Paraguay. Para Sequera y Samaniego, la Convención es un instrumento legal que regulariza los esfuerzos internacionales en la persecución de la conducta delictiva por medios digital, pero a su vez contiene fallas de forma y fondo, a pesar de que a primera vista se observe como una propuesta que garantiza la protección de los derechos humanos.
Es decir, la investigación expone que la Convención genera importantes conflictos de proporcionalidad con relación a la protección del derecho a la privacidad. Por tanto, para la armonización de este instrumento internacional al sistema penal interno, se deberá tomar recaudos en el diseño de investigación para acceder a las evidencias electrónicas, incautación de pruebas a través de sistemas informáticos, retención de datos de tráfico entre otros porque muchas de estas acciones procesales conllevan la violación de la Constitución Nacional paraguaya y los derechos humanos.
Entre otros puntos a destacar, se encuentran los principales hallazgos que se deberán tener en cuenta para la armonización de la Convención:
- Los jueces entrevistados del Poder Judicial reconocen que no cuentan con criterios técnicos para evaluar el proceso de incautación de las evidencias digitales solicitadas por el Ministerio Público. Esta situación es grave porque para otorgar autorización judicial, el juez debe analizar si el uso de tecnología es excesiva o no para la investigación penal, sin este proceso no existe salvaguarda de las garantías establecidas en la Constitución Nacional.
- El Ministerio público contiene protocolos de tratamientos y acceso a las evidencias, sin embargo no cuenta con protocolos específicos de evidencias digitales.
Por otro lado se encuentra el desconocimiento que tienen los funcionarios de las Unidades de delitos ordinarios del Ministerio Público sobre el rol y los delitos que persigue la Unidad especializada de delitos informáticos. Desde la creación de esta Unidad, hasta la fecha reciben casos ordinarios que tienen como evidencia el uso de tecnología. Este tipo de casos derivados genera retardos en la persecución efectiva del delito, ya que no se determina cual Unidad ser hará responsable para la investigación fiscal.
También existe desconocimiento por parte de la ciudadanía en general sobre las instancias de persecución penal. Se recurre al Ministerio Público para realizar las denuncias delitos realizados a través de internet, sin embargo la mayoría de estas denuncias son de acción penal privada por ejemplo acoso cibernético, bullying, difamación y calumnia entre otros. Esto también genera recarga administrativa a una unidad que actualmente cuenta con dos fiscales para atender a nivel nacional todos los delitos informáticos.
- La policía Nacional recibe las denuncias que son etiquetadas como “delitos informáticos” en su sistema. Sin embargo no se distingue si estos delitos se adecuan a la tipificados en el código penal como delitos informáticos o simplemente son delitos ordinarios que tienen como evidencia el uso de tecnología, como por ejemplo los casos de hurto de celulares. La falta de categorización unificada de datos cuantitativos de los delitos informáticos en Paraguay genera riesgos a la hora de elaborar políticas públicas para la mitigación y persecución penal de los mismos.
- Paraguay no cuenta con una ley de protección de datos personales, este instrumento legal brindaría garantías y control de la información personal depositada en sistemas de almacenamiento digital, asegurando que personas que lucren sin consentimiento del titular cualquier dato de carácter personal sean llevados a la justicia. Tampoco se puede debatir un proyecto de Retención de Datos sin antes contar con una Ley de Protección de Datos Personales.
Para finalizar, las autoras concluyen que la Convención debería tomarse como una norma modelo a seguir, no como algo para aplicar: por un lado porque no tiene en cuenta la diversidad cultural, política y económica de los países, y por otro lado porque disminuye las barreras de seguridad nacional, entra en conflicto con el interés público y los derechos humanos. Es necesario realizar salvedades para no ceder jurisdicción y la privacidad de forma desproporcionada. Además se debería de priorizar el conocimiento sobre el contenido y alcance del mismo. Debe darse un debate calmo y sereno entre todos los sectores de la sociedad con plena participación ciudadana a nivel nacional y regional, para conjuntamente elaborar una armonización eficaz y que respete los derechos humanos.
También será necesario fortalecer las instituciones penales para una mejor interpretación de la leyes nacionales e internacionales sobre vigilancia de las comunicaciones, dado el avance de las técnicas y tecnologías de vigilancia. Para que los jueces del Poder Judicial realicen un análisis de proporcionalidad de ley o el uso de software malicioso como FinFisher o cualquier forma interpretación de las comunicaciones incluyendo los metadatos, deberán estar capacitados para conocer y justificar su uso, y así evitar negligencias o abusos por parte de los otras Instituciones del sistema penal como SENAD, Policía Nacional o Ministerio Público.
Y por sobre todo desarrollar áreas que permitan contar medios de investigación académica y capacitación para ofrecer respuestas a los delitos con y en las TIC. Así también la promoción de espacios técnicos que permitan a los diferentes actores interactuar e intercambiar experiencias y opiniones. Esto es además una necesidad para el diseño de las políticas públicas en la materia, por los requerimientos técnicos que implica.
***
«Desafíos de la armonización de la Convención de Budapest en el sistema legal paraguayo» es el título de una publicación realizada por las abogadas Maricarmen Sequera y Marlene Samaniego de la organización paraguaya TEDIC, la quinta en una serie coordinada por Derechos Digitales, y desarrollada por algunas de las organizaciones más importantes de la región en materia de derechos humanos y tecnología, en relación al cibercrimen y en particular a la adhesión al Convenio de Budapest.La publicación puede ser descargada aquí.
TEDIC es una organización de la sociedad civil paraguaya cuya misión es promover los principios de una cultura libre y defender los derechos civiles en internet, propiciando espacios de interacción e intercambio de conocimientos y desarrollando herramientas Web con código y diseño abierto, apoyado en un trabajo de comunicación e incidencia alternativa e innovadora.
Tecnología y vigilancia en la Operación Huracán: una revisión del trabajo periodístico realizado en torno al caso (2018)
Análisis de la información periodística publicada en torno a la polémica Operación Huracán, como ejemplo del modo en que funciona la vigilancia en Chile.
Propuesta de estándares legales para la vigilancia en Chile (2018)
Tercera parte de la serie «La construcción de estándares legales para la vigilancia en América Latina», con recomendaciones que pretenden guiar la acción estatal en un conjunto de puntos críticos, donde el sistema normativo todavía no cumple con los estándares provenientes de principios fundamentales de democracia, dignidad y libertad, y del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos.
Nunca Más Huracán: sobre la necesidad de legislar en torno al uso de nuevas tecnologías en las acciones de vigilancia estatal
En septiembre de 2017, y con gran pompa mediática, Carabineros anunciaba la detención de ocho comuneros mapuches, identificados como responsables de dos ataques incendiarios contra camiones forestales ocurridos en agosto en la Región de la Araucanía, gracias a una acción de inteligencia policial bautizada como “Operación Huracán”.
Un año más tarde, los responsables del operativo se encuentran con prisión preventiva, en el marco de una investigación por falsificación de pruebas, en uno de los episodios más bochornosos protagonizado por Carabineros de Chile en el último tiempo, que puso en evidencia las deficiencias normativas y de prácticas en materia de vigilancia.
Tras el estallido del escándalo, mucho se ha escrito sobre Operación Huracán y sus principales protagonistas, con gran parte de la discusión pública girando en torno a la falta de pericia técnica de Carabineros y sus colaboradores. Sin embargo, es necesario comprender que, más que una vergonzosa excepción, Huracán es consecuencia de un sistema normativo e institucional que no está preparado para lidiar con la compleja intersección entre tecnología e investigación criminal
Se trata de un sistema particularmente opaco, plagado de áreas legales grises y con escasas instancias de fiscalización externa efectiva en materia de servicios de inteligencia, protegido por un manto de secretismo muchas veces amparado en razones de “seguridad nacional”, que impide conocer en detalle los modos en que se opera y las herramientas que se utilizan.
Una normativa robusta y claramente delineada en torno al respeto a los derechos humanos fundamentales asegura que las actividades de vigilancia sean realizadas en todo contexto de forma proporcional, evitando que personas inocentes vean sus derechos arbitrariamente vulnerados y evitando que las instituciones encargadas de ejecutar la vigilancia, en forma legal y excepcional, ya sea bajo facultades de inteligencia o persecución penal, se vean expuestas por la acción de funcionarios inescrupulosos.
Mejorar la regulación en diversos ámbitos que implican capacidades de vigilancia, generando mayor transparencia y mecanismos de participación en torno a las operaciones de inteligencia, técnicas de investigación criminal, uso de televigilancia y sistemas biométricos, creando instancias de fiscalización respecto al modo en que la vigilancia es decidida y ejecutada, y estableciendo contrapesos orgánicos fuertes que permitan que los derechos de las personas sean respetados a cabalidad, es la única manera de asegurar un sistema justo y democrático, particularmente para aquellos grupos que han sido históricamente discriminados por su etnia, clase social, género y sexualidad.
Junto con ello, se hace fundamental la formación de los actores del sistema judicial criminal -incluyendo a jueces, fiscales, defensores y policías- respecto a los alcances y consecuencias del uso de tecnologías y sus limitantes, de modo que las decisiones que se tomen en el marco de todo proceso legal tengan una base sólida, producto de una comprensión cabal del modo en que las distintas herramientas pudiesen afectar derechos fundamentales, en razón de las características propias de su funcionamiento.
Por todo lo anterior, A través de la presente declaración, las organizaciones firmantes hacemos un llamado enfático a los tomadores de decisiones sobre la imperiosa necesidad de generar un marco regulatorio moderno y transparente, en torno a la utilización de nuevas tecnologías en una actividad tan delicada y potencialmente lesiva de derechos fundamentales como es la vigilancia estatal, con participación de la ciudadanía y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Suscriben:
¡Únete a Tor!
Boletín imprimible con información introductoria, técnica y legal sobre el uso de Tor, su utilidad y cómo montar un relay de salida, enfocado en los usuarios Mexicanos.
Téngase presente a la Contraloría General de la República a la toma de razón del Decreto Nº 866 (2017)
Observaciones de legalidad en el procedimiento administrativo de toma de razón del Decreto Nº 866, de 13 de junio de 2017, que Establece reglamento sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación, y de conservación de datos comunicacionales, en el marco del caso conocido como #decretoespía.
La vigilancia masiva sufre otro traspié en Europa. ¿Se darán por enterados los gobiernos latinoamericanos?
Cinco años después de las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia de comunicaciones por parte de agencias estadounidenses (y sus socias de otros países poderosos), se siguen sintiendo los efectos en el mundo. Hace pocas semanas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió una de las acciones interpuestas por un conjunto de oenegés y periodistas contra el Reino Unido, por sus actividades de vigilancia reveladas por Snowden. En opinión del Tribunal, el programa de vigilancia británico viola los derechos consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos.
La noticia fue recibida por la sociedad civil con entusiasmo, pero también con cautela. A pesar de que el fallo del TEDH es enfático respecto de las prácticas rechazadas y su marco regulatorio, todavía permite algún nivel de vigilancia, incluso a nivel masivo. Además, las reglas que amparaban esa vigilancia en el Reino Unido han sido objeto de reformas con posterioridad al inicio de la controversia judicial.
¿Qué pasó con la vigilancia en el Reino Unido?
A mediados de 2013, se reveló una serie de programas y acciones de vigilancia de comunicaciones y recolección de información, actividades ejecutadas por agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos de América y sus socios de la coalición Cinco Ojos: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. De entre esos programas, destacaban por su gravedad aquellos ejecutados por el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (Government Communications Headquarters, GCHQ), amparado en la Ley de Regulación de los Poderes de Investigación de 2000 (Regulation of Investigatory Powers Act 2000, RIPA).
Lo que Snowden reveló fue una serie de prácticas que incluían la recolección masiva de información de comunicaciones privadas a través de internet, sin importar la inexistencia de sospechas ni el carácter indiscriminado de la recolección. Una interceptación masiva de la información que atraviesa cables de fibra óptica de la isla de Gran Bretaña, para su posterior almacenamiento, filtrado y análisis. Sin importar el origen o destino de las comunicaciones, afectando potencialmente a todo el mundo cuyos datos pasaran por el Reino Unido. Una espeluznante materialización digital de un Hermano Grande global, en nombre de la seguridad nacional británica.
El mismo año, múltiples organizaciones civiles entablaron acciones judiciales dentro del Reino Unido cuestionando la legalidad del sistema. Un primer fallo determinó como lícita la interceptación masiva británica y el acceso a la vigilancia estadounidense, y un segundo fallo declaró ilícito el acceso en el Reunion Unido a información recogida por los Estados Unidos. Las organizaciones elevaron el caso hasta el TEDH, acusando violaciones a los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión, a un juicio justo, y a un trato sin discriminación, consagrados en el CEDH; violaciones provocadas por la interceptación de tráfico de internet del Reino Unido, y por el acceso a la información interceptada por los EE. UU.
Hace pocos días, el TEDH entregó su respuesta: el programa británico de vigilancia viola los derechos humanos. Más específicamente, dice el TEDH que no había suficientes salvaguardas para prevenir abusos y violaciones de privacidad al interceptar la comunicación a través de los cables (en particular, en las operaciones de elección de objetivos, selección y búsqueda de información); que se violaba la libertad de expresión, al producir un efecto paralizante sobre las usuarias; y que la recolección de metadatos es tan intrusiva como la recolección de datos (reconociendo con esto un aspecto clave de las luchas contra los mandatos de retención de datos de comunicación). También, que el acuerdo de intercambio de información entre el Reino Unido y EE. UU., por ser igual de intrusivo, requiere igual nivel de regulación y supervisión.
Sin embargo, no es un resultado del todo positivo. Para el TEDH, operar un sistema de interceptación masiva no es por sí mismo una violación de la CEDH. Por el contrario, deja a los estados un margen de apreciación para decidir el método de vigilancia para la protección de la seguridad nacional, que de forma peligrosa, puede incluir el monitoreo masivo. Además, el TEDH opinó que el régimen de intercambio de inteligencia no viola por sí mismo el derecho a la privacidad.
La lucha continúa
Las reglas combatidas con parcial éxito en el Reino Unido ya fueron objeto de modificación en 2016, mediante su reemplazo a través de la polémica Investigatory Powers Act, que incorporó en ley expresa algunas de las prácticas que ya se permitían los servicios de inteligencia británicos, expandiendo así los poderes de vigilancia. Este nuevo estatuto de espionaje ya fue declarado ilegal frente al derecho europeo por la Alta Corte británica, debiendo modificarse antes de noviembre de 2018, aun cuando la batalla parece estar recién comenzando.
Las capacidades de vigilancia del gobierno británico, tanto en sus herramientas técnicas como en sus facultades legales, resultarían tentadoras para Estados que buscan expandir su capacidad de vigilancia, especialmente si se sigue la tendencia de mirar a países de Europa como ejemplo de regulación. Es por esto que resulta clave mirar las intensas discusiones y los fallos de altos órganos internacionales sobre la materia. Sistemas avanzados de vigilancia, incluso ejecutados con autoridad legal suficiente, pueden igualmente ser atentatorios de derechos humanos cuando carecen de salvaguardas suficientes sobre los derechos de las personas. Urge atender a ejemplos como el británico para el desarrollo de estándares adecuados para la regulación de la vigilancia en nuestros países, antes de dejar nuestras vidas a merced de funcionarios, y sistemas, poderosos e inescrupolosos.