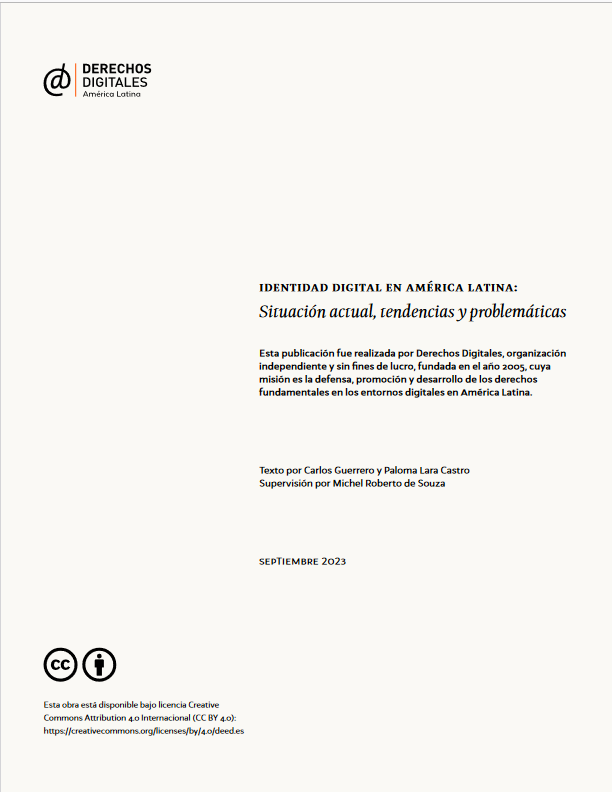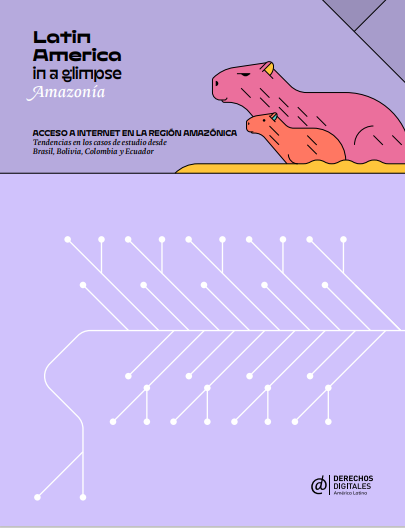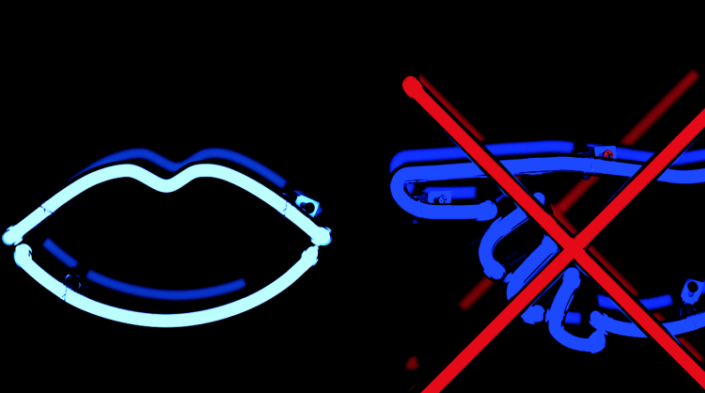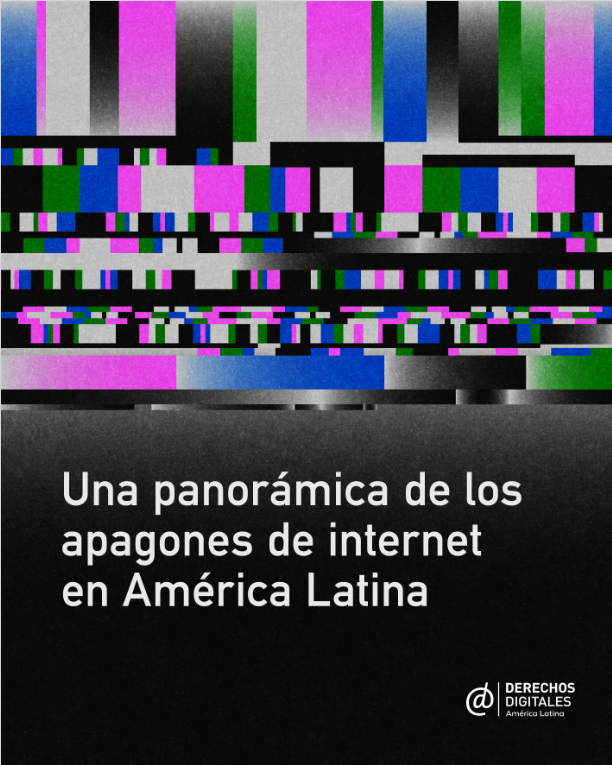Esta publicación ofrece un panorama de la adopción de sistemas de identificación digital implementados en distintos ámbitos de la gestión pública en 12 países de América Latina. La investigación forma parte de un esfuerzo global por identificar y comparar el estado de las amenazas, el uso y las repercusiones de la biometría y la identidad digital.
Temática: Libertad de expresión
Violencia digital: nuevos formatos, viejas formas de censura
La masificación del acceso a internet tiene dos consecuencias indiscutibles: amplificar conductas, positivas y negativas, de la sociedad en su conjunto; y trasladar las discusiones a entornos digitales, donde la circulación de discursos no tiene límites, independiente de sus características particulares. En este escenario, el derecho a la libertad de expresión es constantemente cuestionado pese a que, desde la mirada de los derechos fundamentales, es una obligación de los Estados generar marcos regulatorios que lo protejan y, a la vez, garanticen la seguridad de quienes lo ejercen.
A propósito del rol de la libertad de expresión en línea, conversamos con la psicóloga Daniela Céspedes, cocreadora y productora ejecutiva de Pliegue, sobre diversos episodios de violencia digital e intentos de censura en los que este colectivo fue víctima durante 2020.
Pliegue es, en palabras de su directora, un “colectivo de investigación de filosofía poshumana y de estéticas del proceso”. Se posiciona contra el pensamiento liberal y la privatización del conocimiento, y su misión y visión se traducen en acciones concretas: ofrece charlas de divulgación a bajo costo, produce material audiovisual (cápsulas de video y largometrajes) y tiene amplia presencia en redes sociales.
Por las características de la labor que realizan, no es extraño que hayan surgido detractores desde los comienzos de su aventura: episodios de acoso digital por parte de personas con poca afinidad por los contenidos divulgados en su cuenta de Instagram, bombardeos de comentarios negativos a sus publicaciones y denuncias para dar de baja la página en las redes sociales son algunos ejemplos.
Esto no fue un obstáculo para el desarrollo de su trabajo, sino un aliciente. En el año 2019, el colectivo se adjudicó un Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile para desarrollar una webserie sobre, lo que consideran, configura la decadencia de las instituciones de educación superior producto de lógicas neoliberales y su conversión en productoras de conocimiento que nunca llega a socializarse.
La webserie fue estrenada el 27 de mayo de 2020 y está disponible de manera gratuita y abierta en YouTube. Desde el estreno del trailer, aún previo al lanzamiento, la obra generó controversias. Ahí también empezaron los primeros eventos de acoso. “Desde el primer momento en que empezamos a estrenar los clips, me llegaban mensajes de números que yo no conocía, comentarios de personas señalando que conocían a un profesor, que conocían a otro profesor, que conocían a un decano, que preguntaban de qué se trata esto”.
Parte de la reacción vino de las instituciones académicas, que se pusieron en alerta debido a la presunción de que habría denuncias individuales, con nombre y apellido, de malas prácticas al interior de sus centros de estudio. “Hubo desconocimiento de sobre qué era el documental. No se entendió qué iba a tratar en lo concreto, a pesar de que toda la promoción aclaraba que era un ensayo filosófico”.
Los mensajes iniciales escalaron al hostigamiento anónimo a académicos que aceptaron dar entrevistas para el proyecto. “Cuatro personas que participaron en el documental fueron sistemáticamente, en distintos grados, llamadas por las instituciones a las cuales ellos prestan servicio, con preguntas como: ¿por qué dijiste esto? ¿Tú sabes que, si tú dijiste esto, en la universidad se te va a despedir?”.
La práctica contraría los derechos a la libre expresión de las personas cuestionadas y su libertad académica que, tal como reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “abarca la libertad de trabajadoras, trabajadores y estudiantes de instituciones académicas para expresarse con respecto a dichas instituciones y sobre el sistema educativo”.
Posteriormente comenzó el acoso personal hacia ella, quien actuó como productora ejecutiva de la serie: “días antes de estrenar, [llegaron] los llamados diciéndome ‘tu teléfono es conocido’, ‘ten cuidado’, que yo no iba a pisar un pie en la universidad nunca más. Que, si yo quería ser académica o profesora o intelectual o algo así, que tuviera cuidado porque con esto me estaba metiendo en un problema muy grave”.
Nuevas amenazas se iniciaron en octubre del mismo año, cuando en las fechas cercanas al 18 de octubre de 2020, es decir, el primer aniversario del estallido social que sucedió en Chile, Pliegue decidió realizar una adenda a la webserie e incluir material sobre las protestas en los cortes originales. Además, entre las charlas abiertas que dictaban incluyeron una acerca de la psicología, estética y filosofía detrás de los movimientos fascistas.
Fue lo último lo que le llamó la atención de Alexis López Tapia, figura de ultraderecha chilena vinculado a teorías conspiratorias sobre los movimientos sociales en América Latina. Además de publicar en Facebook una alerta sobre la charla, sindicando al colectivo como “lo peor de la izquierda” y “enemigo del movimiento” que lidera, López Tapia usó la red para pedir a sus seguidores que reporten las cuentas de Pliegue, describiéndolos como un colectivo de terrorismo intelectual y cabecillas de una supuesta asociación clandestina y revolucionaria.
En principio, relata Daniela, no les dieron mayor importancia a dichas acusaciones, hasta que advirtieron apariciones de López Tapia en espacios virtuales de políticos del Partido Republicano, de extrema derecha, y con las fuerzas del orden en Chile, aumentando así su visibilidad y, por ende, las reacciones virulentas en los canales de Pliegue por parte de sus seguidores. Volvieron las llamadas anónimas, esta vez amenazando a Daniela con agresiones físicas e invasión de morada.
La estrategia adoptada para hacer frente a estas oleadas de censura, difamación y hostigamiento fue “esperar a que pasara la ola”: reducir el número de publicaciones, no lanzar material nuevo y mantener un perfil bajo hasta que cesara el acoso. Daniela afirma que “lo que nosotros hacemos es siempre estar en contra de la ola, pero yo no quiero estar en contra de la ola con la bandera arriba. O sea, a mí no me interesa el drama. Si hay que hacerlo más lento, si hay que hacerlo más silencioso, prefiero eso. Yo no quiero tener ese nivel de mediatización” ya que la prioridad política del colectivo es el conocimiento abierto y no la visibilidad.
Los hechos narrados por Daniela, afectando al colectivo Pliegue y a personas de la comunidad académica con quienes se han relacionado, demuestran la persistencia de desafíos en el Estado chileno para proteger a las personas frente a amenazas o actos de violencia derivados de su expresión o participación en los debates públicos en línea.
Tales prácticas responden a una cultura de censura que , facilitadas por las tecnologías, puede en muchos casos derivar en otras formas de violencia. Sus objetivos son silenciar la crítica, la denuncia de abusos y a cualquier tipo de voces disonantes a los poderes establecidos, así como inhibir el trabajo de defensoras de derechos humanos, periodistas, artistas, entre otras. Al permitirlas, por acción u omisión, el Estado de Chile contraviene la obligación legal internacional de garantizar el derecho a defender derechos.
Uno de los compromisos que Chile necesita observar es mantener ambientes informativos, académicos y un espacio digital que propicie el ejercicio de derechos, incluyendo también la adopción de medidas de prevención, investigación y acompañamiento a las personas afectadas, de modo que no resulten en otras vulneraciones.
El caso de Pliegue, además, pone en la palestra la reducción del espacio de discusión democrática en Chile. La falta de mecanismos efectivos a los que acudir en situaciones como esta es una señal para el Estado de Chile, en este nuevo período del Examen Periódico Universal, a suscribir y ejecutar compromisos que aseguren el derecho a la libertad de expresión para todas las chilenas, en todo el país, en todos los estratos, exista o no el amparo de una institución.
Construyendo el fediverso
El fediverso es una “red de redes”, similar a internet. De ella participan redes federadas como Mastodon (que es similar a Twitter), Pixelfed (similar a Instagram), Peertube (a Youtube), entre muchas otras. Se puede pensar en el fediverso como un mundo compuesto por países, que están formados por ciudades. Los países serían las redes federadas y las ciudades serían las instancias donde las personas u organizaciones tienen cuentas. Las instancias son servidores en internet donde se instalan sistemas como Mastodon, Pixelfed u otros, y se pueden crear cuentas para publicar y leer contenido. En el fediverso existen miles de instancias que pueden interactuar unas con otras, a través de la federación.
La mayoría de personas que participan del fediverso lo hacen a través de cuentas que crean en instancias que son mantenidas por personas voluntarias y donaciones. Existen instancias grandes como Mastodon.Social, con más de 300 000 usuarias, y otras más pequeñas, como Mastodon Uruguay, que tiene poco más de 300. Las instancias funcionan gracias a sistemas de software libre que se instalan en servidores. De manera similar como se puede instalar WordPress para tener un sitio web, se puede instalar Mastodon para tener un microblog, PixelFed para compartir fotos, PeerTube para compartir videos, entre otros. Incluso, existen plataformas de hosting que permiten tener una instancia en el fediverso de manera fácil.
El pasado 31 de julio, la BBC decidió experimentar con el fediverso y creó una instancia de Mastodon, que actualmente aloja nueve cuentas de distintos programas. A diferencia de las instancias antes mencionadas, no está abierta para crear cuentas. Si alguien desea seguir una de las cuentas de la BBC en el fediverso, debe tener una cuenta en una instancia pública o implementar la propia. De esta forma, la BBC tiene la posibilidad de informar a la ciudadanía, sin tener la responsabilidad de almacenar los datos de las personas que comentan en sus artículos.
De manera similar, en abril de 2022, la Unión Europea implementó una instancia de Mastodon y otra de PeerTube para que distintas agencias puedan interactuar con la ciudadanía. Al igual que la de la BBC, estas instancias no están abiertas para que cualquier persona pueda crear una cuenta. Sin embargo, agencias estatales de la Unión Europea o funcionarios públicos podrían solicitar una.
Los gobiernos de Suiza, Holanda y Alemania han implementado sus propias instancias de Mastodon. El caso de Alemania es interesante. Algunos partidos políticos, como el Partido Verde y el Partido Social Demócrata, ya tienen sus propias instancias, lo que demuestra que diversos tipos de organizaciones están creando sus propios espacios en el fediverso para publicar y acceder a contenido.
La descentralización mitiga el impacto de los fallos
El modelo centralizado con el que trabajan las principales plataformas y redes sociales de internet es susceptible a un único punto de fallo. Si algo deja de funcionar en Twitter, este error afectará a más de 500 millones de cuentas; si la falla es en Instagram, entonces la afectación será a más 2 mil millones de cuentas. Esto ya ha sucedido. Por ejemplo, en octubre de 2021, Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar de manera simultánea por 5 horas a nivel de mundial. Eso quiere decir que miles de millones de personas a nivel global perdieron parte importante de su comunicación por culpa de una sola empresa.
En tal sentido, es casi imposible que todo el fediverso deje de funcionar a la vez o que que todas las instancias de una red como Mastodon fallen de manera simultánea. El modelo federado es más antiguo que internet y una de sus motivaciones es evitar un punto único de fallo. El correo electrónico es el caso de éxito más importante. Nunca ha sucedido que todos los correos electrónicos del mundo dejen de funcionar a la vez.
Desde el punto de vista de la privacidad, es importante tener la opción de escoger una instancia en la que se pueda confiar. De esta manera es posible saber quién tiene acceso a nuestros datos y se puede decidir dónde participar, sin perder la posibilidad de interactuar con el resto. Incluso, si se creó una cuenta en una instancia de Mastodon, es posible migrar la cuenta y sus seguidores a otra instancia. De esta manera, además de tener la posibilidad de proteger los datos, se evita tener dependencia de proveedor.
En el caso de las organizaciones, tener una instancia propia significa tener mayor autonomía. Las publicaciones no podrán ser borradas o censuradas, porque la plataforma está controlada por la organización. Desde el punto de vista técnico, no es más complejo que administrar un sitio web propio, sobre todo si la instancia no permite registrar cuentas de forma pública.
En marzo de este año, WordPress adoptó de manera oficial un plugin para publicar contenido al fediverso, a través del protocolo ActivityPub. Esto quiere decir que personas con cuentas en el fediverso pueden suscribirse al contenido publicado en un sitio web directamente desde su cuenta de Mastodon, Pixelfed u otra.
Las instancias gubernamentales mencionadas en este artículo y la de la BBC se encuentran en una etapa de pruebas. No se sabe si tendrán éxito y se mantengan a lo largo del tiempo, pero el hecho de que las empiecen a probar es alentador. Esperemos que en el futuro tengamos más redes descentralizadas y federadas, que estén pensadas para que las personas se comuniquen de manera libre y sin dependencia de proveedores. Ojalá que cada vez más gente habite el fediverso.
Derechos digitales en América Latina: por tecnologías al servicio del bien común y el desarrollo integral de la sociedad
Los últimos tres años han sido particularmente agitados en América Latina. Los estragos mundiales causados por la pandemia de COVID-19 se vieron exacerbados por “estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades”, donde las personas en situación de vulnerabilidad fueron las más afectadas. A eso se suma un contexto de enorme inestabilidad, polarización política y un avance del autoritarismo en la región, particularmente en países como Ecuador, Perú, Brasil y la región centroamericana, por mencionar algunos.
En paralelo, hemos experimentado una reevaluación del rol de internet y las tecnologías emergentes. La noción cándida de que los procesos de digitalización solamente podían significar un fortalecimiento de los ideales democráticos de acceso, participación y desarrollo ya no es más que un recuerdo de otra época, y la pandemia despejó cualquier duda de que dichas tecnologías podían, en efecto, no solo exacerbar todavía más las inequidades sociales estructurales sino generar otras brechas.
Respecto de la función política de las tecnologías, la respuesta de los Estados ha sido ambivalente. Abandonada la idea ingenua, tan propia de principios de principios de siglo, de que internet y democracia eran prácticamente intercambiables, ahora se ha vuelto un lugar común responsabilizar a internet por la destrucción de la convivencia democrática, a veces de modo literal. Es conocido el caso de Centroamérica, donde se han utilizado leyes contra los cibercrímenes y la difusión de “desinformación” como excusa legal para perseguir a activistas, periodistas y opositores políticos. Al mismo tiempo, los Estados latinoamericanos están adquiriendo, implementado y haciendo usos cada vez más intensivos de distintas tecnologías digitales con el fin de vigilar, perseguir y controlar a la ciudadanía.
Frente a un cuadro que puede parecer desolador, la sociedad civil latinoamericana ha realizado un trabajo valiosísimo, no solamente en la defensa de los derechos humanos en entornos digitales, sino que en la articulación de una narrativa que recupera la esperanza por tecnologías al servicio del bien común y el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto, sin sucumbir al optimismo acrítico y fetichista. En ese sentido, uno de los grandes valores de la región es un ecosistema de organizaciones cada vez más fuerte, más preparado y con mejores capacidades para lidiar con los múltiples riesgos y amenazas que debe enfrentar. Aportar al fortalecimiento del ecosistema latinoamericano generando conocimiento, participando de los debates pertinentes para la región y apoyando la creación de capacidades en la sociedad civil fueron los objetivos generales de Derechos Digitales en el marco del proyecto Greater Internet Freedom (GIF), cuyo tercer año de ejecución concluyó recientemente.
Inequidades históricas, nuevas brechas
En América Latina la tecnología siempre ha venido aparejada de la promesa de desarrollo. La persecución de una “modernización” que nunca pareciera que termináramos de alcanzar es un elemento constante, y sumamente efectivo, del discurso político en la región. Ello, sumado a la falta de normativas efectivas que regulen la implementación de tecnologías en el marco de políticas públicas, así como la opacidad con la que permiten operar legislaciones sumamente permisivas en materia de rendición de cuentas, hacen que la región sea campo fértil para la adquisición y aplicación de todo tipo de tecnologías con beneficios inciertos y escasa consideración por los derechos humanos, desde el voto electrónico a la implementación de tecnologías de identidades digitales.
Y, sin embargo, el acceso a tecnologías como internet sigue siendo una deuda pendiente para gran parte de la población en la región. Las investigaciones que forman parte del proyecto Latin America in a Glimpse: Amazonía —que documentan las brechas de acceso, los anhelos y los riesgos relativos a internet que perciben algunas de las comunidades que habitan la región amazónica de Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador— constatan que el acceso a internet en la zona es limitado, costoso y de baja calidad. En general, estamos hablando de una región con alta presencia de comunidades indígenas que han sido empobrecidas sistemáticamente y cuyas poblaciones han sido pospuestas en materias como acceso a la salud y a la educación.
De forma un poco más amplia, la octava edición de la publicación Latin America in a Glimpse ejemplifica algunas de las diversas formas que adoptan las brechas de acceso en la región: desde la dificultades que enfrentan las mujeres migrantes en Colombia para contratar planes de conectividad hasta los problemas que tienen las organizaciones de la sociedad civil para adoptar tecnologías más seguras, que les otorguen mayor protección en el ejercicio de su trabajo. La conclusión es que las brechas constituyen realidades complejas y multifactorial, que exceden a lo meramente técnico y tienen una base en inequidades estructurales —económicas, geográficas, culturales, etarias, de género, etcétera— que a su vez configuran nuestras experiencias en los entornos digitales.
Participación, regulación y gobernanza
En materia regulatoria, una fuente de constante angustia entre las agrupaciones activistas de la región es la falta de perspectivas de derechos humanos en las iniciativas legales que se discuten en América Latina, particularmente aquellas relativas a la implementación de tecnologías. Es un problema que las organizaciones locales han asumido como propio, sobreponiéndose muchas veces a la falta de instancias de participación real y trabajando de forma cada vez más efectiva en la incidencia legislativa.
Este es un ámbito donde la cooperación puede tener gran impacto, incluyendo aquella realizada entre organizaciones ubicadas en distintos países. Dos ejemplos interesantes en el marco de GIF: la participación de Derechos Digitales en alianza con organizaciones locales durante la discusión de la ley de datos personales en Ecuador y la colaboración entre organizaciones locales e internacionales en el marco del 41º ciclo del Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos, donde fueron evaluados Brasil y Ecuador. El trabajo colaborativo y en red es fundamental para la construcción de capacidades locales que permitan una defensa de los derechos fundamentales más efectiva a lo largo de toda la región.
La falta de instancias de participación a nivel local tiene su contraparte también a nivel internacional, donde muchas veces la actuación de las delegaciones de los estados latinoamericanos es escueta y presenta la misma falta de perspectiva de derechos fundamentales que las discusiones locales. Las barreras de acceso para la participación de las organizaciones de sociedad civil en estos espacios son todavía mayores, en tanto no solamente pueden suponer altos costos económicos (por ejemplo, para asistir y poder participar de una sesión de discusión de un organismo del sistema de Naciones Unidas), sino que además conlleva contar con conocimiento respecto del funcionamiento del sistema internacional, además de la dedicación de muchísimo tiempo, recurso particularmente escaso para la sociedad civil.
Mayor representatividad de voces latinoamericanas en los espacios de gobernanza a nivel internacional es fundamental por una serie de razones. La primera, es que la carencia de perspectivas locales puede resultar en la adopción de mandatos imposibles, inadecuados o que abran la puerta a distintas formas de abuso, producto de debilidades de la institucionalidad democrática en nuestros países, desconocidos por los representantes de otras latitudes. Un buen ejemplo de ello es la discusión en torno a una nueva “Convención de Cibercrimen” en el Comité Especial de las Naciones Unidas.
Por otro lado, la falta de participación en los espacios de gobernanza de la tecnología es la contracara de la dependencia técnica a la que se han visto subyugadas las naciones latinoamericanas a lo largo de su historia. En ese sentido, destacamos como sumamente positiva la posibilidad de participar en foros tales como el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF por sus siglas en inglés) o de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Del mismo modo, durante los últimos años realizamos una serie de aportes a consultas internacionales que fueron incluidos en los reportes de los organismos, como nuestra contribución al informe sobre el derecho a la privacidad en relación a las tecnologías digitales en América Latina y nuestra contribución al reporte sobre la relación entre derechos humanos y los procesos para establecer normas técnicas para las nuevas tecnologías, ambos de la oficina de la ambos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió opiniones de Derechos Digitales en su informe anual, correspondiente al año 2022.
Seguridad digital para la defensa de derechos
América Latina tiene un largo historial de autoritarismo e inestabilidad política. Los últimos años han estado marcados por alta polarización en la región y protestas masivas, lo que en muchos casos ha desencadenado violencia, represión y persecución política, principalmente contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. En este contexto, mejorar las condiciones de seguridad de organizaciones de derechos humanos se vuelve un imperativo.
En el marco de GIF, se realizaron dos distintas capacitaciones en Safetag, una metodología para realizar auditorías de seguridad digital en organizaciones de sociedad civil, desarrollada por Internews. Estas auditorías permiten a las organizaciones tener un mejor entendimiento de la información que manejan, cómo priorizar que se debe proteger, los riesgos y amenazas potenciales y cómo comunicaciones de forma más segura. Al completar la auditoría, las organizaciones pueden tener una comprensión suficiente de sus circunstancias para adoptar políticas internas que ayuden a las organizaciones a mejorar su seguridad. Por medio de la creación de capacidades para que nuevas organizaciones puedan realizar auditorías, se incrementan las competencias del ecosistema completo.
Además, se organizaron distintas instancias de intercambio de conocimientos sobre seguridad digital entre organizaciones latinoamericanas, incluyendo temáticas como análisis forense, atención de casos en línea y seguridad en sitios web, entre otros. Esto no solo ha permitido la mejora en el conocimiento técnico de las organizaciones, sino que la construcción de redes de colaboración y trabajo conjunto, lo que permite proyectar objetivos compartidos a nivel regional de mejor seguridad digital. Es importante destacar también la Guía de seguridad digital para personas defensoras del medio ambiente en Colombia, desarrollada por Fundación Karisma, con recomendaciones prácticas y consejos para proteger la identidad en redes sociales, evitar el phishing y el malware, fortalecer la seguridad de cuentas, gestionar contraseñas de manera segura y utilizar herramientas de cifrado.
Estas son solamente algunas de las muchas actividades realizadas durante los últimos tres años, que dan cuenta no solamente de las distintas necesidades del contexto latinoamericano en materia de derechos humanos y tecnología, sino que además de la fortaleza que supone la existencia de una red de organizaciones con capacidades en expansión.
Para Derechos Digitales y las organizaciones con las que colaboramos durante estos tres años, la ejecución del proyecto Greater Internet Freedom han supuesto además una mejora de capacidades internas y fortalecimiento institucional, ayudando a posicionar también el trabajo de organizaciones locales, cuestión señalada por ellas mismas en una reunión de evaluación sostenida en San José de Costa Rica, al margen de la realización de RightsCon, una de las conferencias mundiales más importantes en materia de derechos humanos y tecnología, y a la que tuvimos la posibilidad de llevar a 15 personas de distintas organizaciones latinoamericanas.
América Latina constantemente presenta grandes desafíos y amenazas a quienes trabajamos en favor de los derechos humanos, en condiciones que no siempre son ideales. Pero también hay una oportunidad gigantesca para dar un paso definitivo en levantar el estándar a nivel regional. La dedicación y el compromiso de quienes están dando la pelea en cada uno de los países latinoamericanos es un activo invaluable. La cooperación internacional para mejorar sus capacidades es fundamental.
Un agradecimiento a Mayra Osorio, Rafael Bonifaz y Juan Carlos Lara del equipo de Derechos Digitales por sus aportes e ideas para esta columna.
Latin America in a glimpse Amazonía
ACCESO A INTERNET EN LA REGIÓN AMAZÓNICA
Tendencias en los casos de estudio desde
Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador
Sobre internet y mentiras
“Contra las noticias falsas…urge ley de medios” decía un cartel firmado por la Brigada Chacón y pegado en un muro de la capital a mediados de junio, algunos días antes de revelarse la creación de la «Comisión Asesora contra la Desinformación” por el gobierno de Chile en el Diario Oficial.
La idea de una ley de medios como la solución que se haga cargo de las “noticias falsas” ha circulado mucho en Chile durante el último tiempo. Su historia reciente se remonta a la fallida precandidatura presidencial de Daniel Jadue. La propuesta del precandidato tenía un carácter marcadamente sancionador y parecía dirigida principalmente a establecer algún tipo de control respecto del contenido publicado por los grandes medios de comunicación.
A pesar de la derrota de Jadue, la idea no desapareció del todo, aunque ha mutado considerablemente y se ha seguido manifestando de distintas formas, ya sea invocada por el Gobierno o por actores independientes. Sin duda tuvo una influencia en el convenio firmado entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Universidad de Chile, la Universidad de La Frontera y la Universidad de La Serena, que derivó en el reporte “Más amplitud, más voces, más democracia”, publicado en enero de este año. Aunque la desinformación aparece mencionada tangencialmente en el reporte, podríamos considerar ese hito como un antecedente directo de la más reciente Comisión.
Derechos Digitales fue invitada a participar de la mesa de trabajo para la elaboración del reporte mencionado anteriormente. Además, J. Carlos Lara, uno de sus directores ejecutivos, es parte de la Comisión Asesora contra la Desinformación a título personal. Nuestra vocación de fomento y protección de los derechos humanos nos insta a poner nuestro conocimiento y experiencia al servicio de la formulación de mejores políticas públicas, cuestión que ha sido una constante durante los últimos 18 años. Así, frente a la polémica que se ha desatado por la creación de la Comisión, lo cierto es que a priori su existencia no es ni buena ni mala, y esa valoración solo podrá hacerse posteriormente, a la luz del proceso y sus resultados. Sin embargo, parece necesario hacer explícitos algunos puntos que muchas veces son obviados en la discusión sobre desinformación y cómo atacarla.
Acceso y control
Usualmente, cuando se habla de desinformación este problema es asociado a internet que, en el último tiempo, se habría convertido en el hábitat natural de las mentiras, las medias verdades, las interpretaciones mañosas y las comunidades dedicadas a esparcirlas. De hecho, el decreto que crea la “Comisión Asesora Contra la Desinformación” plantea explícitamente que una de las temáticas que deberá tratar es el de la “Desinformación en plataformas digitales”.
En muchas ocasiones, la idea de “desinformación en internet” se presenta en oposición a aquella información que se produce y circula a través de los medios de comunicación tradicionales. Es como si en el primer caso la información se generara de manera salvaje, circulara sin ningún tipo de control y se consumiera de forma completamente acrítica mientras que, en el segundo, la información sería el resultado del minucioso trabajo de periodistas dedicados a recolectar y relatar hechos objetivamente ciertos en los grandes medios de comunicación. Ni la imagen de la jungla digital ni la del rigor científico son ciertas. Es más, quizás los casos de desinformación más graves en la historia reciente de Chile son aquellos ligados al encubrimiento de crímenes de Estado durante la dictadura cívico-militar 1973-1990, por medio de portadas y titulares infames en los principales periódicos del país.
Sin embargo, debemos aceptar que la principal razón por la que la desinformación se ha convertido en un tópico de discusión política es por la existencia de internet. Hablamos cotidianamente de desinformación porque tenemos a nuestra disposición una tecnología que permite chequear de manera rápida, fácil y barata cualquier declaración o duda formulada por cualquier persona, en cualquier momento, independiente de su importancia. Esa lógica puede aplicarse a casi cualquier materia: un discurso presidencial, una noticia en medio de comunicación, una publicación en Instagram.
No solía ser el caso. Antes de internet, cuando el acceso a las fuentes de información era muchísimo más restringido, la mayoría de la gente obtenía sus datos de la misma manera que hoy: consultaba con aquellas personas en las que confiaba. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, líderes sindicales, espirituales y políticos, algún desconocido encontrado al azar en el bar o el transporte público; lo que la gente escuchaba en televisión y en la radio; quizás algún profesor, pero esto no significa que esa información fuera veraz.
Sin embargo, lo que ofrece internet —y particularmente las redes sociales— es un archivo de intercambios de enormes cantidades de información, de alcance sin comparación, que es posible chequear y que muchas veces genera horror. De alguna forma, lo que asusta al mirar internet lo que asusta al mirar internet es la constatación de que existen tantas ‘verdades’ como grupos sociales hay: de paje a rey, de terraplanistas hasta académicos
A eso hay que sumar la ansiedad que genera la idea de “falta de control” asociada a la democratización del acceso a los medios de producción de información. Se publican barbaridades de todo tipo en internet, pero también es el espacio en que se encuentran y se expresan con mayor libertad comunidades que históricamente habían sido marginadas de la discusión pública. Cabe recordar que la documentación de las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en todo el mundo hoy circula primero por internet antes que en los medios de comunicación tradicionales, como ocurrió también en Chile desde octubre de 2019. Por último, ahí está la Wikipedia, una enciclopedia construida de forma colaborativa y voluntaria, con índices de exactitud y actualidad mayores que los de otras enciclopedias reconocidas.
También es cierto que internet ha permitido que quienes gravitan en torno a ideas extremistas circulen y se encuentren más fácilmente, pero este no es un rasgo propio de la desinformación como fenómeno, sino que es una de las características fundamentales del medio: internet fue concebida para permitir que todas las ideas y todas las personas conecten con facilidad. ¿Es posible tener lo uno sin lo otro? Es una cuestión que ha demostrado ser extremadamente difícil de implementar, pero no existen pruebas concretas de que el daño producido por lo primero sea más importante que el beneficio.
Internet nos ha dado más acceso a la verdad que nunca en la historia de la humanidad. De este modo, la solución pasa por generar condiciones que incentiven el interés y la voluntad en lo veraz.
¿De quién es la culpa?
En agosto de 2019, Mónica González recibió el Premio Nacional de Periodismo en Chile. Nada sorprendente, se trata de una periodista chilena de vasta trayectoria que ha estado al frente de medios importantes y que es una justa merecedora del galardón. Lo extraño fue parte de su discurso de aceptación del premio: “Lo que estamos enfrentando es la mayor amenaza a la democracia (…) enfrentamos una industria de noticias falsas, enfrentamos una amenaza a la democracia que amenaza nuestro sistema de vida, y en la que como nunca antes el periodismo está llamado a jugar un rol importantísimo, porque lo que está en juego no es la libertad de expresión, hay que actualizarse; lo que está en juego es el acceso a la buena y oportuna información. Necesitamos un observatorio estatal que nos alerte y que defienda a los ciudadanos contra la industria de noticias falsas”.
El discurso de González es ilustrativo de una forma en la que se ha dado la discusión sobre desinformación que invierte la lógica convencional: en vez de preguntarnos en qué están fallando las instituciones llamadas a garantizar el acceso a información veraz, ponemos la carga de responsabilidad en una supuesta categoría de mentiras ontológicamente más eficientes que las verdades, sin preguntarnos el porqué. Siguiendo esta premisa, no es que “nosotros” hayamos fallado, es que las mentiras son muy poderosas. Así, lo que se necesitaría no es revisar, mejorar y fortalecer las instituciones, sino perseguir y castigar las mentiras.
Dicha posición impide hacer una introspección y detectar fallas y posibilidades de mejora, despojándose de cualquier responsabilidad mediante la invención de un rival más allá de las propias capacidades.
Política y ciencia
Usualmente, se señala que entre los aspectos sociales más impactados por la desinformación incluyen la salud pública y la democracia, aunque probablemente ese listado está fuertemente determinado por eventos que han concitado más atención durante la última década: la pandemia por COVID-19 y el sorpresivo resultado de una serie de elecciones y referendos alrededor del mundo en favor de la extrema derecha, en lugares como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. A ellos se suman algunos eventos locales de desastres naturales, como el terremoto en México en septiembre de 2017. Estos dos casos son ejemplos de cómo podemos medir el real impacto de la mentira en la sociedad.
Lo curioso de esa lista es que la salud pública —ligado al saber científico— y la democracia —en su acepción más acotada, relativa a la celebración de procesos electorales— son dos ámbitos que tienen muy poco en común.
En el ámbito de la salud, el conocimiento nace de consensos precedidos de la aplicación del método científico, que equivalen a lo que comúnmente se denominaría “verdad”, pero que no son estáticos: nueva información puede desplazar la antigua convención por una nueva. La reciente pandemia por COVID-19 nos dio la oportunidad de experimentar estos cambios en poco tiempo, lo que no suele ser la tónica. Por ejemplo, al principio de la pandemia se planteó que no había necesidad de que la población general usara mascarillas, recomendación que se restringió al personal médico y a las personas que sospechaban estar infectadas. Esta posición cambió radicalmente cuando se comprobó que la utilización de barbijos ayudaba a evitar el contagio y se dictaron diversas medidas que volvían obligatorio el uso del tapabocas.
Por su parte, la política se basa en, básicamente, la lógica opuesta a la de la ciencia y que, por lo tanto, no es factchequeable, en la medida en que las opiniones sobre la visión del mundo y la organización de la sociedad no son verificables. Esto no quiere decir que no haya mentiras en la política; al contrario, abundan. En algunos casos, esas mentiras pueden ser legalmente punibles (por ejemplo, las faltas a la probidad, cuestiones relativas a la malversación de recursos públicos, incluso algunos casos de injurias graves). Pero el mecanismo regular de la política enfrenta visiones opuestas que, frente al mismo fenómeno, serán interpretadas de acuerdo con las posturas ideológicas de cada lado.
Los procesos eleccionarios ofrecen la posibilidad a las personas de elegir entre ese abanico de visiones, pero es sumamente difícil saber específicamente porqué una persona decidió marcar A o B en la papeleta, y mucho más interpretar si esa elección tiene consistencia interna con el conjunto de valores relevantes para cada votante, de forma individual.
Por lo mismo, poder saber cuál es el impacto de una mentira particular en ese proceso de toma de decisión es complejo. ¿Cómo se aísla el factor “mentira” del resto de estímulos a los que un votante está expuesto y sus creencias previas? A diferencia de la ciencia, en las elecciones no hay revisión de pares, ni procesos estandarizados. Hay opiniones con pesos relativos y momentáneos, pero los fundamentos de esas opiniones son mayormente misteriosos. A nadie se le exige justificar el voto.
El decreto que crea la Comisión Asesora estipula la necesidad de estudiar el “Impacto de la desinformación en la calidad de la democracia”. Gran parte de la investigación sobre el tema se limita a constatar la existencia de (gran cantidad de) información falsa sobre un tópico determinado en vez de demostrar, mediante datos concretos y metodologías replicables, que este es un factor perjudicial para la ciudadanía y sus derechos políticos.
Por último, es importante echar un vistazo más profundo y entender las motivaciones de las comunidades que existen en torno a la producción y difusión de desinformación, que pueden ser de carácter político, pero también involucran dinámicas sociales complejas: sentido de pertenencia y participación, respeto, camaradería, posición social, amistad, amor. En muchos casos, la desinformación no es más que la excusa para el tejido de lazos sociales. Investigar el fenómeno más allá del pánico y el afán cuantitativo es la única forma de descubrirlo.
Líneas editoriales
Tras el rechazo de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional en Chile, se realizó un sondeo a “120 residentes de 12 comunas populares de la Región Metropolitana” que votaron en favor del rechazo. Lo que el texto sugiere es que estas personas equivocaron su voto, porque no entendieron lo que se estaba votando, o que habrían sido víctimas de un engaño. Pero las personas que votaron “Apruebo” no fueron interrogadas y no hay sospecha sobre sus motivaciones.
Los medios de comunicación tienen también intereses políticos y funcionan bajo esta lógica. La línea editorial de un medio no se restringe solo a las columnas de opinión y la forma en que los hechos son cubiertos, sino que se extiende a cuestiones como el espacio y la posición que ocupa una noticia en un medio, su recurrencia y a todo lo que no es mencionado en ella. Es, en esencia, determinar qué es importante y qué no lo es.
Asegurar un ecosistema de medios diverso y robusto parece mucha mejor opción que intentar alinear los escasos medios existentes a una versión monolítica de la verdad. Todos los medios presentan visiones parciales del mundo. Asegurémonos de que la ciudadanía tenga a disposición un abanico de opciones de donde escoger. Junto con ello, incentivemos la curiosidad y el espíritu crítico en las personas, de modo que puedan relacionarse con la información con una saludable dosis de suspicacia y con las herramientas necesarias para proseguir la recopilación por cuenta propia desde fuentes diversas. Hagamos una revisión profunda de las lógicas y prácticas del resto de las instituciones llamadas a resguardar los márgenes de la discusión pública y aportar con datos veraces.
La mentira no es un problema nuevo, no la inventó internet ni es abarcable únicamente desde perspectivas técnicas y/o jurídicas. No es posible erradicarla completamente de nuestras vidas. Ciertamente no todas las mentiras son iguales y hay algunos tipos de mentiras que están tipificados como delitos. Es importante que dichas figuras penales sean específicas, acotadas, proporcionales y claras, y ajustadas a los estándares de internacionales de protección de la libre expresión. Cuando existan esas figuras hay que usarlas, en vez de pretender crear nuevos delitos enfocados en tecnologías específicas o de forma poco prolija. Si queremos luchar contra las mentiras de forma más general, la manera más eficiente de hacerlo es concentrarnos en la promoción de la verdad y la libertad de expresión en tanto derecho fundamental e inalienable.
Normativas contra los ciberdelitos como herramientas para silenciar mujeres y personas LGBTQIA+ alrededor del mundo
“La libertad de opinión y de expresión empodera a las mujeres para que puedan hacer efectivos no solo sus derechos civiles y políticos, sino también sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y les permite alcanzar ese fin”, apunta la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Irene Khan. Internet ha sido clave en potenciar el ejercicio de este derecho a mujeres y personas LGBTQIA+ es comúnmente usada para movilizaciones en favor de las luchas por la equidad de género. Los ejemplos son múltiples y van desde las campañas #MeToo contra el abuso sexual, hasta las movilizaciones en favor del aborto legal y seguro o la denuncia y visibilización de la violencia homofóbica.
A pesar de ser crucial para el avance de sociedades más justas y democráticas, la libertad de expresión de mujeres y personas LGBTQIA+ está fuertemente amenazada dentro y fuera de internet. Las distintas formas de violencia y discriminación enfrentadas por estas personas cuando se manifiestan públicamente se múltiplican y, cuando esto ocurre en redes sociales, pueden ser clasificadas como violencia de género basada en tecnologías (por la sigla en inglés TFGBV).
La TFGBV puede manifestarse de diferentes maneras y es considerada una forma de censura al generar un efecto paralizante (o chilling effect) que impacta tanto en la esfera individual como social, provocando efectos negativos para el debate público, esencial en las sociedades democráticas. Un estudio reciente lo confirma con números: más del 20% de las personas afectadas por esta forma de violencia afirman que esta ha limitado muy negativamente su libertad de expresar sus visiones políticas y personales. Entre las personas LGBTQIA+ el número supera el 25%.
El fortalecimiento de respuestas institucionales al avance de la violencia de género es urgente. La arena del derecho penal es solo uno de los espacios donde esta discusión debe avanzar, pero es donde normalmente se concentra el ansia regulatoria de muchos Estados. Ahí es también donde recaen otros importantes riesgos al ejercicio del derecho de expresión de mujeres y personas LGTBQIA+, ya conocidos por distintos activismos desde antes de la masificación de las nuevas tecnologías digitales. Leyes criminales con tipos penales amplios y vagos, acompañados de penas extensas, facilitan la interpretación discrecional, utilizada por los poderes políticos y económicos como una herramienta legal para silenciar voces críticas.
Preocupada por los posibles impactos de una convención global de cibercrimen y la manipulación del debate sobre la generación de respuestas a la TFGBV para legitimar medidas desproporcionadas de censura y vigilancia, Derechos Digitales, con apoyo de APC, desarrolló un mapeo que evidencia como leyes de ciberdelitos nacionales han sido utilizadas para silenciar y criminalizar mujeres y personas LGBTQIA+ alrededor del mundo. Partiendo de un análisis de marcos legales adoptados en distintos países, hemos identificado 11 casos en Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Jordania, Libia, Nicaragua, Rusia, Uganda y Venezuela que demuestran que no estamos hablando de riesgos potenciales, sino de afectaciones concretas.
La “verdad” como instrumento de persecución
Todos los casos identificados se refieren a mujeres o personas LGBTQIA+ perseguidas por su activismo, expresión de género o simplemente por manifestar disenso con los poderes vigentes. En muchos casos, conceptos amplios y genéricos – como el de “propagación de noticias falsas” –, asociados a sanciones draconianas que incluyen el encarcelamiento, son utilizados para criminalizar actividades legítimas, incurriendo en violaciones a derechos fundamentales, como la libertad de expresión y asociación. Los tipos penales invocados son similares en su redacción ambigua, lo que permite la delimitación subjetiva sobre qué implica el concepto de noticias falsas, el que muchas veces se aplica a las opiniones críticas.
Este fue el caso de la nicaragüense Kareli Kaylani Hernández Urrutia (conocida como Lady Vulgaraza). Después de sucesivas amenazas, su casa en Managua fue cercada por la policía, para impedir su movilidad. En la época, la casa era utilizada como comedor infantil. Antes de enfrentar un proceso judicial, Kareli decidió exiliarse, primero en Costa Rica y luego en Estados Unidos.
Lady Vulgaraza tenía motivos para temer una posible condena bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en 2020 y utilizada frecuentemente para encarcelar a activistas y periodistas en Nicaragua. Una de ellas fue Cinthia Samantha Padilla Jirón, la más jóven de 46 personas detenidas en el marco de las elecciones de 2021. Fue condenada a ocho años de prisión — cuatro por infringir la ley de ciberdelitos — bajo la acusación de propagar noticias falsas. Cinthia fue una de las 222 personas excarceladas en 2023 y actualmente se encuentra en exilio en Estados Unidos. La estudiante de periodismo y ciencias políticas formaba parte de grupos políticos estudiantiles y en 2021 se sumó al equipo de campaña de uno de los precandidatos presidenciales, Félix Maradiaga.
La figura penal que sirvió para la condena de Cinthia no es nueva en América Latina. Un ejemplo de ello es el caso de la abogada y periodista cubana, Yaremis Flores. Ella fue detenida en 2012, acusada de difundir información falsa, cuando la discusión sobre la desinformación estaba lejos de la atención pública global. “Propagar noticias falsas con el propósito de perturbar la paz internacional, o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano o sus buenas relaciones con otro Estado” podría llevar a hasta cuatro años de cárcel en Cuba, según el artículo 115 del Código Penal de 1987, vigente al momento de la detención de Yaremis, quien estuvo más de 48 horas detenida.
Tras la reciente reforma del Código Penal cubano, el texto anterior se mantuvo y se incorporaron nuevas figuras penales igualmente riesgosas a la libertad de expresión. En enero de 2023, Sulmira Martínez, de 21 años, fue detenida poco después de publicar en redes sociales un llamado a protestar en espacios públicos contra el presidente Miguel Díaz-Canel. Desde entonces se encuentra detenida, según medios locales, acusada inicialmente de “propaganda contra el orden constitucional” y luego de “instigación a delinquir”.
Lejos de América Latina, la estudiante Olesya Krivtsova, de 20 años, enfrenta una condena de hasta 10 años de cárcel por criticar al gobierno de Rusia por la guerra en Ucrania en una red social. Las autoridades rusas la acusan de “descrédito al Ejército ruso”, “difusión de noticias falsas” y “actos que justifican el terrorismo”. Olga huyó del país antes del veredicto, después de haber estado detenida y luego en arresto domiciliario.
Más allá de que los procesos judiciales enfrentados por Cinthia, Yaremis, Sulmira y Olesya fueron permeados por distintos tipos de abusos e irregularidades, sus casos evidencian como una legislación amplia, sin perspectiva de derechos humanos ni transversalización de género, puede generar interpretaciones arbitrarias, incluso cuando nacen de intentos legítimos por limitar la circulación de información engañosa. Cuando los agentes de la desinformación son miembros del Estado, por ejemplo, el mero cuestionamiento a sus declaraciones puede resultar en amenazas, acusaciones, detención y condena.
En su informe de 2019, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación señaló que el aumento de la legislación y las políticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia abre la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos países del mundo. Estas legislaciones, como las de ciberdelitos o las de noticias falsas, pueden condenar la expresión y asociación en línea mediante el uso de términos vagos e indefinidos, aplicados de manera discrecional, lo que produce incertidumbre legal y un efecto paralizante, que impide que las personas usen internet para ejercer sus derechos.
Por su parte, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas estableció que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» (fake news) o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión”.
La “protección” como arma para la censura de género
Si bien existen obligaciones internacionales de los Estados para generar acciones positivas tendientes a la protección de los derechos de las personas en espacios digitales, la realidad es que la generalidad de las leyes de cibercrimen terminan siendo inefectivas, desproporcionadas y tienden a generar el efecto contrario.
Organizaciones como Body & Data y Pollicy han identificado como leyes teóricamente creadas para proteger a las personas terminan siendo utilizadas para la censura y la criminalización. El caso de Yamen, un hombre gay de 25 años que vive en Amman, Jordania, fue documentado por Human Rights Watch y evidencia cómo las instituciones que deberían operar la protección contra la violencia en línea pueden, en cambio, ser instrumentalizadas para castigar determinadas expresiones de género.
Yamen fue víctima de extorsión y amenazas por un hombre que conoció en una aplicación de citas. Cuando en 2021 hizo una denuncia ante una unidad especializada del país, su caso no solo fue ignorado, sino que él terminó acusado y condenado por “prostitución en línea”, bajo la misma ley de ciberdelitos que buscó invocar para protegerse de la violencia que enfrentaba.
En el caso de Stella Nyanzi, fue una acusación de ciberacoso la utilizada para arrestarla y mantenerla detenida en una cárcel de máxima seguridad. Su crimen fue publicar en Facebook críticas al presidente Uganda y a la primera dama, que además era la Ministra de Educación, después de que el gobierno frustrara una promesa de campaña de entregar productos menstruales a las niñas. En su publicación, Stella decía que el presidente no pasaba de “un par de nalgas” y que su esposa era “vacía de cerebro”. Fue detenida en dos ocasiones, una de 33 días y otra de 16 meses.
En Uganda, el crimen de ciberacoso está definido como el uso de una computadora para formular cualquier petición, sugerencia o propuesta que sea obscena, lasciva o indecente; amenazar con violencia o daño físico a una persona o la propiedad de cualquier persona o, conocidamente, permitir el uso de sus dispositivos para estos fines. La pena es de multa, prisión de hasta tres años o ambas. Como resalta Pollicy, definiciones para “obsceno”, “lascivo” e “indecente” no son ofrecidas en la ley.
Una opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas categorizó como arbitrario el encarcelamiento de Stella – una reconocida académica y activista por la equidad de género y los derechos de las personas LGBTQIA+. El grupo también resaltó que leyes amplias y con definiciones vagas como esta pueden tener un efecto paralizante sobre la libertad de expresión.
En el caso de Olga Mata, la figura utilizada para tenerla detenida fue la de “delito de odio”. Olga, una mujer de 73 años, había hecho una publicación humorística en que insinuaba que la primera dama de Venezuela enviudaría. Según la Ley Contra el Odio de 2017, quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años”.
Mientras figuras como el ciberacoso y el ciberdelito son utilizadas para legitimar acciones en favor de los detentores del poder político frente a cualquier tipo de crítica y las instituciones que deberían ofrecer protección operan como policía moral, las víctimas de TFGBV siguen sin contar con herramientas que garanticen el acceso a la justicia. Casi 40% de las personas que reportan haber sufrido incidentes graves afirman que no buscaron ayuda y menos del 10% cuentan haber buscado apoyo formal de plataformas, gobiernos, policías u organizaciones de sociedad civil, según estudio del Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional (CIGI).
Un riesgo real
Mapear casos como los reportados a nivel global es una tarea difícil y fue posible gracias a la documentación e iniciativas de organizaciones de derechos humanos. El esfuerzo emprendido por Derechos Digitales, con apoyo de APC, evidencia que los abusos en la aplicación de las leyes de ciberdelitos para restringir la expresión son abundantes. Un estudio sistemático sería valioso para encontrar más evidencias y relevar aprendizajes para la generación de respuestas equilibradas y proporcionadas a los delitos que ocurren con apoyo de las tecnologías y, en particular, a la TFGBV.
Hay preocupaciones legítimas sobre cómo el odio, la violencia y la desinformación afectan la participación de mujeres y personas LGBTQIA+ en los espacios públicos y decisorios, debidamente señaladas por la Relatora Irene Khan. La TFGBV debe ser abordada a nivel legislativo e institucional, pero la creación de reglas de ciberdelitos no solo es insuficiente como respuesta – especialmente cuando se trata de grupos históricamente marginados – sino que genera un peligro para el ejercicio de derechos humanos, al ser manipulada para silenciar y criminalizar a quienes debería defender, como ilustra el caso de Yamen.
Si bien las acusaciones en cada caso se basaron en distintos tipos de legislación, todas tienen como base figuras jurídicas que criminalizan el discurso en línea de manera expansiva en relación a los estándares existentes en materia de libertad de expresión. En general, se trata de figuras genéricas que no son debidamente definidas y que quedan abiertas a la interpretación de las autoridades vigentes. Los riesgos se profundizan aún más en contextos de fragilidad de las instituciones democráticas.
Los casos identificados demuestran que si bien se multiplican las normas de cibercrimen alrededor del mundo, no solo son ineficaces para proteger la expresión de mujeres y personas LGBTQIA+, sino que las pone en riesgo – más todavía en aquellos países donde existen restricciones legales contra ciertas expresiones de género.
Frente al avance de discusiones sobre una convención global de cibercrimen en el ámbito de las Naciones Unidas, es importante que estos puntos sean considerados, ya que la convención puede marcar la pauta para los países que aún están desarrollando sus legislaciones sobre ciberdelincuencia o para legitimar las leyes locales existentes. Además de evitar incluir restricciones de contenidos que validen una manipulación por determinados Estados o instituciones, es crucial que se piensen mecanismos para garantizar una perspectiva de género a lo largo de la concepción, implementación y monitoreo de normativas de ciberdelitos y otras relacionadas.
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del gobierno del Reino Unido.
Mares y archipiélagos en la era digital
Tiempo atrás, un querido amigo de la industria de influencers recibió un curso, patrocinado por Huawei, acerca de TikTok y sus particularidades. El énfasis de la capacitación fue dar a entender la filosofía detrás de la —entonces incipiente— red social para fidelizar a personas dedicadas a generar contenido en línea. Su esencia, explicaron, es provocar la risa que hace que un niño repita una y otra vez alguna acción o, en un ejemplo más asible, “como cuando en El Rey León las hienas decían ‘Mufasa, uuuuuh’ reiteradamente”.
Esta noción está directamente emparentada con el significado detrás de la onomatopeya “Douyin” (抖音): sonido vibrante, como el de una carcajada. Hago esta mención porque, en Occidente y al comienzo de todo esto, se asociaba libremente a “TikTok” con el “tic tac” que hace un reloj análogo. No obstante, es Douyin —el nombre de la versión de esta aplicación en China— la clave para entender por qué TikTok ha tenido el impacto constatado hasta ahora y por qué, a pesar de múltiples intentos por desincentivar su uso, las y los usuarios parecen hacer caso omiso a tales advertencias.
Las características de TikTok han sido replicadas con éxito en otras aplicaciones: Instagram Reels, YouTube Shorts, Snapchat Spotlight, por nombrar algunas. Lo mismo ocurre con los desafíos, coreografías y memes popularizados en la primera de estas plataformas. Sin embargo, y aunque se trata de una de las aplicaciones más consumidas en el mundo, se cierne sobre ella la amenaza de la censura bajo diversas acusaciones: su algoritmo, supuestamente, promueve contenido dañino para niños, niñas y adolescentes; espionaje a periodistas; uso malicioso de datos, presuntamente recolectados por la aplicación, de menores de edad, lo que le valió una multa en Reino Unido; riesgo para la seguridad nacional de ciertos países, por mencionar algunas.
En Chile, desde donde escribo, un diputado se sumó al coro de voces que buscan restringir el uso de la conocida aplicación en equipos facilitados a funcionarios públicos, esgrimiendo las mismas razones sobre la protección a la seguridad nacional e infraestructura sensible del Estado y apelando a los argumentos expuestos anteriormente: “La inteligencia de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea han levantado una alerta respecto de las brechas que se generan a partir del uso de la red social TikTok, porque a diferencia de otras plataformas esta pertenece al Gobierno Chino”.
La controversia tuvo uno de sus puntos álgidos hace algunas semanas cuando el estado de Montana, en Estados Unidos, decidió prohibir el uso general de TikTok en todo el territorio, bajo el argumento de que las y los habitantes de este deben ser protegidos “de la vigilancia del Partido Comunista Chino”, aun cuando el CEO de ByteDance —la empresa detrás de la aplicación— Shou Zi Chew, compareció personalmente ante el Congreso de EE.UU. para negar cualquier vínculo entre la entidad que preside y el gobierno de China.
«Aquí hay dragones»
El trabajo realizado por investigadoras y artistas visuales como Ingrid Burrington y Louise Drulhe para avanzar hacia una “cartografía de internet” levantaron, en su momento, la preocupación por la concentración de la infraestructura de soporte para garantizar el acceso a esta: la dirección y distribución de los cables submarinos de red, en el caso de la primera; los nodos en los que se concentra la mayor cantidad de tráfico virtual, respecto de la segunda.
Ambas señalaron la relevancia de poner atención a la centralización del servicio —por parte de grandes compañías de telecomunicaciones (AT&T, BT) y gigantes de la tecnología radicados en Silicon Valley— a modo de alerta sobre cómo ha ido cambiando la noción general sobre qué es internet, y su tránsito desde un espacio abierto y sin límites hacia lo que conocemos hoy en día como splinternet o internet fragmentada. Internet Society la define como “un espacio donde no puedes confiar en que los nombres y direcciones te lleven a donde se supone que deben hacerlo. Un espacio con fronteras añadidas a un sistema sin fronteras. Un espacio en el que se restringe y suprime la libre circulación de información”.
Mapear es dominar. No en balde los imperios chinos y británicos del pasado se especializaron en la construcción de cartas de navegación y la geografía, como disciplina y representación espacial, determina el punto desde donde nos situamos y observamos el resto del mundo: conocido es el contraste entre la dirección de la aguja de la brújula entre oriente (el sur) y occidente (el norte). Un famoso mapa adquirido en Francia y fechado en 1510, el Globo de Lenox, tiene tal notoriedad por incluir la frase HC SVNT DRACONES (“aquí hay dragones”) en la costa del sudeste asiático. Frase que, en la antigüedad, era utilizada para referir a mares peligrosos y territorios inexplorados.
Hoy vemos que el mapa imaginario de la red se modifica desde otros flancos, aunque en respuesta, como es usual, a intereses que van más allá de la protección de las y los usuarios en línea. Que el gobierno chino esté vigilando los equipos de funcionarios estatales en Chile es tan plausible como afirmar que Instagram escucha nuestras conversaciones. No existen pruebas concretas que respalden ninguna de estas hipótesis, pero la posible restricción recae sobre ByteDance y no Meta, lo que da para pensar.
No matar al mensajero
Recientemente, en Brasil el acceso al servicio de mensajería Telegram, propiedad del magnate ruso Pavel Durov, fue suspendido temporalmente por no acceder al requerimiento —realizado por el Ministerio de Justicia de dicho país— de entregar datos completos sobre canales de carácter antisemita cuya actividad podría estar relacionada con ataques armados en escuelas ocurridos a fines del año pasado. Del mismo modo, Telegram también dejó de funcionar en Francia durante el sábado 13 de mayo producto del bloqueo de uno de sus dominios (t.me) por un “error humano” de la policía local al vincular dicha dirección, de manera general, con tráfico de material de explotación sexual infantil.
En los dos casos, el trasfondo que orientó las decisiones fue la protección de niños, niñas y adolescentes, tanto de discursos de odio como de pedofilia. Sin embargo, sorprende que siendo el 2023 se opte por acciones drásticas sobre las plataformas en vez de dirigir los esfuerzos hacia la raíz del problema. Me atrevo a afirmar que ninguna aplicación aquí aludida, en sí misma, es buena o mala sino que, como cualquier otra herramienta, su impacto depende directamente de quienes y cómo las utilizan.
Esto es especialmente importante en momentos en que en Brasil ya se discute cómo forzar a las plataformas a tomar acciones más radicales para mitigar la difusión de contenidos perniciosos, delegando en ellas una facultad que no les corresponde y que podría, en el peor de los casos, dotarlas de un carácter editorial que dibujaría nuevas fronteras en la red a completa merced del criterio de sus propietarios y de motores de búsqueda.
No es el único riesgo: el bloqueo de Telegram en Francia, si bien no superó las 24 horas, se materializo cuando las compañías proveedoras de internet fueron instruidas a redirigir a las y los usuarios del dominio “t.me” a un minisitio del Ministerio del Interior francés con un código javascript de rastreo que, aparentemente, catalogó a cada una de las personas que intentaron acceder al servicio de mensajería en una base de datos asociada a contenido de explotación sexual infantil.
Libre y justa
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, es imposible acceder a los medios rusos RT y Sputnik en la Unión Europea (UE) al ser considerados agentes de desinformación y beligerancia y, por lo tanto, objeto de las sanciones contra Rusia. En Twitter, las cuentas de dichos medios, al igual que las que pertenecen a diarios y canales de China e Irán, están acompañadas con una advertencia que señala tal afiliación geográfica. En el reverso de esta cuestión, cuando Elon Musk anunció que extendería este etiquetado al medio NPR, de EE.UU., este medio se apresuró en aclarar que su cobertura en ningún modo está influenciada por el gobierno estadounidense y la oposición a la medida fue tal que Musk, finalmente, no ejecutó esta acción.
La libertad de expresión, como señala el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un derecho de todas y todos, sin limitación de fronteras. Este año, en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, UNESCO fue enfática en señalar que este derecho es una condición necesaria para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Es imperativo garantizar la libre circulación de información y que todos los medios, tal como lo hizo NPR, puedan defender su independencia con argumentos. Sin pruebas concretas, no debería haber lugar para la censura.
La fragmentación de internet es un tema de larga data. En la actualidad, adquiere un carácter tutelar que resulta en una experiencia de navegación tremendamente limitada y cuya contribución a resguardar los derechos humanos en entornos digitales es más bien escasa. Todas las restricciones descritas son soslayables, sea a través de VPNs o navegación a través de Tor, pero tales operaciones son a veces engorrosas e, incluso, de cuidado. Para las personas usuarias, el mapa de la red estaría repleto de puentes cortados, metáfora que dista bastante de la concepción de internet como “supercarretera de la información” de hace veinte años.
Es cierto que, en algunos casos, internet facilita la comisión de delitos graves, pero no hay que olvidar que estos son producto de las decisiones de personas en la vida real. El resguardo de los derechos humanos en la era digital debe mantener un estándar único al juzgar direcciones, plataformas, contenidos, todo lo que “resida” en el otrora ciberespacio. La doble moral al restringir el acceso a tal o cual dirección no hace sino perjudicar a las personas usuarias adultas, suprimiendo su agencia en cuanto a decidir qué visita en línea. Nuestro mandato es preservar una internet libre y justa para todas y todos: navegar en ancho mar en vez de asentarnos en un millar de islas.
Regulación de plataformas en Brasil: ¿a qué costo?
El Congreso de Brasil está intentando aprobar una ley sobre “libertad, responsabilidad y transparencia en internet”. El texto, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, es una nueva versión del proyecto de ley de “fake news”, presentado en 2020 cuando el país enfrentaba una ola de desinformación alrededor de las medidas de combate a la pandemia de COVID-19. En la ocasión, sus primeras versiones fueron duramente criticadas por las amenazas que representaba a la libertad de expresión y la privacidad.
Gracias a un trabajo intensivo de incidencia de las organizaciones de sociedad civil brasileña, agrupadas en la Coalición Derechos en la Red, y de los sucesivos diálogos con distintos sectores, la versión del texto que finalmente llegó del Senado a la Cámara sufrió mejoras significativas, priorizando imponer reglas de transparencia a las plataformas en vez de medidas tendientes a la vigilancia, el control y la criminalización de conductas en internet.
Sin embargo, a mediados de abril de este año, una nueva versión del texto fue puesta en discusión, incluyendo nuevas obligaciones de moderación de contenidos para las plataformas y sanciones en el caso de que las empresas no cumplan con la ley. En su versión actual, el proyecto de ley exige a las plataformas actuar de forma proactiva para mitigar la difusión de contenidos racistas, terroristas, que constituyan violencia de género y que inciten crímenes que amenacen al Estado democrático. Además, se agregaron medidas relacionadas a la remuneración de contenidos periodísticos o protegidos por derechos de autor, y reglas sobre la protección de los datos de niños, niñas y adolescentes, entre otras modificaciones.
Vamos lento, que tengo prisa
América Latina ha presenciado con indignación la desidia con la que las empresas de internet han encarado su responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos en sus plataformas. Hay ejemplos muy concretos en ese sentido, como el de WhatsApp, que adoptó políticas de privacidad y términos de servicio con protecciones distintas y desmejoradas para las personas en América Latina, en relación a las que adopta en Europa.
En el caso de Brasil, se suman denuncias e investigaciones de uso y manipulación de aplicaciones de mensajería para coordinar la difusión de informaciones falsas durante procesos electorales — incluso, por parte o con la participación de autoridades públicas — y para la realización de una grave serie de ataques a edificios gubernamentales en enero de este año.
No hay como negar que la concentración del discurso público en pocas plataformas (controladas por pocas empresas) tiene consecuencias negativas para la democracia y la libertad de expresión. Sin motivo para sorpresas, el mismo proceso de debate público sobre el PL 2639/2020 sugirió un potencial abuso de poder de estas empresas, al dirigir la atención pública a determinados contenidos favorables a sus intereses.
Disputar y contrarrestar el poder que concentran las plataformas es una tarea urgente y requiere, entre otras, de medidas de transparencia —como intenta impulsar el proyecto de ley brasileño—, además de un conjunto de acciones coordinadas en materia de regulación económica y fomento al desarrollo tecnológico local, desde una perspectiva de sostenibilidad, equidad y respeto por derechos fundamentales.
Sin embargo, las nuevas medidas agregadas al proyecto de ley no dan cuenta de esos aspectos. Al contrario, la discusión sobre la aprobación de la urgencia de votación del proyecto de ley 2630/2020 en la Cámara de Diputados evidenció como aún prevalecen en el escenario político brasileño nociones deterministas, que encuentran en las tecnologías tanto a las culpables como la solución a problemas sociales y políticos profundos. En un escenario polarizado, las posiciones parecen restringirse a los defensores de “los niños” —en referencia al potencial rol preventivo del proyecto contra una ola de ataques en escuelas, al parecer coordinados por medio de redes sociales— contra los defensores “de las empresas”.
Evidentemente la disputa no es tan simple. Buena parte de la gran prensa nacional pasó a defender el proyecto, interesada en la regla sobre remuneración de contenidos periodísticos, que podría garantizarles acceso a parte de las ganancias de las empresas de internet. Lo mismo con los titulares de derechos de autor, que vieron agregada al texto una medida similar. A pesar de la visibilidad mediática que ganó el proyecto, hubo poca discusión sobre tales medidas y sus motivaciones: si bien las preocupaciones pueden ser legítimas, el coste-beneficio de las propuestas no es tan evidente y requieren mayor estudio y debate.
También quedaron mayormente fuera de la discusión pública cómo algunas de las reglas incluidas a último minuto en el proyecto podrían afectar la circulación de información en línea y los riesgos propios que conlleva obligar a un grupo muy pequeño de empresas a asumir el rol de policías de los discursos en el entorno digital.
Cuidado con el deber de cuidado
El actual proyecto de ley propone que las empresas tendrían un “deber de cuidado” que las obliga a “prevenir y mitigar prácticas ilícitas en el ámbito de sus servicios” y a “mejorar el combate a la distribución de contenidos ilegales por terceros”. El texto, además, propone cambiar el régimen de responsabilidad civil para casos en que haya “riesgo inminente de daños”, circunstancias en que las empresas podrán ser sancionadas por contenidos publicados por sus usuarios y usuarias.
Si bien la propuesta intenta delimitar los tipos de prácticas ilegales que las empresas deberían perseguir, es imperativo recordar que Brasil aún vive un contexto marcados por la criminalización de grupos y discursos críticos a los poderes políticos y económicos establecidos; estas prácticas han sido avaladas y validadas por el Poder Judicial, mientras que el Legislativo parece estar en una búsqueda constante por acomodar tipos penales que encuadren la actuación de los movimientos sociales dentro de determinados crímenes, incluyendo el de terrorismo.
Otro punto de alerta es que si la propuesta busca poner presión a mejores prácticas por parte de las empresas, ignora que su modelo de moderación de contenidos constantemente comete errores, tanto en la manutención como en la remoción de contenidos. Considerando el volumen de materiales compartidos en redes sociales (en 2022 fueron 500 horas de videos por hora enviados a Youtube, en 2023 son 350 millones de fotos subidas Facebook a cada día), las reglas referentes al “deber de cuidado” puede forzar la creación de filtros automatizados para la moderación de contenidos para protegerse de las sanciones. Estas medidas son similares a las implementadas a raíz de las obligaciones de notificación y retirada de materiales protegidos por derechos de autor, cuya tendencia al error bajo criterios de libertad de expresión está documentada y que, por lo tanto, supone un enorme potencial de afectación a contenidos legítimos.
Es verdad que el texto del PL 2630/2020 prevé mecanismos para mitigar este tipo de abusos, pero no está claro aún como su aplicación será supervisada en la práctica. Hubo discusiones sobre la creación de una autoridad administrativa independiente para cumplir con tal función, pero no hubo consenso sobre la medida, de modo que el punto sigue sin resolución. Agrava la situación el reciente historial de captura de instituciones públicas por intereses contrarios a los principios democráticos, con evidentes daños a la democracia en Brasil, y las dificultades para la creación de una autoridad con la debida independencia en el marco de la ley general de protección de datos.
La ausencia de mayor claridad sobre el mecanismo de supervisión no solo genera inseguridad jurídica, considerando que la ley toca temas bajo responsabilidad de otras instancias administrativas o judiciales, sino que puede dejar desprotegida la expresión de pequeños productores, periodistas independientes, organizaciones y movimientos sociales, y defensoras de derechos humanos, entre otras.
Avanzar, a partir de un marco de derechos
En el pasado, Brasil ha sido un país pionero. Frente a presiones similares para criminalizar conductas en línea, optó por crear un marco civil basado en la protección de derechos para regular el uso de internet. En este nuevo contexto, es fundamental que los y las legisladoras brasileñas recuperen este importante histórico y se abstengan de aprobar medidas que pueden implicar la disminución de derechos para toda la sociedad.
Ninguna tecnología puede explicar o resolver el complejo escenario político que enfrentamos en Brasil. Una respuesta adecuada requiere sumar voces y conocimientos diversos. Más que seguir avanzando de manera apresurada, es crucial que el Congreso separe las propuestas sobre transparencia de los otros puntos y que el gobierno genere y fortalezca espacio de discusión entre distintos sectores, como el iniciado por Comité Gestor de Internet.
Como mínimo, se debería separar del texto las previsiones de deber de cuidado y responsabilización, derechos de autor y conexos y contenidos periodísticos. Además, el Congreso debería remover completamente la provisión de inmunidad parlamentaria en redes sociales que puede generar inseguridad jurídica sobre un tema sobre el cual hay avanzada jurisprudencia.
Frente a la polarización del debate, es importante resaltar que defender la libertad de expresión no es lo mismo que defender la impunidad de las empresas de internet o de comunicación. Tampoco se trata de proteger discursos ofensivos, discriminatorios o violentos que, al contrario, son también una manera de silenciar otros discursos, en particular de las personas y grupos que han sido históricamente marginados del debate público. Más que una garantía individual, la libertad de expresión es un pilar clave para la construcción de sociedades democráticas al garantir que todas las personas puedan acceder a una pluralidad de opiniones e informaciones.
La protección de derechos y la promoción de un espacio público digital sano y al servicio de los derechos humanos, solo será posible con equilibrio. El aplazamiento de la votación del texto del PL 2630/2020 ofrece una oportunidad única de ampliar el diálogo hacia otros sectores y avanzar una respuesta a la altura de los desafíos puestos.
Una panorámica de los apagones de internet en América Latina
Esta publicación está basada en el informe “Internet shutdowns and human rights”,
elaborado conjuntamente por la Association for Progressive Communications
(APC) y Derechos Digitales, en respuesta a la consulta hecha por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación con
los apagones de internet y la eventual vulneración de derechos que implican estas
acciones