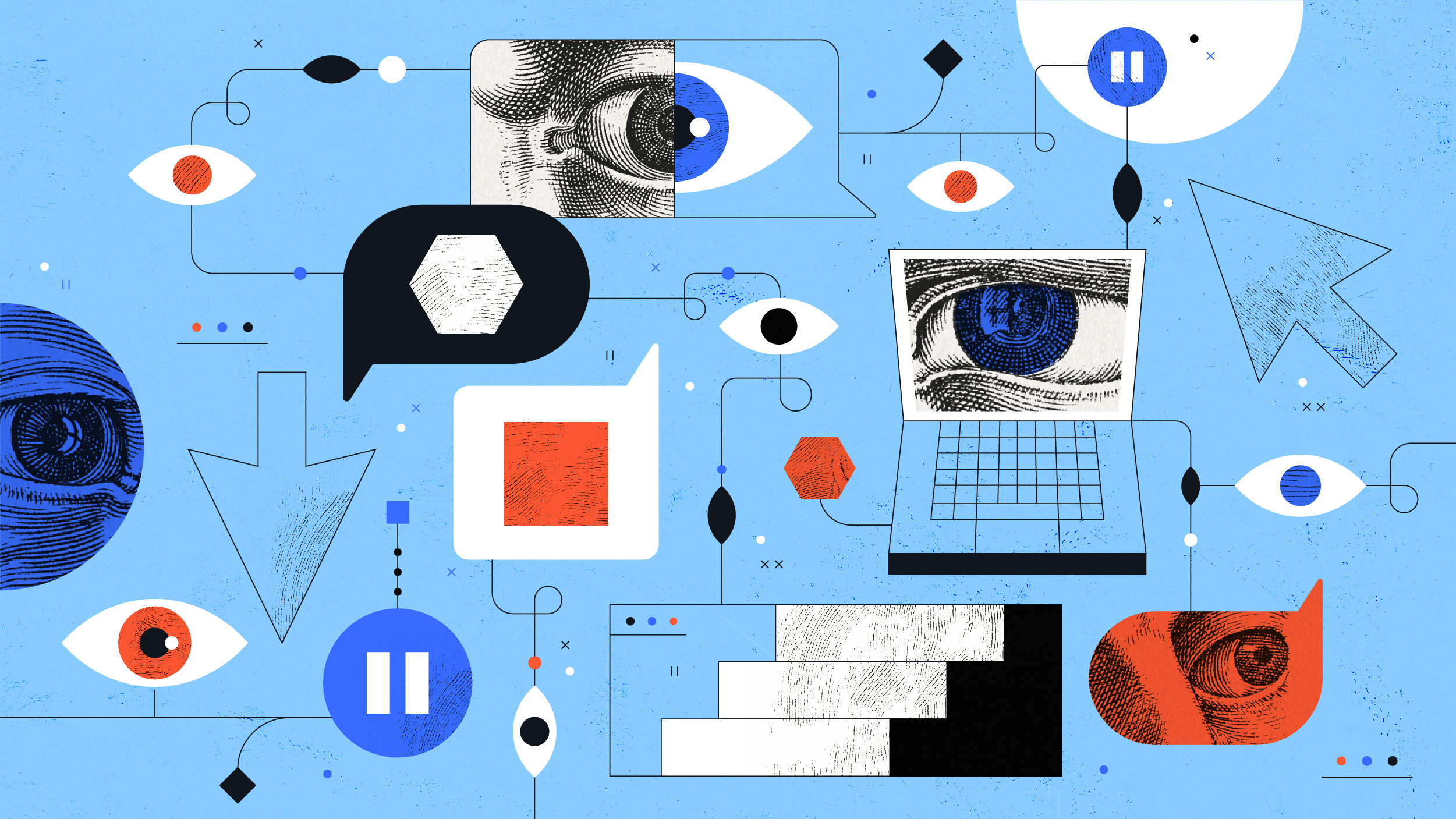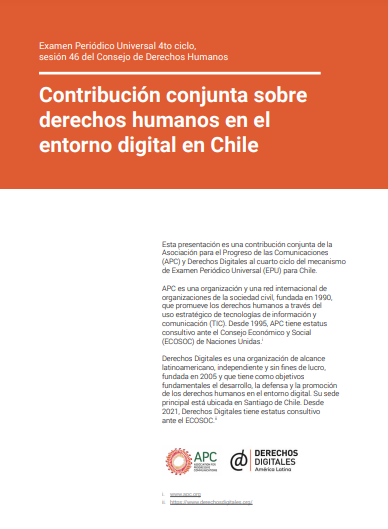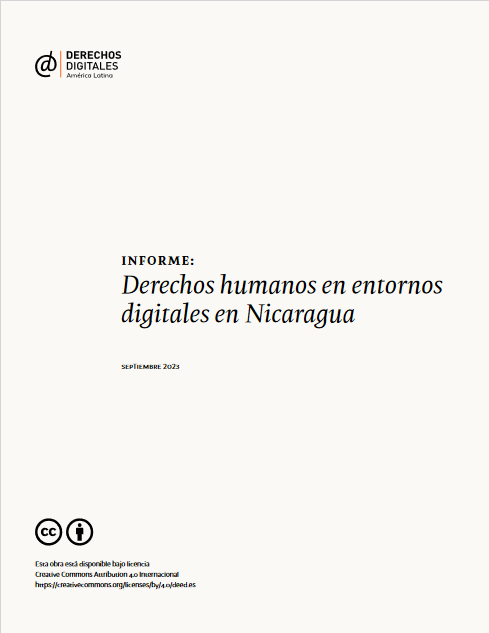En cierto clásico de la literatura universal de la segunda mitad del siglo diecinueve, deducible a partir del título de este texto, se nos presentan reiteradamente diálogos entre su protagonista, Raskólnikov, y un inspector de policía que dinamizan la historia, a la vez que permiten darle un vistazo a la realidad cultural, histórica e institucional del entonces Imperio Ruso. En uno de esos intercambios, el segundo le espeta al primero: “(…) y es que el caso general que responde a todas las formas y fórmulas jurídicas; el caso típico para el cual se han concebido y escrito las reglas, no existe, por la sencilla razón de que cada causa, cada crimen, apenas realizado, se convierte en un caso particular, ¡y cuán especial a veces!: un caso distinto a todos los otros conocidos y que, al parecer, no tiene ningún precedente”.
Esta deliberada ambigüedad con la que describo la novela tiene dos funciones: evitar spoilers e ilustrar que las definiciones en torno al crimen dependen, en gran medida, de los consensos al interior de cada grupo humano al respecto, sea este un clan, una tribu, un estado, un imperio, e incluso más allá: de acuerdo con el inspector, Porfiri Petróvich, depende de cada caso. Así, no es extraño que los procesos y mecanismos para legislar al respecto se extiendan por meses o años, sea a nivel local, regional o global.
La situación actual del Comité Ad Hoc de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de elaborar una Convención Internacional para la Lucha contra la Ciberdelincuencia así lo evidencia, como hemos señalado desde el inicio de este Comité. La sesión supuestamente de cierre del Comité, finalizada el 9 de febrero, quedó en suspenso dada la falta de acuerdos en asuntos clave: el alcance de la convención, salvaguardas y derechos humanos, además de determinados crímenes específicos. La presidenta de la mesa determinó continuar la discusión en una sesión futura, de diez días de duración, posiblemente en julio de este año, lo que todavía debe ser aprobado y confirmado por la Asamblea General de la ONU.
El punto de partida de este curso fue una carta enviada, justamente, por la Federación Rusa al organismo internacional en 2017, que plantea la preocupación por “la gravedad de los problemas y amenazas que plantean los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)” y ofrece un texto preliminar de una convención contra la ciberdelincuencia, cuyo énfasis está en la amplia criminalización y promoción de la cooperación internacional para prevenir y combatir tales delitos.
Aunque no es la aproximación clásica para generar un instrumento internacional en instancias de las Naciones Unidas, en general dicha carta parece emanar de un genuino interés por asumir colectivamente los retos que comporta el desarrollo tecnológico. No obstante, la redacción del segundo de los tres objetivos ahí expresados, “impedir los actos contra la confidencialidad, la integridad y la accesibilidad de las TIC, y prevenir el uso indebido de las TIC” tiene la línea que más controversia ha causado en estos siete años: “(…) tipificando como delitos los actos descritos en la presente Convención” y que despierta sospechas sobre las reales intenciones de la Federación Rusa al presentar, más tarde, un borrador del tratado listo en la primera sesión, previo a cualquier discusión plenaria sobre la materia, a la par que está documentado el uso que se le da en ese Estado a tipos penales sobre cibercrimen para criminalizar de manera arbitraria a las voces críticas del actual Gobierno.
Luego, en noviembre de 2019, una resolución, patrocinada por Rusia –junto con Bielorrusia, Camboya, China, Irán, Myanmar, Nicaragua, Siria y Venezuela– para establecer un comité internacional para combatir el cibercrimen pasa en la Asamblea General de la ONU. Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones se opusieron a la resolución, junto con organizaciones de derechos humanos, incluidas la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y la EFF, las que instaron a la Asamblea General a votar en contra de la resolución, citando preocupaciones de que “podría socavar el uso de Internet para ejercer los derechos humanos y facilitar el desarrollo social y económico”. Un mes más tarde, sin embargo, la Asamblea General resuelve seguir adelante con esta iniciativa.
Un ajedrez imposible
Si las dinámicas de la política doméstica a veces pueden ser agotadoras e incomprensibles, cuando se trata de geopolítica, esto se enreda todavía más. Lograr que los 193 países que ocupan un asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas lleguen a consensos sobre las materias más diversas se vuelve una odisea. Hay diferencias entre países que son simplemente irreconciliables y el escenario provisto por la discusión hasta ahora de este tratado así lo demuestra.
El objetivo inicial de tipificación de delitos facilitados por TIC ha sido impugnado una y otra vez en cuanto a que no hay manera de realizar un catálogo de estos que deje contento a todo el mundo. Los Estados Miembros de este órgano internacional, al decidir sentarse en esta mesa y participar de las discusiones globales, lo hacen en conformidad con lo señalado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento rector de la Asamblea de la ONU, además de otros instrumentos similares. Sin embargo, en medio de las discusiones en esta sesión delegaciones de China, Cuba y otros Estados estimaron que el “lenguaje de derechos humanos” presente en el actual borrador es un exceso, siendo este un documento concebido nada más que como una guía en la aplicación de justicia.
Un ejemplo tiene relación con los artículos sobre explotación de menores en contextos digitales. El interés superior de las niñas, niños y adolescentes (NNA), además de la autonomía progresiva de las NNA, es una preocupación de todos los Estados, sin duda, pero las aproximaciones al resguardo de este son radicalmente opuestas entre el bloque occidental y el resto del mundo. Mientras que la UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos enfatizan que los adolescentes que están próximos en edad, madurez y desarrollo no deben ser criminalizados por una actividad sexual consentida y no explotadora, siempre que no exista ningún elemento de coacción, abuso de confianza o dependencia entre los adolescentes, muchas delegaciones como Egipto, Oman, Qatar, entre otras, expresaron que esta descriminalización no debería estar en la Convención.
Supongamos que un adolescente envía una nude o imagen íntima de manera voluntaria mediante una aplicación de mensajería instantánea. Según su nacionalidad, este acto puede constituir o una manifestación del libre albedrío y de la autonomía progresiva que todas las personas adquirimos conforme crecemos, o podría constituir el delito de producción de material pornográfico mediado por las tecnologías, habilitando su persecución y castigo con la ayuda de la cooperación internacional que fomenta el actual borrador del tratado.
Esto no tiene sentido para quienes habitamos el lado occidental del mapa mundial, pero ocurrió. Human Rights Watch documentó, hace un año, los casos de Yamen y Amar, dos jóvenes LGBTQAI+ de Jordania que fueron criminalizadas con base en su actividad en WhatsApp y aplicaciones de citas como Grindr. En ese país, el código penal considera a las relaciones del mismo sexo como ofensas a la moral y refleja el dilema que representa legislar con una perspectiva de derechos humanos a escala global. Los artículos 13 y 15 del borrador más reciente consolidan estas prácticas, al dejar al arbitrio de cada Estado la tipificación de delitos en este tema.
Alianzas inesperadas
No todo es tan oscuro. Esta última etapa demostró que la participación multisectorial logra resultados y, en nuestra región, podemos atribuirlos sin empacho al trabajo de incidencia que hemos realizado desde el consorcio AlSur junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnologías (IPANDETEC) e Hiperderecho. Celebramos, igualmente, la articulación que se observa en el Sur Global. Una carta de la International Press Foundation recoge preocupaciones similares a las nuestras, emanadas desde la sociedad civil del continente africano. La Comisión Internacional de Juristas también puso el acento, en una declaración publicada en enero de este año, en la incorporación de principios de no discriminación, legalidad, interés legítimo, y necesidad y proporcionalidad en el texto discutido.
La mayoría de los países de América Latina se mostraron a favor de incorporar garantías de protección de derechos humanos en el borrador, y esto es el producto tanto de la incidencia presencial en las diferentes reuniones del comité como de la producción de investigaciones y relatorías que dan cuenta de la importancia de tales salvaguardas. Asimismo, la cooperación con otras partes interesadas también ha sido clave. El Manifiesto Multisectorial de 2021 fue firmado por organizaciones de la sociedad civil y representantes de la industria tecnológica, toda vez que hay preocupaciones compartidas respecto del alcance del tratado y sus posibles consecuencias en la fragmentación del ciberespacio.
Ahora durante la sesión de clausura, una carta abierta de la sociedad civil y organizaciones de la industria tecnológica puso el acento en que el primer propósito de un tratado de estas características es proteger a las víctimas de cibercrímenes, ofrecerles reparación efectiva y garantías en el resguardo de sus derechos humanos. Además, señaló que “Un nuevo tratado contra el cibercrimen no debe reducir las obligaciones existentes de los Estados en virtud del derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos”. Por el contrario: lo que esperamos desde la sociedad civil es que dichas obligaciones se incrementen, en particular en lo que refiere a las consideraciones sobre género. Una victoria que podemos reconocer, en esta fase, es la incorporación de una frase sobre este tema en el preámbulo, fruto del esfuerzo sostenido y conjunto entre múltiples partes interesadas, aun cuando apuntamos a su incorporación transversal en todo el tratado.
Compañías como Microsoft, desde el primer momento, han expresado que el tratado no debe entenderse como un conjunto de tipos penales. En cambio, ha de fomentar el fortalecimiento de capacidades a escala global para combatir los delitos en entornos digitales, asegurar la consulta con expertas en la materia y poner especial cuidado en aspectos como el flujo transfronterizo de datos personales.
¿Qué hacer?
Frente al enorme poder que detentan los Estados Miembros en instancias multilaterales, cuyos consensos tienen impacto directo en las vidas de todas las personas, alianzas como las mencionadas son imperativas. Pese a que la suspensión de la sesión deja el tema en un limbo de incertidumbre, puede no ser solamente una mala noticia, por ejemplo, por los costos con este proceso. Pero cuando no hay poder suficiente para detener un proceso, demorar su cierre es una estrategia común desde las partes con menor ventaja.
Todavía queda tiempo para visibilizar los graves conflictos que podría acarrear la aprobación de este tratado y en esto la difusión y socialización de sus consecuencias cobra vital relevancia. Hemos sido testigos de cómo algunos Estados han modificado sus posiciones a partir de las conversaciones de pasillo en la ONU y la multitud de voces que han alertado sobre los aspectos más controversiales del tratado.
Desde el Sur Global, nuestra posición es clara: haremos todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que un documento altamente punitivo, tremendamente amplio, sin limitar atribuciones estatales de vigilancia, y sin garantías efectivas de derechos humanos, tenga luz verde. En Derechos Digitales no le restamos importancia a la necesidad de regular el cibercrimen a escala internacional, pues va en la dirección correcta en el resguardo de los derechos humanos de todas las personas. Hemos señalado nuestros reparos y ponemos a disposición nuestras capacidades para seguir bregando por un documento que garantice mayor seguridad en línea a todas las personas, defendiendo y promoviendo los derechos humanos, con una perspectiva de género efectiva.
Tú también puedes colaborar. Visita el minisitio sobre este tema, comparte en tus redes, habla con tus amigas y revisa cuál es la posición de tu Gobierno al respecto. Petróvich, en otra conversación con Raskólnikov, afirma lo siguiente: “¿Qué importan estas normas, que en más de un caso resultan sencillamente absurdas? A veces, una simple charla amistosa da mejores resultados”.