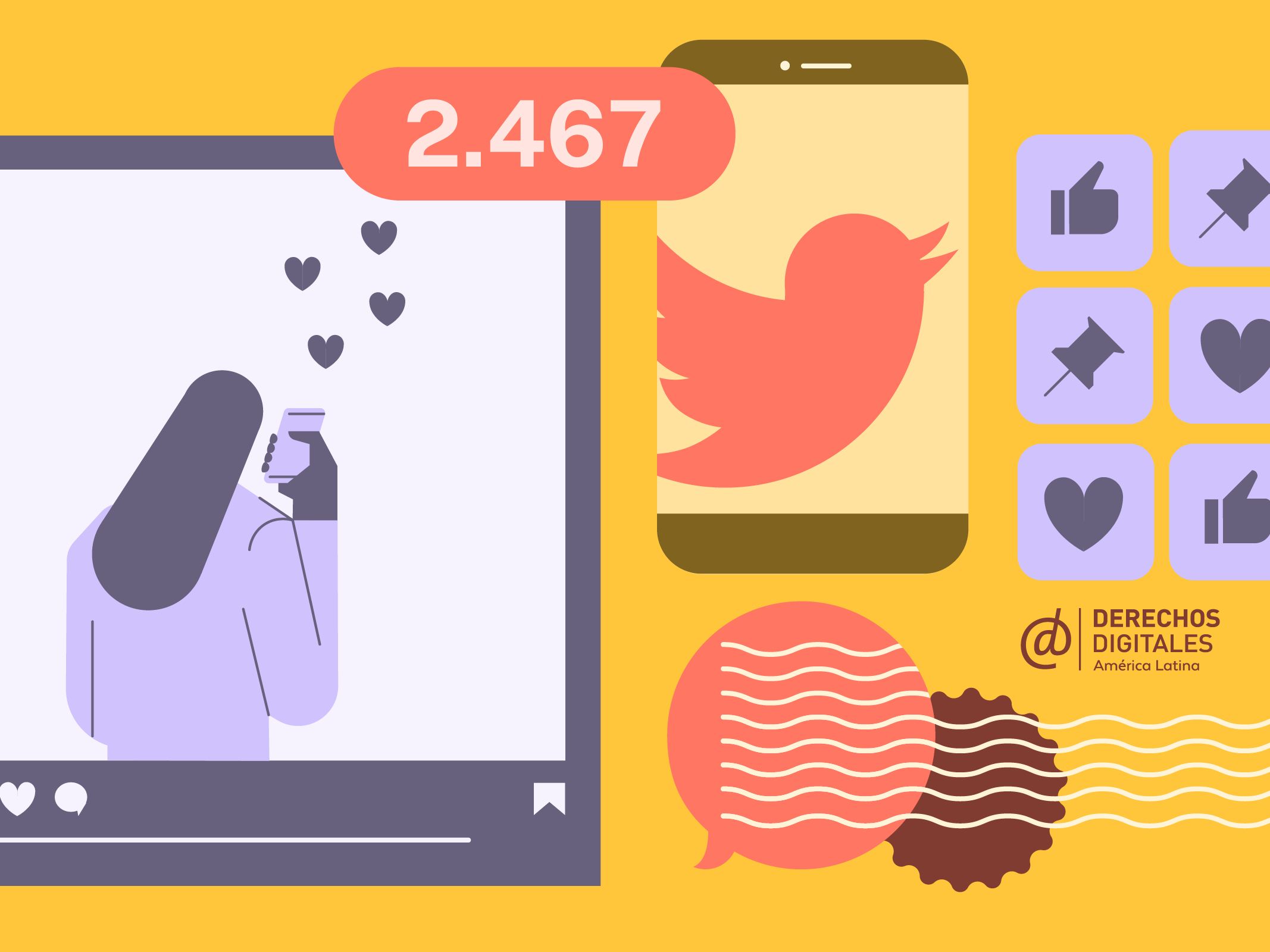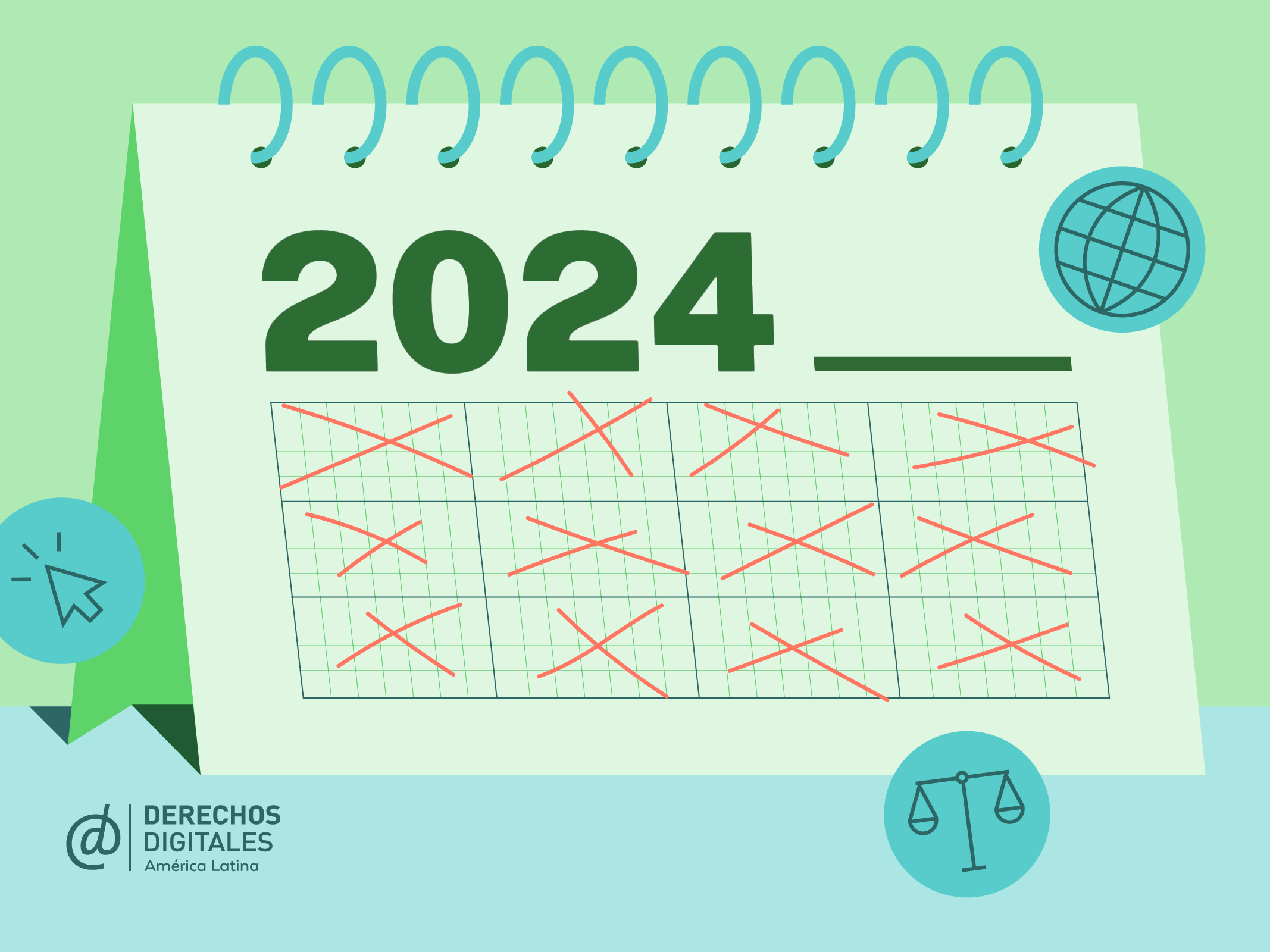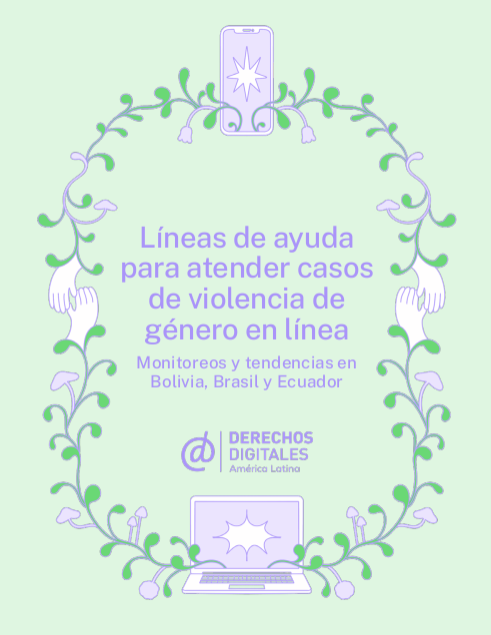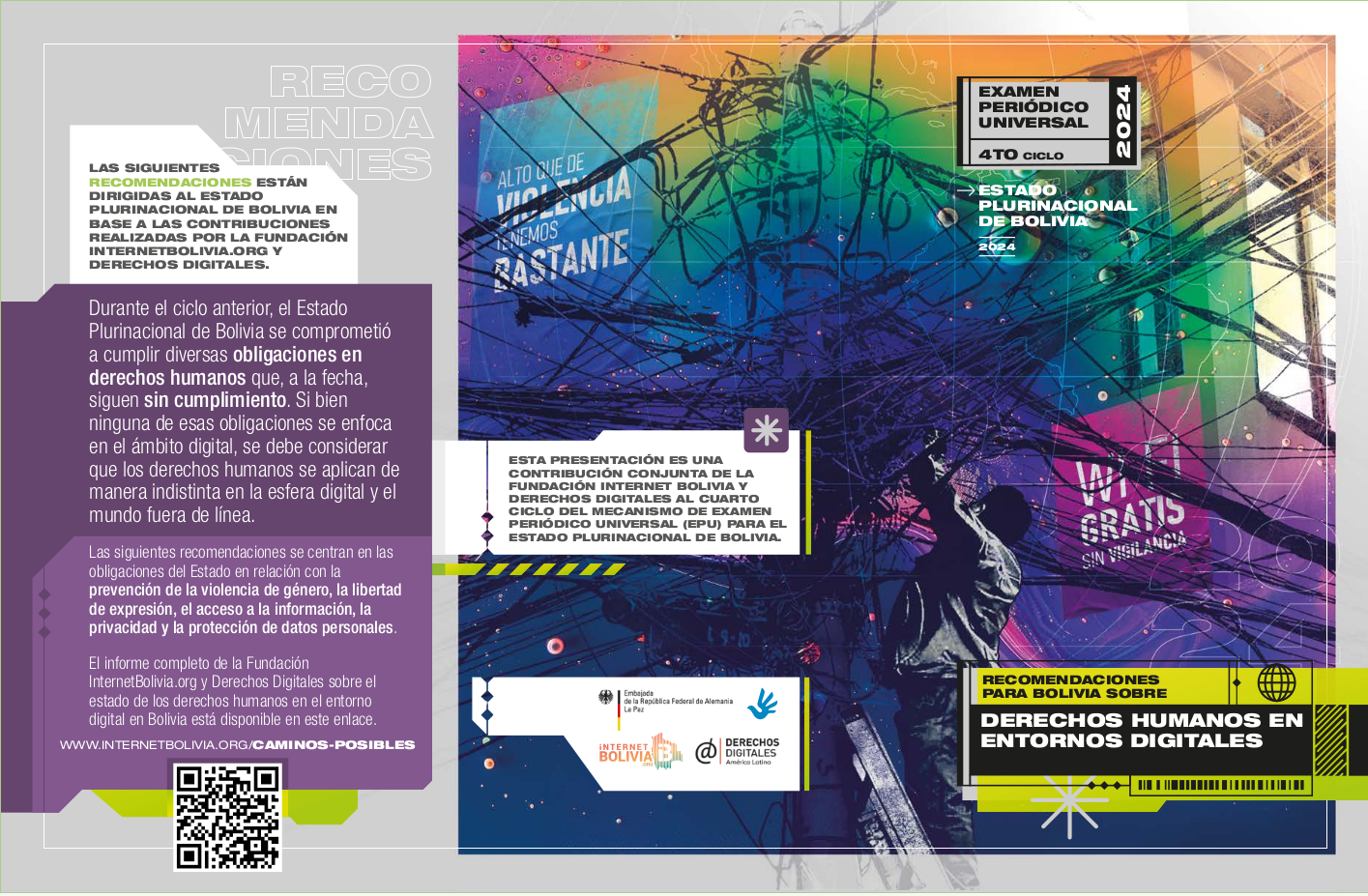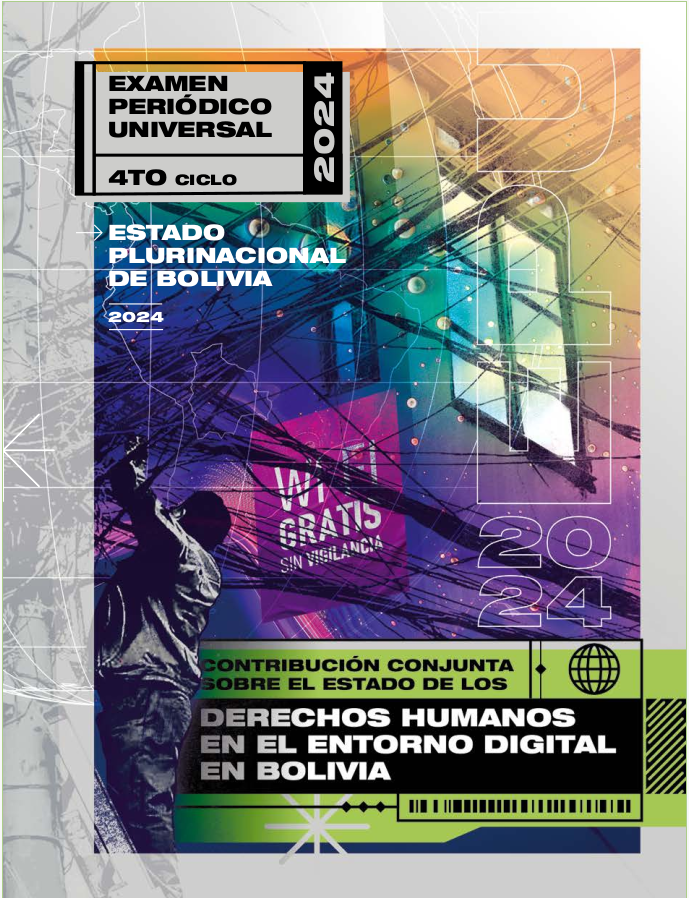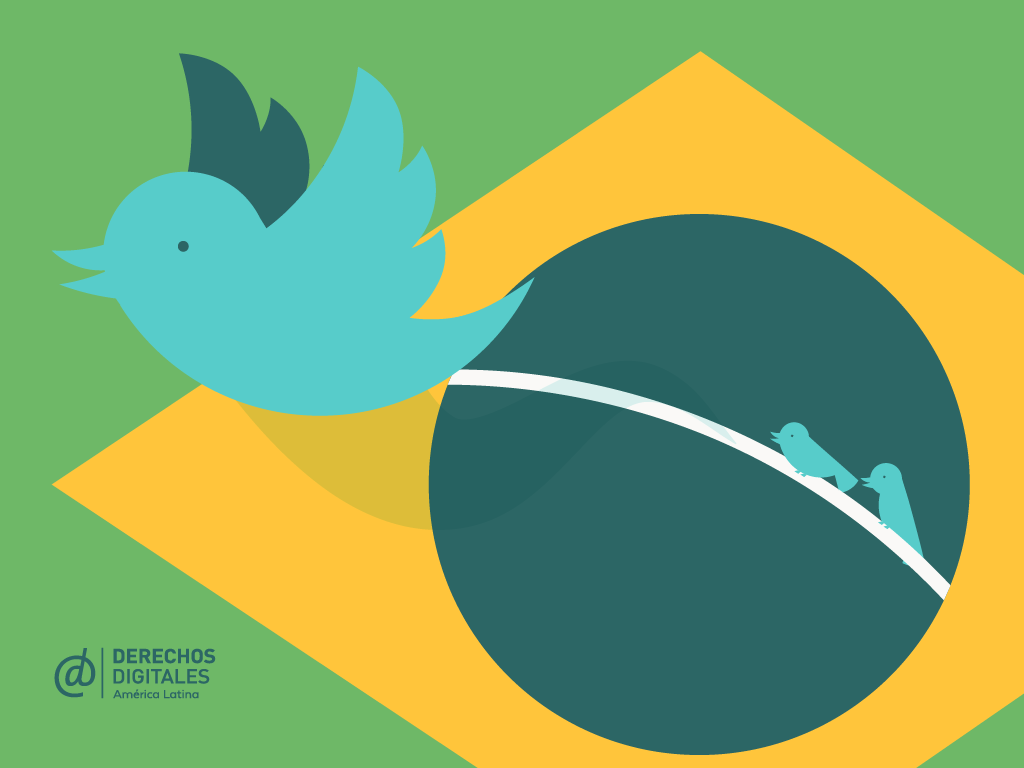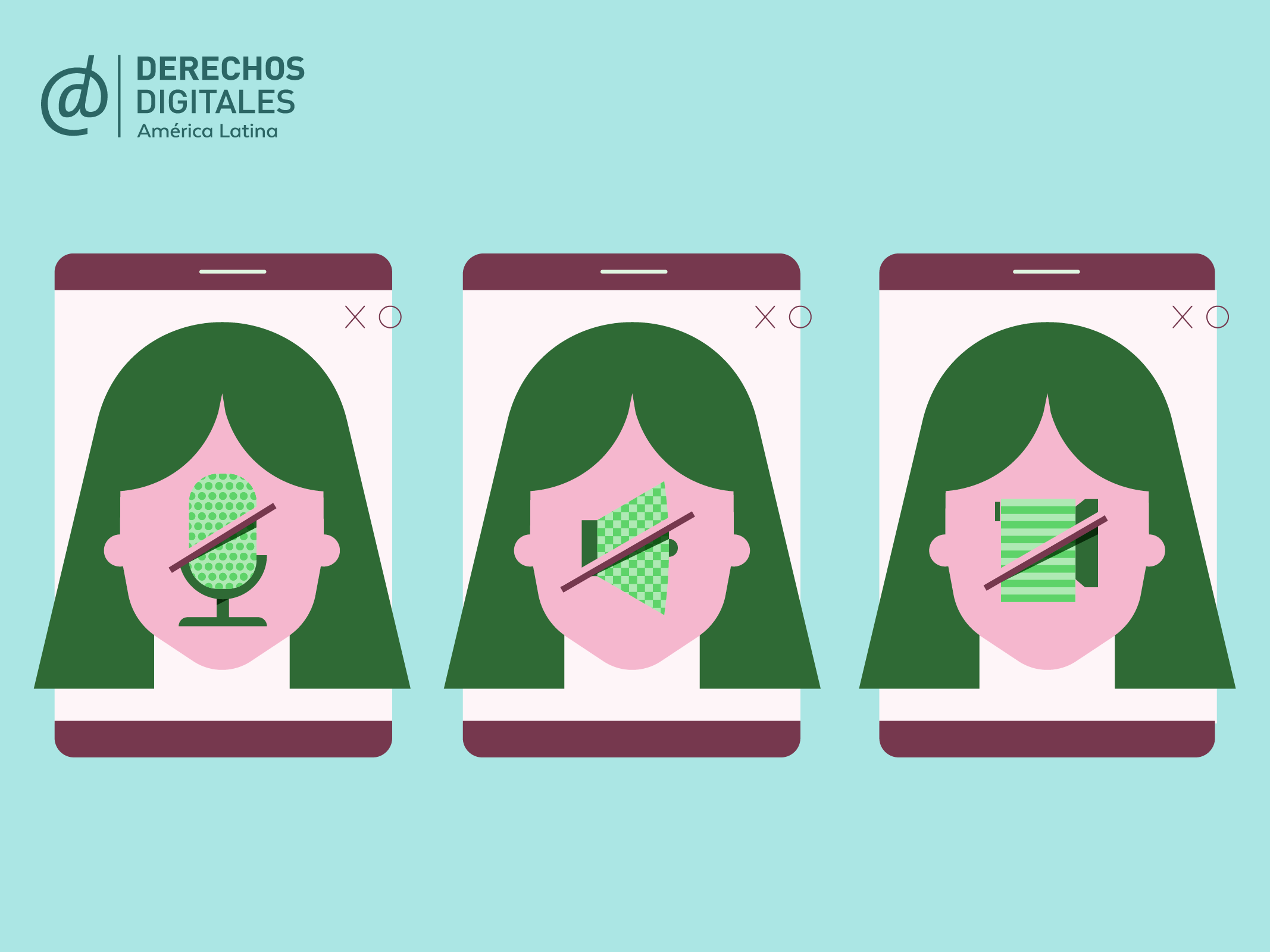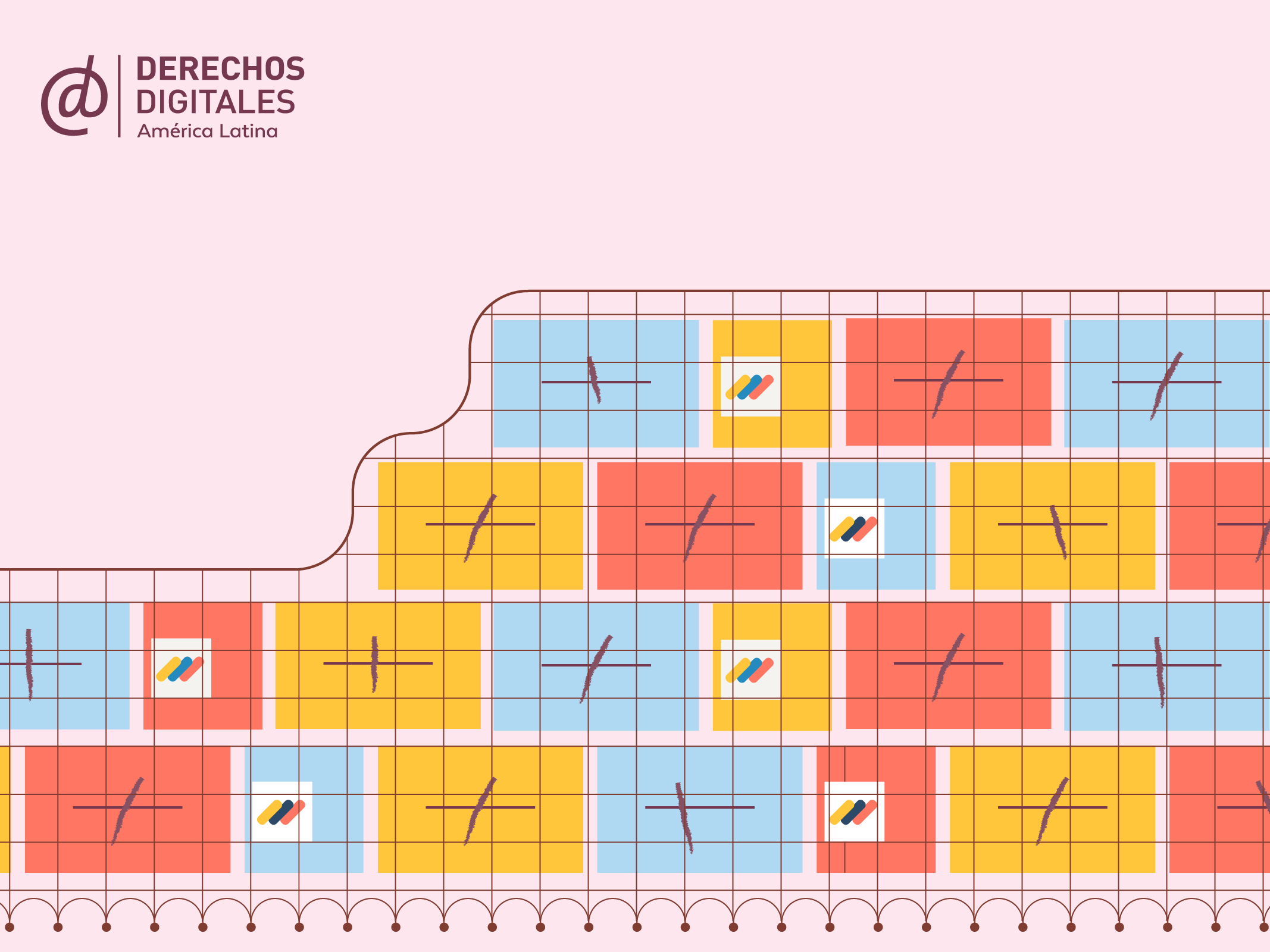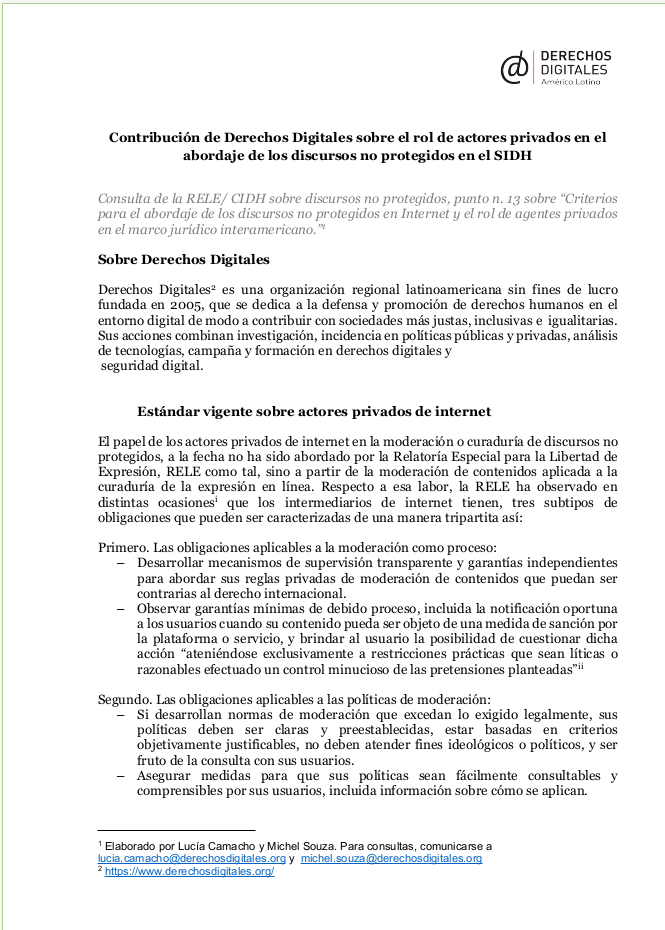El informe “En la Mira” fue liderado por Derechos Digitales y desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD). Estas 14 organizaciones atendieron 411 casos en América Latina sobre ciberataques, violencia de género digital, censura, espionaje y vigilancia masiva que son analizados en el reporte.
Temática: Libertad de expresión
Fuera del algoritmo: Cómo comunicar más allá de las redes sociales
Recuerdo cuando abrir una cuenta de Twitter era casi un acto revolucionario. En aquellos días, la plataforma prometía algo cercano a la igualdad: un lugar donde las ideas, más que las jerarquías, definían el alcance de tu voz. Para muchas organizaciones de la sociedad civil, Twitter, Facebook e Instagram (un poco después) fueron herramientas esenciales para denunciar injusticias, movilizar comunidades y visibilizar problemas que los medios tradicionales pasaban por alto. A lo largo de los años, lo que parecía un espacio inclusivo se fue desmoronando hasta convertirse en algo muy distinto.
Por ejemplo, desde que Elon Musk tomó las riendas de X, la antes llamada Twitter, el ambiente en la plataforma se ha vuelto insostenible. Con el discurso de odio en auge, los insultos racistas, misóginos, edadistas y homofóbicos no solo han aumentado, sino que se han normalizado. El regreso de cuentas previamente suspendidas por incitar a la violencia ha amplificado estos problemas. Lo que alguna vez fue un refugio para voces críticas ahora se siente como un espacio hostil, especialmente para quienes defienden los derechos humanos.
Meta tampoco se queda atrás. En un giro reciente, la empresa ha anunciado el fin de su programa de verificación de datos en Facebook, Instagram y Threads. La medida, presentada como un paso hacia una supuesta “libertad de expresión”, amenaza con convertir estas plataformas en un terreno aún más fértil para la desinformación. Esto ocurre justo antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en un momento político clave que no parece una coincidencia.
Finalmente, esta medida elimina una de las pocas herramientas que intentaban, al menos en teoría, mitigar los daños del contenido falso o malintencionado. Esto no es solo preocupante, es alarmante: en una época en la que las sociedades enfrentan desafíos como la polarización y la crisis de confianza en la información, la decisión de Meta puede tener consecuencias devastadoras. Si bien un sistema de notas comunitarias podría aumentar la confianza en la verificación de hechos, también existe un riesgo de manipulación de esos sistemas.
El dilema de abandonar las redes
En este panorama, las organizaciones de la sociedad civil enfrentan un dilema. Las redes sociales, a pesar de todos sus problemas, siguen siendo el lugar donde ocurre la conversación pública, donde figuras públicas como presidentes, congresistas y periodistas intercambian información e ideas, y donde todavía se discuten noticias a medida que ocurren. Dejar de usarlas podría significar perder el alcance y la relevancia necesarios para incidir en los debates globales. Sin embargo, quedarse muchas veces implica navegar en un espacio cada vez más tóxico, donde el riesgo de ser acosado, doxeado o atacado es constante. ¿Es posible encontrar un punto medio?
The Engine Room, realizó un estudio llamado “Explorando una transición hacia plataformas alternativas de redes sociales para organizaciones de justicia social en el Sur Global”, donde señala que las redes sociales tradicionales presentan preocupaciones significativas relacionadas con la recolección intrusiva de datos, la vigilancia y la propagación de desinformación. También destacan que plataformas alternativas, como Mastodon y BlueSky, ofrecen experiencias más comunitarias y menos extractivas, permitiendo a los usuarios crear y gestionar sus propios espacios en línea. Varias organizaciones nos hemos sumado a una tendencia por relevar el rol de tecnologías que devuelven al menos algo de control a sus usuarios.
Las alternativas, aunque prometedoras, aún no están listas para reemplazar por completo a las grandes plataformas, porque su alcance sigue siendo limitado. Migrar hacia ellas implica convencer a nuestras audiencias de hacer lo mismo, algo que no es fácil en un entorno donde los “efectos de red” (o si prefieres, la inercia y la comodidad) mantienen a las personas atadas a las plataformas tradicionales. Pero estas alternativas son un recordatorio de que otras formas de comunicación digital son posibles, aunque todavía estén en construcción. The Guardian o La Vanguardia se aventuraron a cerrar para siempre las puertas en redes como X. Mucho antes, en el 2021, la marca Lush dejó de usar redes sociales, declarándose “antisocial”.
Mientras tanto, surge la pregunta: ¿es posible que las organizaciones de la sociedad civil se desvinculen de las redes sociales más populares hoy? La respuesta no es sencilla, pero es evidente que diversificar los canales de comunicación es imprescindible. No podemos depender exclusivamente de plataformas que priorizan la extracción y el lucro, persiguen objetivos políticos orientados a ganar poder, o imponen narrativas autoritarias y conservadoras sobre los derechos humanos.
Además, las organizaciones de la sociedad civil suelen publicar de manera orgánica, con poca o nula inversión en publicidad, lo que dificulta aún más que su contenido llegue a las audiencias. Por ello, los boletines por correo electrónico, las páginas web actualizadas y las colaboraciones con medios de comunicación independientes siguen siendo herramientas valiosas para alcanzar a las audiencias más allá de tuits e historias. Es también el momento de explorar nuevos formatos: podcasts, videos documentales y eventos híbridos que combinen lo digital con lo presencial. En un ambiente donde los algoritmos deciden qué contenido llega a quién, recuperar el control sobre nuestras audiencias también se convierte en un acto de resistencia.
Regulación y responsabilidad
Sin embargo, estas soluciones son insuficientes si no se aborda el problema de fondo: la falta de contrapesos efectivos al control sobre las plataformas tecnológicas. Mientras las empresas continúen operando sin rendir cuentas sobre sus decisiones y sobre su modelo de negocios, la violencia digital y la explotación de datos seguirán siendo el modelo predominante de los gigantes de internet. Aquí es donde los Estados deben intervenir, en ningún caso para censurar, sino para proteger. Necesitamos políticas públicas que garanticen entornos digitales seguros, mecanismos efectivos para denunciar el acoso y sanciones claras contra quienes promuevan el odio. Necesitamos regulación que permita de manera efectiva que, a mayor poder, exista mayor también responsabilidad.
Las plataformas tecnológicas, por su parte, tienen una deuda importante con sus usuarias y usuarios. La implementación de medidas contra el acoso, la protección de datos personales y la transparencia en la moderación de contenido no deberían ser opcionales. En lugar de priorizar el crecimiento a cualquier costo, es hora de que estas empresas asuman su responsabilidad en la creación de un ecosistema digital que no perpetúe la violencia y el abuso. Que no se escude en la seguridad para promover la censura, ni en la libertad de expresión para descuidar a sus usuarios.
Meta, por ejemplo, hace algunos meses anunció que utilizará datos personales de sus usuarios para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, sin ofrecer una manera clara de oponerse a esta práctica. En muchas jurisdicciones, simplemente no hay opciones para negarse a este uso de los datos personales. Sin embargo, países como Brasil y los de la Unión Europea, con legislaciones más robustas, han logrado plantear regulaciones que limitan o frenan estos abusos. Pero ¿qué ocurre en el resto del mundo, donde las protecciones legales son débiles o inexistentes?
La desigualdad en la capacidad de los Estados para hacer frente a estos problemas agrava las brechas digitales. Mientras algunos países avanzan en la defensa de los derechos digitales, otros quedan expuestos a los abusos de grandes corporaciones que operan sin restricciones.
Más allá del algoritmo
Es imprescindible repensar colectivamente el diseño y la dinámica de estas plataformas. Cada vez que el discurso de odio se normaliza o el ciberpatrullaje queda sin consecuencias, el entorno digital se deteriora aún más. Este problema no debe recaer en las usuarias y usuarios, sino en quienes tienen el poder de cambiar las reglas del juego: las plataformas tecnológicas y los Estados.
Construir un ecosistema digital ético y seguro no será rápido ni fácil. Requiere creatividad, paciencia y voluntad política, pero el esfuerzo vale la pena. Porque al final, comunicar más allá del algoritmo no es solo una cuestión de supervivencia para las organizaciones de la sociedad civil; es una apuesta por un futuro donde las voces sean amplificadas, no silenciadas, y donde la tecnología sea una herramienta de inclusión, no de exclusión.
Comunicar en un entorno hostil no es sólo un desafío técnico; es una cuestión de principios. Rechazar un modelo digital basado en el odio y la explotación abre la posibilidad de transformar cómo conectamos, construimos y luchamos en el mundo digital, creando espacios más justos y seguros para todas las personas.
Transformaciones y desafíos en los derechos digitales en América Latina: un balance de 2024
En 2024, la intersección entre tecnología y derechos humanos ha cobrado una relevancia sin precedentes en América Latina. En un panorama global que anticipaba decenas de elecciones, pero que está todavía marcado por los horrores del genocidio y la guerra, como también por autoridades locales embelesadas con las promesas por la IA y pugnas políticas globales sobre el futuro de las redes digitales, vale la pena hacer una breve retrospectiva de lo que nos ha tocado enfrentar este año.
Encerrando en la lámpara al genio de la IA
La discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) se intensificó en América Latina en 2024. Diversos países de la región han estado explorando marcos regulatorios para controlar los riesgos de estas tecnologías sin impedir su desarrollo ni excluir a los países de la economía global. El reciente avance en Brasil de un proyecto de larga discusión parece acercar esa regulación a la realidad.
En este contexto, Derechos Digitales ha enfatizado la importancia de poner los derechos humanos en el centro de la regulación y del desarrollo de la inteligencia artificial, destacando la necesidad de una participación ciudadana efectiva en su desarrollo e implementación. También hemos avanzado significativamente en demostrar, a través de la evidencia situada, cuáles son las características de la implementación en la región por entidades públicas, más allá de los compromisos declarados. A pesar de los desafíos, nuestra más reciente edición de Latin America in a Glimpse ofrece una luz de esperanza para un desarrollo comunitario, situado y feminista de estas tecnologías, en lugar de rendirnos a la voluntad de algunos gigantes de la tecnología.
Pactos mundiales, pero sin todo el mundo
El Pacto Digital Mundial (GDC, por sus siglas en inglés) aparecía como uno de los hitos más significativos del año, con una importante búsqueda de incidencia por incontables activistas de todo el mundo, para sumar sus voces a las de los Estados representados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En los escasos espacios de participación abiertos, Derechos Digitales hizo valer sus expectativas sobre el GDC, enfatizando la necesidad de una perspectiva efectiva de género en el GDC, basada en principios feministas para la inclusión de género, y recomendando un enfoque basado en derechos humanos que considere intersección de género y derechos en áreas clave. No obstante, un resultado decepcionante en esas materias y de muy difícil participación para actores no estatales, nos hace sumarnos a la preocupación global sobre el proceso de implementación, que seguiremos con celo.
Otro proceso preocupante terminó de manera casi trágica: tras más de dos años de negociaciones, la ONU aprobó el texto final de un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. Organismos expertos y activistas alrededor del mundo advirtieron por años que el texto contiene falencias importantes que pueden ser utilizadas para validar abusos contra los derechos humanos, incluida la falta de salvaguardas suficientes en materia de protección de derechos frente a la cooperación internacional.
Libertad de expresión, siempre bajo ataque
En un año que vio nuevas preocupaciones no solo por los usuales bloqueos, sino también por la siempre presente violencia contra periodistas y por la posible promulgación de leyes mordaza en distintos países, o el levantamiento de restricciones y cierres contra organizaciones activistas, el uso de internet para la libre expresión parece ser cada vez más un riesgo que una oportunidad.
Independiente de las decisiones de ciertos gobiernos, recientes cambios como la compra de Twitter (ahora X) por un magnate controvertido, han complicado aún más el panorama para el ejercicio de la expresión en plataformas privadas. Así, el bloqueo de lo que era Twitter en Brasil levantó preocupación por el efecto aparentemente desproporcionado, como consecuencia de actos de autoridad legalmente tramitados por la falta de colaboración de la plataforma con procesos judiciales. Eso, sin siquiera discutir la decadencia de una plataforma que sigue siendo relevante para una minoría, y su incapacidad de mantenerse como un espacio seguro.
La arbitrariedad para la censura de contenidos en plataformas digitales quedó además validada en México, por medio de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el sistema de notificación y retirada, cuestionado por su facilidad para lesionar derechos humanos en línea en nombre del derecho de autor y sin real efecto sobre la “piratería”.
Tecnologías para la vigilancia: un paso adelante, diez atrás
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico en el caso presentado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), destacando que las actividades de inteligencia deben respetar la privacidad y la protección de datos personales. Esta decisión expuso la vigilancia sistemática ejercida sobre defensores de derechos humanos en Colombia, incluyendo el monitoreo de comunicaciones privadas, y estableció un precedente crucial para limitar abusos en las tareas de inteligencia en toda la región. Esto es especialmente relevante en un contexto en que los Estados latinoamericanos continúan utilizando herramientas intrusivas, como el software Pegasus, sin mecanismos efectivos de supervisión democrática, a pesar de los aprendizajes de la última década. Aunque el fallo representa un avance normativo, la persistencia de prácticas de espionaje y monitoreo masivo refleja la urgencia de fortalecer marcos regulatorios que protejan los derechos humanos.
Por otra parte, el ciberpatrullaje se ha consolidado en 2024 como una herramienta de vigilancia estatal en América Latina, presentada como un mecanismo para prevenir delitos pero aplicada también como medio para vigilar discursos críticos. Esta práctica, que implica el monitoreo constante de redes sociales y espacios digitales, permite perfilar usuarios, recopilar información personal y observar la actividad de activistas y periodistas sin salvaguardas legales suficientes.
Salir a la calle tampoco nos aleja del peligro. El uso de tecnologías de reconocimiento facial en América Latina ha seguido expandiéndose en 2024, especialmente en espacios abiertos al público como estadios. Si bien estas herramientas se presentan como soluciones para mejorar la seguridad, han sido criticadas por facilitar el control social y la vigilancia masiva. Su implementación ha afectado desproporcionadamente a comunidades vulnerables y restringido libertades fundamentales, como el derecho a la protesta.
Contribuyendo y colaborando
En julio de 2024, Derechos Digitales anunció las organizaciones seleccionadas para participar en el primer ciclo del Fondo para la Promoción de los Derechos Digitales (FDD). Este programa fue diseñado como una herramienta para fortalecer las capacidades de las comunidades en la región, sensibilizándolas sobre la importancia de proteger sus derechos en el entorno digital. A través de este fondo, se busca fomentar el desarrollo de iniciativas locales que promuevan un espacio digital más inclusivo, libre y seguro, donde los derechos fundamentales sean respetados y defendidos.
Este fondo se complementa con el ya consolidado Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales (FRR), que en 2024 celebró cinco años de funcionamiento. Desde su creación, este fondo ha permitido canalizar recursos hacia acciones urgentes de defensa de los derechos humanos en el entorno digital, proporcionando respaldo inmediato a comunidades y activistas que enfrentan amenazas o vulneraciones en línea.
Ambos mecanismos, al operar en conjunto, constituyen un esfuerzo integral para fortalecer el ecosistema de defensa de los derechos digitales en América Latina. En total, los fondos administrados por Derechos Digitales completaron un año de impacto significativo, apoyando 29 proyectos distintos distribuidos en 14 países de la región, abarcando una amplia gama de temas. Con este modelo de financiamiento, Derechos Digitales continúa impulsando estrategias de defensa y promoción de los derechos digitales, respondiendo a los desafíos urgentes de la región.
Mirando hacia 2025: desafíos y prioridades para los derechos digitales
A medida que nos acercamos a 2025, el escenario global estará marcado por la implementación de acuerdos clave y el desarrollo de procesos internacionales que definirán el futuro de los derechos digitales. La revisión de los veinte años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20) será un momento decisivo para evaluar los compromisos adoptados hace dos décadas y proyectar un modelo más inclusivo, sostenible y centrado en derechos humanos para el desarrollo digital. Será una oportunidad para insistir en la participación de la sociedad civil y en la necesidad de garantizar la conectividad, sin comprometer libertades esenciales en nombre de la seguridad o el progreso económico.
Al mismo tiempo, se espera que comience la implementación del GDC, en un proceso todavía rodeado de incertidumbres y preocupaciones. La sociedad civil tendrá el desafío de incidir en los mecanismos de seguimiento y aplicación del Pacto, para asegurar que las decisiones adoptadas protejan los derechos humanos y no se conviertan en herramientas de control o exclusión.
En paralelo, tras su adopción, podría iniciarse la implementación del Tratado sobre Cibercrimen, con implicaciones directas en la regulación de la vigilancia estatal, la cooperación judicial y el intercambio de datos. La vigilancia transfronteriza, el acceso a información privada y las obligaciones impuestas a las empresas tecnológicas requerirán un escrutinio constante para asegurar que los esfuerzos por combatir el cibercrimen no se conviertan en justificaciones para expandir la vigilancia masiva
Con un año electoral en varios países de América Latina, 2025 también traerá desafíos para la estabilidad democrática en la región. Las tecnologías digitales jugarán un papel central tanto como herramientas para la participación política como instrumentos para perjudicar al espacio cívico. Nuestra participación en el proyecto Civic DEFENDERS aparece así como una oportunidad para ejercer nuestra misión junto a organizaciones de todo el mundo.
Al final de un nuevo año de intenso activismo, reafirmamos nuestra confianza en la capacidad de la sociedad civil para liderar cambios significativos y sostenibles. La construcción de un futuro digital justo, inclusivo y democrático dependerá de mantener la solidaridad transregional, de amplificar las voces de la Mayoría Global y de asegurar que los derechos humanos estén al centro de cada decisión que impacte a las tecnologías. Desde Derechos Digitales, seguimos comprometidas a trabajar para ese futuro.
Líneas de ayuda para atender casos de violencia de género en línea: Monitoreos y tendencias en Bolivia, Brasil y Ecuador
El presente reporte documenta la labor de tres líneas de ayuda en materia de seguridad digital operando en América Latina: el Centro S.O.S Digital de Fundación InternetBolivia.org en Bolivia, Maria d’Ajuda de Marialab en Brasil y Navegando Libres por la Red de Taller Comunicación Mujer en Ecuador.
Resumen: Recomendación para Bolivia sobre Derechos Humanos en Entornos Digitales
Las siguientes recomendaciones están dirigidas al Estado de Bolivia. Son un resumen del informe más extenso con aportes enviado a Naciones Unidas y realizado por la la Fundación Internet Bolivia y Derechos Digitales.
Derechos humanos en el entorno digital en Bolivia
Las siguientes recomendaciones están dirigidas al Estado de Bolivia. Son un resumen del informe más extenso con aportes enviado a Naciones Unidas y realizado por la la Fundación Internet Bolivia y Derechos Digitales.
La suspensión de X en Brasil, y la vigencia del Estado de Derecho
El pasado 30 de agosto, la máxima corte de justicia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, emitió una decisión que, entre otras cosas, ordenó la suspensión del servicio de la red social X —antes Twitter—. También decidió establecer sanciones a los usuarios y usuarias que evadieran dicha suspensión a través de distintas herramientas como las redes virtuales privadas (o VPN), e inicialmente ordenó a Apple y Google retirar de sus tiendas de aplicaciones móviles este tipo de herramientas, medida que fue revertida horas después.
La decisión de suspensión inmediata y completa del servicio, que sigue vigente a más de una semana desde su emisión, fue impuesta como resultado de que la red social incumpliera diversas órdenes judiciales dirigidas a la entrega de información de algunos usuarios y el bloqueo de ciertas cuentas y contenidos.
Antecedentes necesarios sobre el fallo
De la lectura del fallo judicial del 30 de agosto pasado que ordena la suspensión inmediata y temporal de X, y la poca información disponible, emergen dos hechos de contexto para entender cómo y por qué la justicia emitió una de las medidas más gravosas según el Marco Civil de Internet, la normativa de Brasil aprobada hace más de 10 años atrás que regula internet.
En primer lugar, sabemos que el Supremo Tribunal Federal (STF) hace meses ordenó a X la entrega de los datos personales de ciertas personas y el bloqueo de diversas cuentas y contenidos que estaban presuntamente implicadas en actos de intimidación a agentes policiales. Estas órdenes estuvieron enmarcadas en una investigación llevada a cabo de manera confidencial por ese máximo tribunal, y que buscaba esclarecer los hechos de intento de golpe de Estado así como atribuir las debidas sanciones a sus responsables.
En segundo lugar, sabemos que con posterioridad a la emisión de dicha orden inicial, la red social X habría apelado su contenido, pero el STF se sostuvo en su decisión, por lo que la plataforma debía cumplir el fallo aunque fuera adverso a sus pretensiones. La justicia intentó, por varios medios, amenzar a X a que cumpliera, pero en ese punto la justicia y la plataforma ya no tenían un punto de contacto local que facilitara su comunicación: la red social había suprimido su representación legal, ante la eventual sanción de prisión que podría ser impuesta a sus delegados en Brasil por los reiterados incumplimientos, a lo que se sumó también el despido del resto del equipo de X en ese país.
Por su desacato reiterado, el STF impuso multas cuantiosas a X. De igual modo, congeló los activos de la empresa Starlink, donde Elon Musk –accionista mayoritario de X– también figura como dueño. Al día de hoy, la orden judicial que inició todo este ir y venir, sigue sin ser cumplida.
Ahora bien, hay que reconocer que la decisión de suspensión inmediata y temporal del servicio de X en Brasil es, en definitiva, el desenlace de un conjunto de decisiones sobre incumplimientos judiciales, cuyos efectos fueron escalando. Para que la suspensión sea levantada y se restablezca la prestación del servicio de X en Brasil, el STF exige a la red social que nombre una representación legal en el país –para facilitar la comunicación entre ambas partes–, que cumpla con las órdenes iniciales de entrega de datos personales y eliminación de contenidos, y que pague las multas adeudadas.
Fuera de discusión: el Estado de Derecho y las decisiones de la justicia
A quienes ejercemos abogacía se nos enseña que la vigencia del Estado de Derecho transita, entre otros, por el imperio de la ley para todas las personas y el respeto a las decisiones judiciales. Y se nos advierte que, aun cuando el contenido de los fallos pueda ser discutible, la controversia en torno a las decisiones judiciales debe transitar por las vías legalmente establecidas para ello. Hay que jugar según las reglas que se espera que se apliquen a todos por igual.
Pero eso no parece ser igualmente aceptado desde el Valle de Silicio (Silicon Valley) . Desde luego, la estrategia de evasión de la ley por parte de las Big Tech fuera de Estados Unidos no es nueva. En países de América Latina se valen de diversas estrategias para justificar por qué los ordenamientos locales no les son de aplicación. Uno de los argumentos más comunes para la elusión de las decisiones judiciales o administrativas apunta a la falta de jurisdicción: la supuesta ausencia de validez o aplicabilidad (para ellas) de la ley de los países en que no está domiciliado su centro de operaciones principal, o el argumento según el cual la filial registrada fuera de los Estados Unidos no tiene relación alguna con la empresa principal que administra la plataforma de red social, streaming, reproducción de videos, o el servicio que sea.
Los argumentos varían y, en ocasiones, las plataformas ni siquiera responden al pedido de las autoridades, dejándolas en visto. Pero la maniobra empleada por X en Brasil (en particular, las acciones de su CEO Elon Musk dirigidas a atacar la integridad de los jueces del caso y la justicia en general) no había sido vista de una manera tan cruda y explícita hasta ahora en nuestra región.
Desacatar un fallo judicial de manera sistemática y cerrar las actividades de la filial de esa Big Tech haciendo imposible la actuación de la justicia, reafirma cuán fácil puede ser para estas empresas desvirtuar la eficacia jurídica y simbólica del derecho. La lógica de la suspensión temporal de un servicio según el Marco Civil de Internet, es que sea temporal en tanto que se espera que la plataforma cumpla con sus obligaciones rápidamente. Pero no parece en este momento que X vaya a cumplir con esta expectativa. ¿Qué hará la justicia ahora de cara a la decisión de bloqueo si la red social, como quedó claro, no tiene interés alguno de cumplir sus decisiones en el futuro próximo? ¿El bloqueo generalizado se mantendrá de manera indefinida?
Pese a todo, en esta tensión que emerge entre el poder de las Big Tech y el poder de los Estados, en lo que pensamos que debemos estar de acuerdo es en el imperio de la ley y en el cumplimiento de las decisiones judiciales en los países democráticos, aún cuando podamos y tengamos el derecho de cuestionar su contenido y los procedimientos aplicados en la toma de la decisión judicial.
Asimismo, vale la pena mirar con cautela el caso de Brasil que nos enseña que la relevancia económica de un mercado puede no ser suficiente garantía para incentivar el cumplimiento de la ley local. ¿Qué suerte le espera al resto de países de la región cuando tengan que lidiar con la red social X en el marco de decisiones de moderación de contenido, o acciones de lucha contra la desinformación o violencia que suceden y circulan en esa plataforma?
Un debate que no es nuevo: el bloqueo de servicios digitales
La suspensión temporal de un servicio, en el caso de Brasil, está fundamentado por el Marco Civil de Internet y en tanto que ley válida y democráticamente discutida y aprobada por el Congreso, ha de ser aplicada aun cuando entendamos hoy, de cara al estado del arte tecnológico, que es inconveniente y merece ser repensada frente a los estándares regionales sobre la licitud de las medidas restrictivas de la libertad de expresión.
La suspensión de la totalidad de un servicio puede ser desproporcionada, pues sus efectos se extienden a la generalidad de personas usuarias del servicio que no están vinculadas con la decisión judicial inicial. El fin perseguido, en el caso brasileño, que apuntaba a la entrega de datos de ciertos usuarios y bloqueo de contenidos y cuentas, no es proporcional de cara a los efectos generados para todas las personas que acceden a X en ese país. Pero la suspensión generalizada, aun cuando sea temporal, tampoco es útil si se emplea como incentivo para obligar al cumplimiento de las decisiones judiciales, como ya quedó claro con la reacción de X.
Cuando el sistema interamericano de derechos humanos se refirió en 2013 y 2016 a la medida de bloqueo –adoptada en Brasil como “suspensión temporal”-, lo hizo para referirse a un recurso extraordinario o excepcional, disponible en manos de los Estados para, entre otros, luchar contra la explotación sexual infantil, o la “piratería” en línea, y más recientemente, la desinformación. Su vocación era la de servir como recurso aplicable sobre los contenidos ilegales, y no como una medida para afectar de manera generalizada el servicio o el medio que lo difunde –salvo que el servicio sea en sí mismo ilegal–.
Para sugerir la distinción entre el contenido y el medio en materia de bloqueos, la Relatoría para la Libertad de Expresión acudió a la analogía con el cierre de un periódico o cualquier otro medio de comunicación, dejando en claro que en línea y fuera de ella, ese tipo de bloqueos –o suspensiones– erosionan el ecosistema mediático e informativo. La suspensión temporal de una plataforma como X en Brasil, aunque pueda ser legal, ¿continúa siendo una medida legítima, necesaria y proporcional en una sociedad democrática?
Cierre: preguntas pendientes y matices necesarios
La situación de X se suscita en un contexto de restablecimiento de la democracia luego de un período de debilitamiento institucional y democrático en Brasil, donde los cuestionamientos al orden constitucional no solo provienen de actores políticos tradicionales, sino también de la instrumentalización por terceros de las plataformas digitales para propagar desinformación y erosionar la institucionalidad o el espacio público digital. Allí, los intentos de contener esa crisis han alcanzado inevitablemente la discusión sobre el rol de las plataformas tecnológicas y sus responsables.
En tal contexto, cabe preguntar por el futuro de la investigación penal en que la entrega de datos personales de los usuarios de la red social X iba a ser clave para determinar la identidad de las personas que habrían participado en eventos que amenazan el orden democrático. El cierre de las operaciones de X en Brasil significa, desde luego, un obstáculo serio para la impartición de justicia en ese caso. Sin embargo, sus consecuencias no pueden ser observadas de manera aislada o fuera de contexto.
En este caso, el desafío para la sociedad civil no radica únicamente en frenar los excesos de quienes instrumentalizan el debate público, sino también en encontrar un balance justo entre derechos fundamentales y las obligaciones de los actores que interactúan en el ecosistema digital.
Por ahora, es necesario adoptar un enfoque que trascienda las posturas simplistas o radicales, en lugar de hacer eco de la polarización existente que no considera las complejidades socio-técnicas y jurídico-legales del problema. A medida que el caso de X en Brasil siga en desarrollo y se conozcan mayores detalles de los contenidos de las decisiones judiciales que confluyen, habrá que avocar los análisis tanto la importancia de la libertad de expresión como la responsabilidad de los actores privados en la esfera pública global, el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, la importancia de actualizarlos de cara al estado del arte tecnológico actual, y el rol de la justicia en la aplicación de la ley y los retos que enfrenta en esa tarea.
La amenaza persistente de la censura en Internet y cómo evadirla
Cuándo nos conectamos a algún servicio en internet, nuestra comunicación atraviesa varias computadoras conocidas como ruteadores. El primer dispositivo al que nos conectaremos es el ruteador de internet de nuestra casa – si lo hacemos a través de internet fijo – o la antena de telefonía celular, si lo hacemos con internet móvil. Luego, la comunicación sigue a través de otros dispositivos en la red del proveedor de internet y de otros proveedores de comunicación hasta llegar al destino. En cualquiera de estos sitios se podría filtrar el contenido de nuestras comunicaciones.
Cuando un Estado quiere bloquear contenidos o aplicaciones, una posibilidad para concretarlo es obligar a los proveedores de acceso a internet – también conocidos como ISPs por sus siglas en inglés – a hacerlo en su favor. Dado que el ISP es responsable por conectar una computadora de origen a un sitio web ubicado en una computadora de destino, basta que este intermediario no efectúe la comunicación para que el sitio quede inaccesible.
Otra forma de bloqueo se da a partir de modificaciones en los registros de nombres de dominio (DNS), el que asocia dispositivos físicos a nombres y números que lo permiten ubicar en la red. Estas no son las únicas formas de operar la censura en Internet, sobre el funcionamiento técnico y las estas estrategias de bloqueo hablamos en otra columna.
El diseño de Internet implica que los proveedores de Internet sepan quién solicita el acceso a un sitio y la dirección IP de destino. Con esta información es posible operar la conexión, pero también la censura. Cuando estos registros se almacenan por periodos largos de tiempo, sea por requisitos técnicos o legales, puede facilitar prácticas de vigilancia, una vez que esos datos permiten identificar patrones de acceso por parte de usuarias específicas. Por eso, el uso de herramientas para evadir la censura en muchos casos también sirve para proteger la privacidad de las comunicaciones.
Evadir la censura
Una primera medida de protección contra la censura son las redes virtuales privadas, o VPNs. Esta tecnología permite generar un canal cifrado desde nuestros dispositivos hasta uno de los servidores de VPNs que, por su vez, nos irá dirigir al destino deseado. El ISP solo podrá ver que existen conexiones cifradas a ciertas direcciones IPs de las VPNs, pero no sabrá hacia donde esta nos está direccionando o el tipo de actividad que se está realizando. De este modo, salvo que los ISPs empiecen a bloquear las VPNs o que las mismas VPNs bloqueen determinados contenidos, no será posible impedir el acceso.
El colectivo Riseup provee desde hace mucho tiempo la VPN RiseupVPN que se puede utilizar de manera gratuita y sin entregar datos de registro. En la coyuntura actual de Venezuela proveedores de VPN como ProtonVPN y TunnelBear están ofreciendo acceso gratuito a sus servicios si la conexión proviene de Venezuela.
Si mucha gente empieza a utilizar estos servicios, entonces el Estado podría intentar bloquear las VPNs. Se podría intentar con otras que no están mencionadas acá y seguir jugando el juego del gato y el ratón. Otra opción es aprovechar el hecho de que la tecnología de VPNs se basa en estándares abiertos, lo que permite a otros proveedores implementar VPNs propias de forma autónoma con software libre. Lo que se necesita para esto es un servidor virtual (VPS) que se puede contratar por un costo bajo y alguien con conocimientos de Linux.
Outline es una solución sencilla que nos permite implementar nuestros propios servidores de VPN de manera fácil y segura. Al usar una solución como esta se tendría un servicio que sería menos visible que el servicio de VPNs conocidas pero se requieren ciertos conocimientos técnicos. Una vez implementado el servidor es fácil conectarse desde computadoras o celulares.
Otra opción para evadir la censura es la red de anonimato Tor. Para acceder a este red no es necesario pagar ni entregar datos personales. Al igual que las VPNs, Tor se puede instalar en teléfonos celulares y computadoras. La forma más común de acceder a la red es a través del navegador Tor, disponible para computadoras y celulares Android, en el caso de Iphone se puede usar el navegador Onion Browser.
Mediante este navegador se puede evadir la censura de sitios web, pero no es tan evidente su uso para evadir el bloqueo de aplicaciones como Signal o WhatsApp. En el caso de celulares, existe la aplicación Orbot que funciona de forma similar a una VPN, pero con la red Tor. En este caso se podría conectar Orbot a la red Tor y decirle que ciertas aplicaciones funcionen a través de esta aplicación. De esta manera se podría utilizar Signal, WhatsApp, X o cualquier otra aplicación.
Estas son algunas soluciones para evadir la censura en Internet, pero no son las únicas. Como documentado en años anteriores, incluso en el caso de Venezuela, es posible a los operadores bloquear incluso el acceso a la red de Tor. Así, es recomendable probar más de una opción por si el Estado llegara a bloquear una de estas, se puede usar otra.
Documentar la censura del Internet
La censura en Internet normalmente está asociada con acontecimientos que suceden en la sociedad. En el caso de Venezuela tiene que ver con las elecciones, pero se han registrado bloqueos de comunicaciones en otros países de la región durante eventos de conmoción social.
El proyecto OONI es una herramienta de software libre que se puede instalar en nuestros teléfonos o computadoras para que realice pruebas recurrentes a sitios web y aplicaciones y así identificar si estas están bloqueadas. Los datos recolectados pueden ser subidos a OONI para ser accesibles por investigadores a través de su explorador.
El uso de OONI es simple y hace unos años publicamos una guía sobre como hacerlo. Es importante tener cuidado y estar atentos a los riesgos que podemos tener al monitorear bloqueos de Internet, debido a que algunos países restringen este tipo de actividad.
En el caso de Latinoamérica hay organizaciones que utilizan OONI y herramientas similares para detectar bloqueos. Nos gustaría destacar el trabajo de organizaciones como Conexión Segura y Libre (antes Venezuela Inteligente) con su proyecto VEsinFiltro donde documentan bloqueos a Internet en este país. En Colombia se encuentra la Fundación Karisma con el Observatorio de Bloqueos de Internet en dónde han publicado una guía para investigar de bloqueos de Internet.
Internet es una herramienta esencial para poder informarnos, pero también para ejercer un conjunto de derechos fundamentales, como a la educación, la salud, entre muchos otros. La censura de sitios y aplicaciones afecta directamente el ejercicio de estos derechos, además de limitar la libre expresión y asociación en momentos de crisis política, como observamos ahora en Venezuela. Poder documentar estos casos es de suma importancia para denunciar abusos, desarrollar mejores estrategias para evadirlos y también para exigir comunicaciones libres.
La red es vulnerable a ser censurada, y necesitamos seguir presionando agentes públicos y privados a que atenten a sus obligaciones internacionales de mantener la integridad de Internet. Por otro lado, su naturaleza abierta permite que tengamos herramientas para poder evadirla. Es recomendable aprender a usar estas herramientas incluso si en nuestro país no existen bloqueos aparentes, ya que para cuando existan estaremos listas para seguir comunicándonos y accediendo a información relevante.
Elecciones abren nuevo frente de violencia, represión y censura
El 28 de julio de 2024 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela con una notoria participación en todos los centros de votación del país y del exterior. La jornada transcurrió en calma hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio resultados dando como ganador al actual presidente Nicolás Maduro con 51,20% de los votos escrutados hasta ese momento.
Después de las imágenes de celebración de Maduro, Edmundo González y María Corina Machado, el candidato opositor y la principal figura de la oposición en Venezuela, dieron declaraciones rechazando los números ofrecidos por el CNE. La declaración no fue sólo un acto de rebeldía al aire: la promesa de tener las pruebas en la mano es un desafío frontal a las capacidades del oponente de dar una respuesta convincente y rápida a su auto-proclamada victoria. Cabe el recordatorio de que el CNE como entidad de poder electoral, no es considerado un ente independiente, sino una extensión del poder oficial, así como otros poderes públicos.
Represión multidimensional sin tregua
Los días siguientes al 28 de julio han estado marcados por la ausencia de explicaciones sobre los resultados electorales y la represión implacable a la protesta contra la declaración de victoria de Maduro, dejando un penoso saldo de al menos 24 personas fallecidas y más de 2 mil personas detenidas para el 4 de agosto, según anunció Maduro. Las cifras de personas detenidas, desaparecidas y muertas por las protestas, así como las denuncias de limitaciones a obtener defensa privada o investigaciones de los casos son alarmantes y se suman a un histórico de vulneración de derechos humanos que se intensifica en estos días.
La criminalización no se limita a quienes protestan, sino que se ha extendido a quienes participaron como testigos de mesa durante las elecciones y, como parte de su ejercicio cívico, fueron responsables de cuidar todo el proceso electoral y de las actas obtenidas una vez finalizado el proceso de transmisión de votos.
Más allá de la represión en las calles y quizás de forma menos evidente para la observación internacional, el gobierno se ha utilizado de las tecnologías en sus esfuerzos por controlar cualquier cuestionamiento a la narrativa oficialista. Por un lado, son incontables los testimonios de cómo las fuerzas de seguridad detienen y confiscan teléfonos de las personas detenidas sin mayores garantías de respeto a su privacidad y a la confidencialidad de sus comunicaciones. Por otro, sistemas más sofisticados de vigilancia también se han puesto en marcha.
Automatizando la vigilancia y la desconfianza
Para entenderlo es necesario volver a 2022, cuando el gobierno lanzó una aplicación para teléfonos inteligentes denominada VenApp, que serviría como plataforma para denunciar deficiencias en los servicios públicos, por ejemplo, algún corte de luz. Sin embargo, es poco lo que se supo sobre su desarrollo o cómo se daría la protección de los datos ingresados por las personas al hacer uso de la misma. Para hacer uso de la aplicación, la persona da su número de cédula de identidad, teléfono y en ocasiones, las direcciones de casa por georreferencia.
En los días posteriores a las elecciones, una pestaña fue agregada a la aplicación: ella permite a cualquier usuaria denunciar a manifestantes y otros opositores en la plataforma. La nueva funcionalidad fue anunciada por el mismo presidente, quien incentiva la población a utilizarla. Básicamente, ahora cualquier persona puede denunciar a sus vecinos por, según sus propios criterios, participar en actos desestabilizadores (incluyendo el cierre de vías públicas, una modalidad popular para manifestarse contra la deficiencia de servicios básicos). Después de solamente una semana de las elecciones, el gobierno anunció haber recibido más de cinco mil denuncias por medio de la aplicación y que atendería a todos los reportes.
La medida es un paso más en una estrategia de persecución que se basa en la fractura social y la polarización política en una sociedad ya afectada por múltiples crisis. Y que apuesta en otros mecanismos tecnológicos además de VenApp, como grupos de mensajería instantánea y de redes sociales, creados exclusivamente para este mismo fin: estimular que vecinos denuncien unos a los otros para que luego el gobierno intervenga con su aparato represor. Según relatos en los medios de comunicación, ya hay víctimas de esta práctica de vigilancia comunal.
Aunque se pueda cuestionar hasta que punto realmente el gobierno es capaz de procesar todas las denuncias recibidas en sus distintos canales, su mera posibilidad – sumada al registro diario y el histórico de abusos y vulneraciones de derechos humanos – es suficiente para amedrentar y silenciar cualquier voz de indignación frente a la injusticia.
El rol de las empresas de tecnologías se ve también evidenciado en el contexto venezolano. Además de contar con empresas dispuestas a desarrollar funcionalidades diseñadas para la persecución política, el gobierno Maduro se apoya en la ausencia de controles de contenidos de algunas plataformas para fomentar su red de denuncias en grupos de redes sociales. WeChat y Telegram han sido apuntadas como las preferidas por el presidente. En el caso de Telegram, la aplicación de mensagería es conocida por sus frágiles garantías de seguridad y la ausencia de controles a la distribución de información – en comparación con otra aplicación de uso masivo en América Latina, WhatsApp – y, en tiempos recientes, ha sido promovida por líderes de carácter autoritario en otros países de la región.
Lo mismo ocurre con los bloqueos de aplicación, que requieren colaboración de los proveedores de internet para ejecutarse. A dos semanas de las elecciones y aún sin respuesta oficial del CNE, el oficialismo opta por cargar contra las plataformas de redes sociales y experimentar formas de aislar a Venezuela por diferentes vías. Además de boicotear WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular en el país, también ha decidido bloquear Signal, preferida por quienes buscan más seguridad y encriptación más robusta en sus comunicaciones – algo esencial un momento de persecución política intenso como el actual. Al mismo tiempo, ha ordenado un bloqueo a la red social X (antes Twitter), una de las principales fuentes de información para muchos venezolanos, durante 10 días.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
El oficialismo en Venezuela ha implementado distintos mecanismos para controlar el acceso a la información y limitar la libertad de expresión a lo largo de los años y las medidas que se ven tras el último proceso electoral no son inéditas o novedosas. Al contrario, se vienen denunciando hace mucho por activistas dentro y fuera del país.
La hegemonía comunicacional instaurada desde los gobiernos de Hugo Chávez dio paso a la reducción sistemática de medios de comunicación tradicionales que eran críticos al gobierno. Reducir todos los medios hasta casi su extinción ha sido una marca de fábrica del chavismo. Es importante tener esto en cuenta porque en la actualidad, las fuentes confiables de información y con perspectiva variada existen escasamente de manera digital y apoyándose en gran medida en el periodismo ciudadano como una forma de ejercer libertad de expresión. A las medidas administrativas contra medios vigentes en varios estados del país, se suman las múltiples restricciones a los medios digitales, registradas también después del periodo electoral.
Por otro lado, y de forma contradictoria se ha incentivado el uso de herramientas digitales oficiales para distintas funciones – como en el caso de VenApp, normalmente con poca transparencia sobre sus proveedores o garantías de protección y seguridad. Eso ha incluido, por ejemplo, el uso de tecnologías de vigilancia para la verificación de identidad. Mientras el país enfrenta una crisis humanitaria sostenida, se han implementado sistemas biométricos para controlar la adquisición de productos de primera necesidad, resultando en diversas denuncias de discriminación hacia personas extranjeras y, especialmente, transgénero en años recientes.
Sobre lo que sigue
Pasadas casi dos semanas de las elecciones, la oposición tiene una página web que recopila los soportes de las actas resguardadas por los testigos de mesas y sigue firme en la petición de respuestas al CNE con la publicación de los resultados oficiales y la realización de las auditorías correspondientes. La comunidad internacional ha estado presente y activa desde el mismo día de las elecciones para pedir transparencia en los resultados y presionando al CNE para que muestre sus resultados. Las organizaciones y activistas de derechos humanos por su vez están sobrepasados para procesar el volumen de casos de abusos, además de tener que enfrentar el riesgo personal que implica el ejercicio de su activismo.
Mientras que la firmeza de la oposición y el sólido respaldo internacional son positivos políticamente, la tensión social y las consecuencias de las represalias continuarán hasta que exista una resolución política. Desde Derechos Digitales seguimos atentas, con nuestros canales y nuestro programa de Latinoamericano para la Seguridad y Resiliencia Digital a disposición para apoyar la importante labor de la sociedad civil venezolana. Junto a más de 100 organizaciones, expertas y activistas, hacemos un llamado urgente a que se ponga fin a la violenta represión, a la vigilancia y a la censura – en las calles y en las redes.
Contribución a la consulta de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre discurso no protegido
La contribución se centra en el punto n. 13 de la consulta que preguntó a la sociedad civil y otros actores sobre cuál debería ser el rol de los actores privados de internet frente al discurso no protegido. El aporte recoge algunos de los estándares del sistema interamericano en derechos humanos en esa materia, así como el trabajo de AlSur y principios aplicables en esa materia.