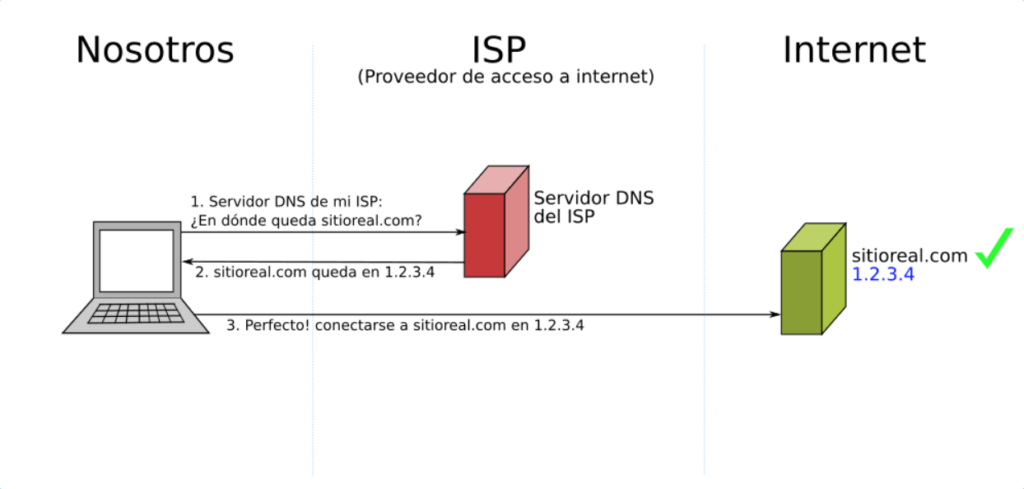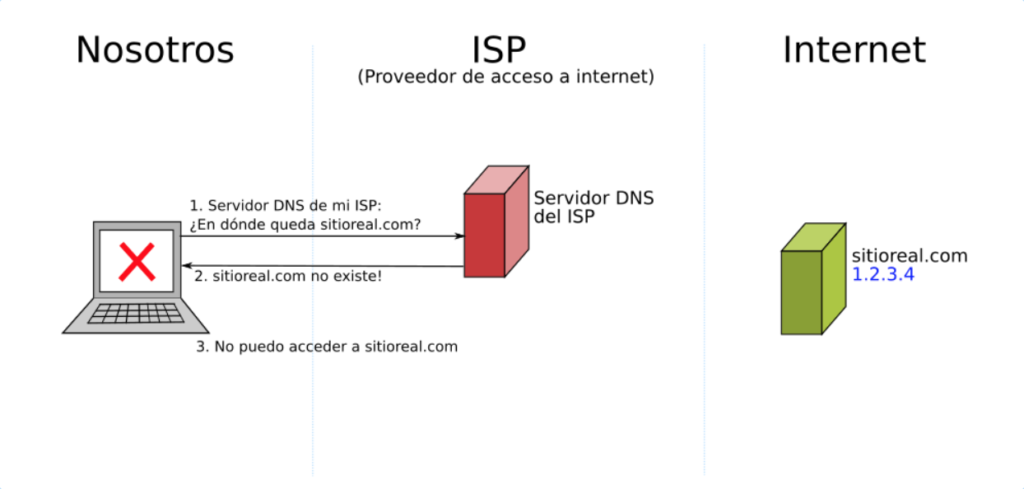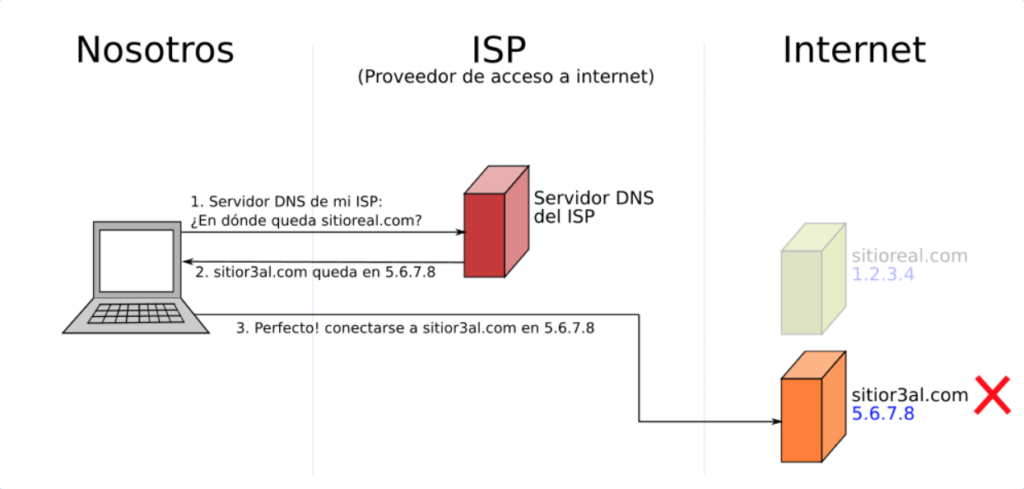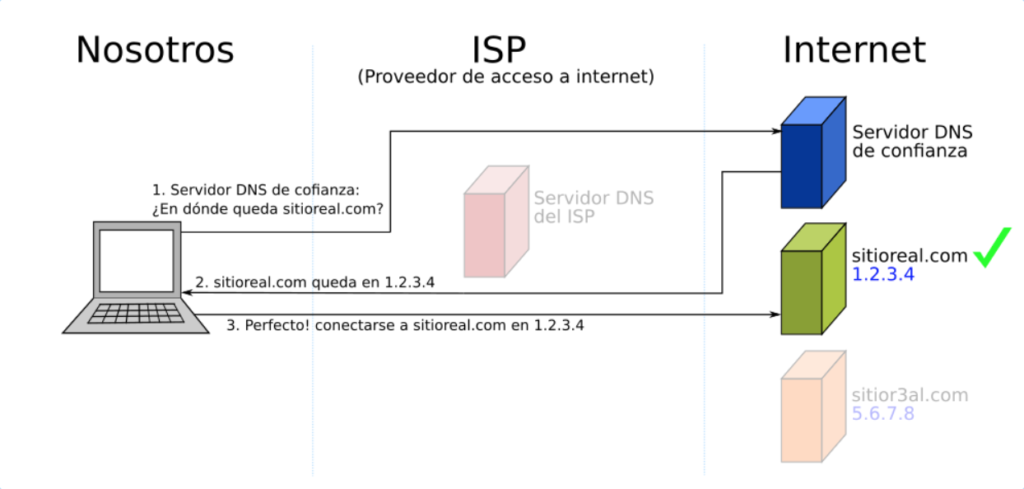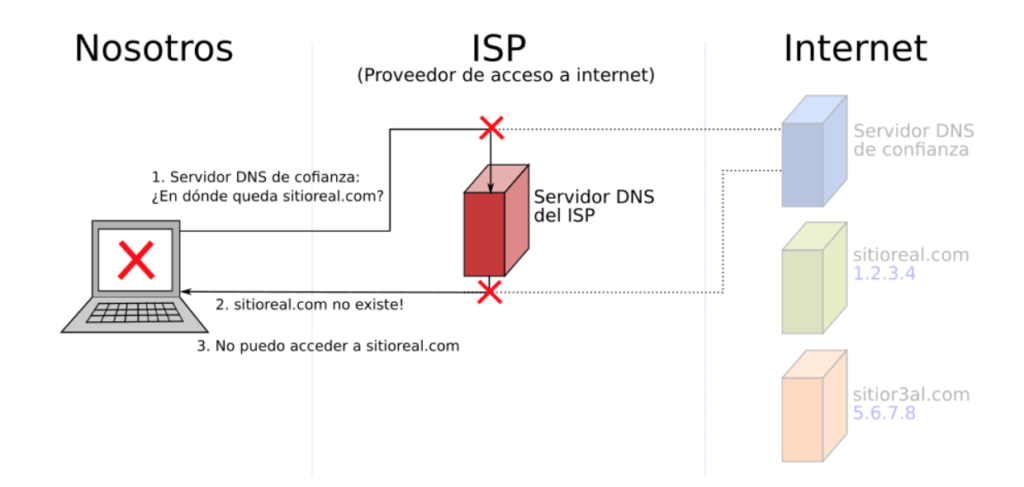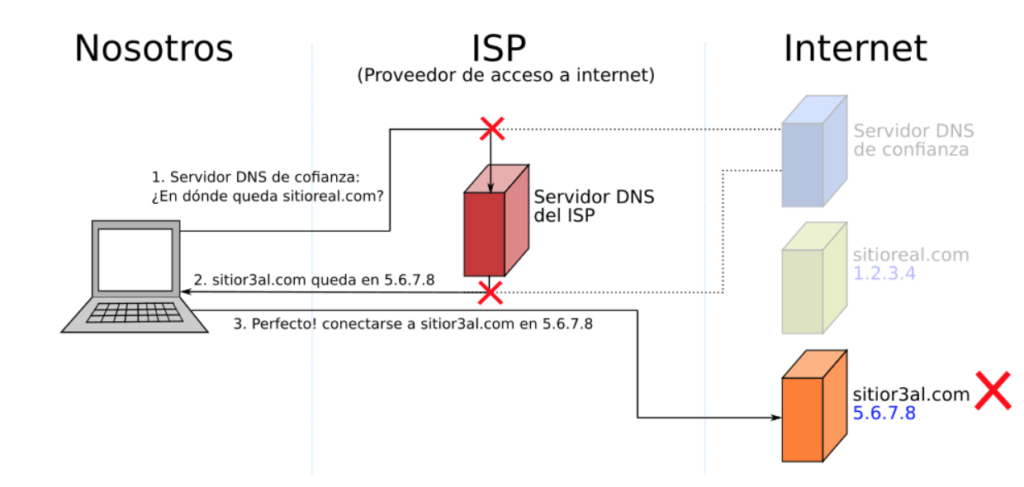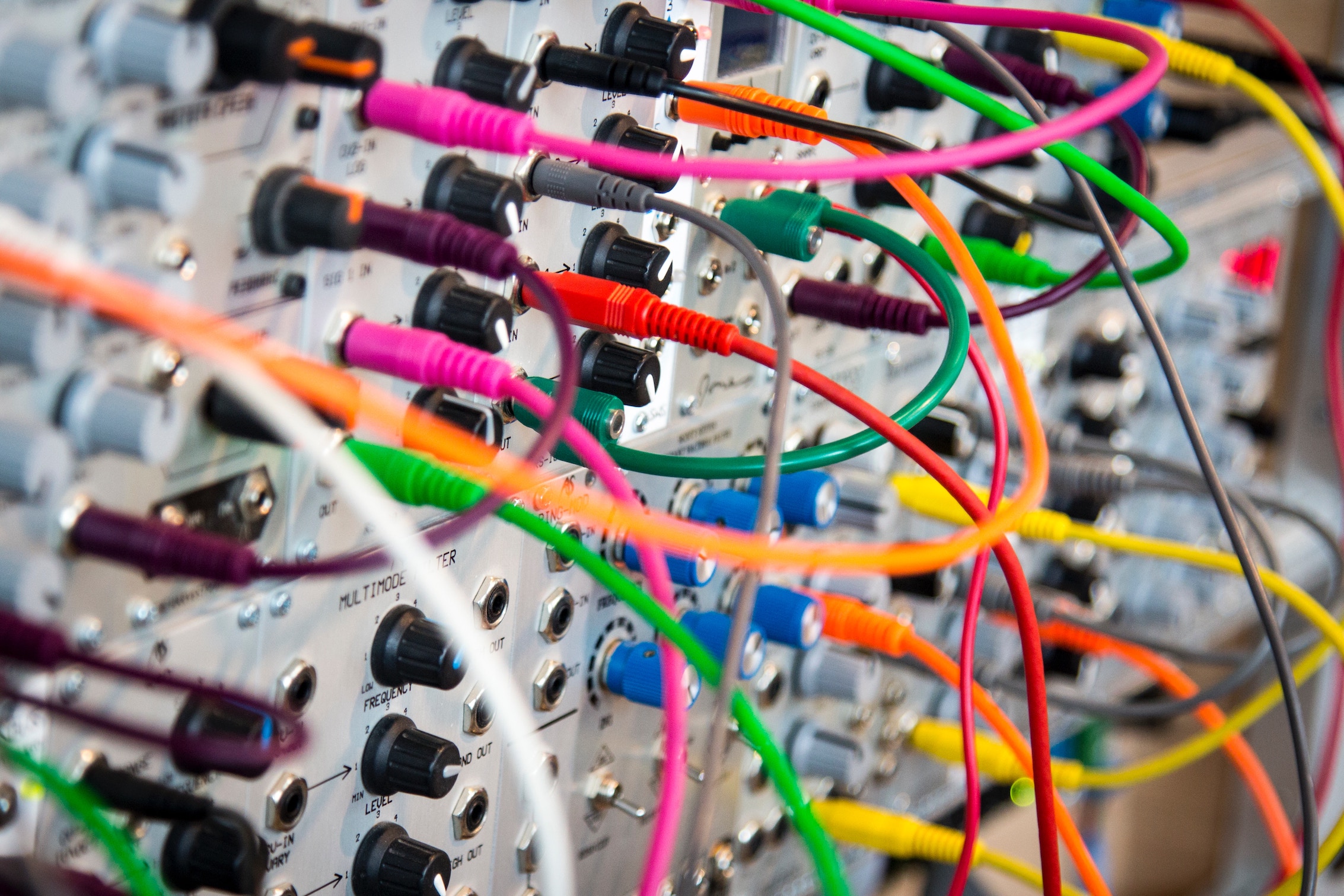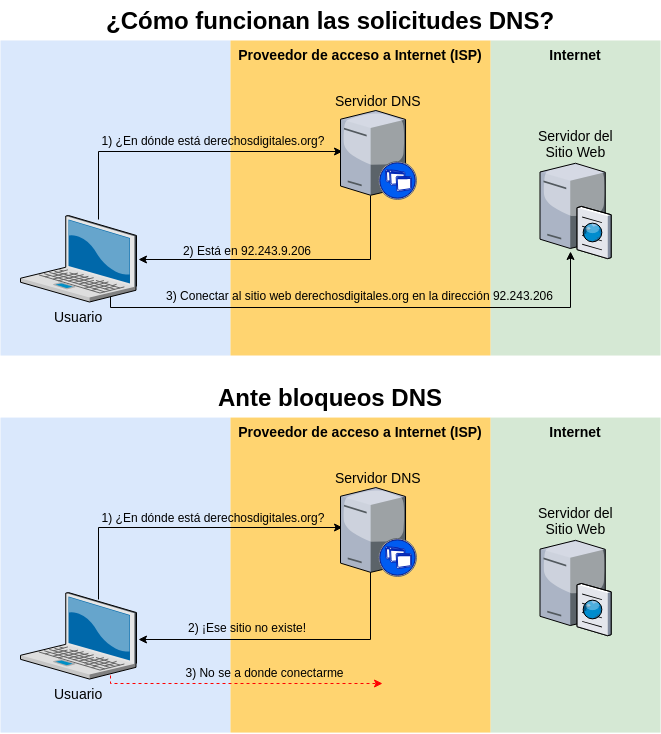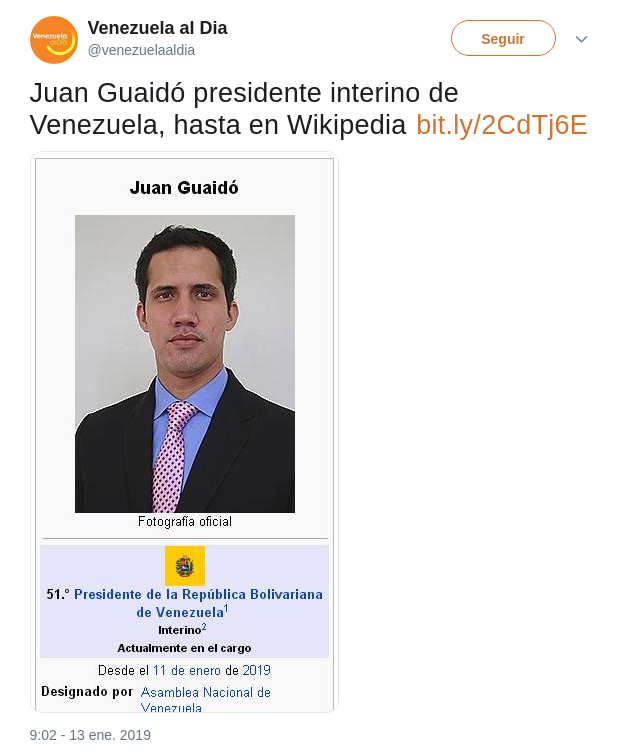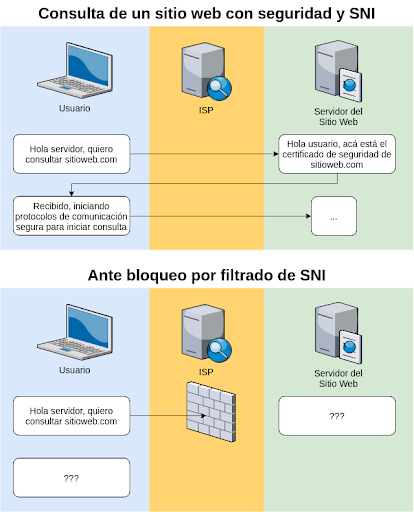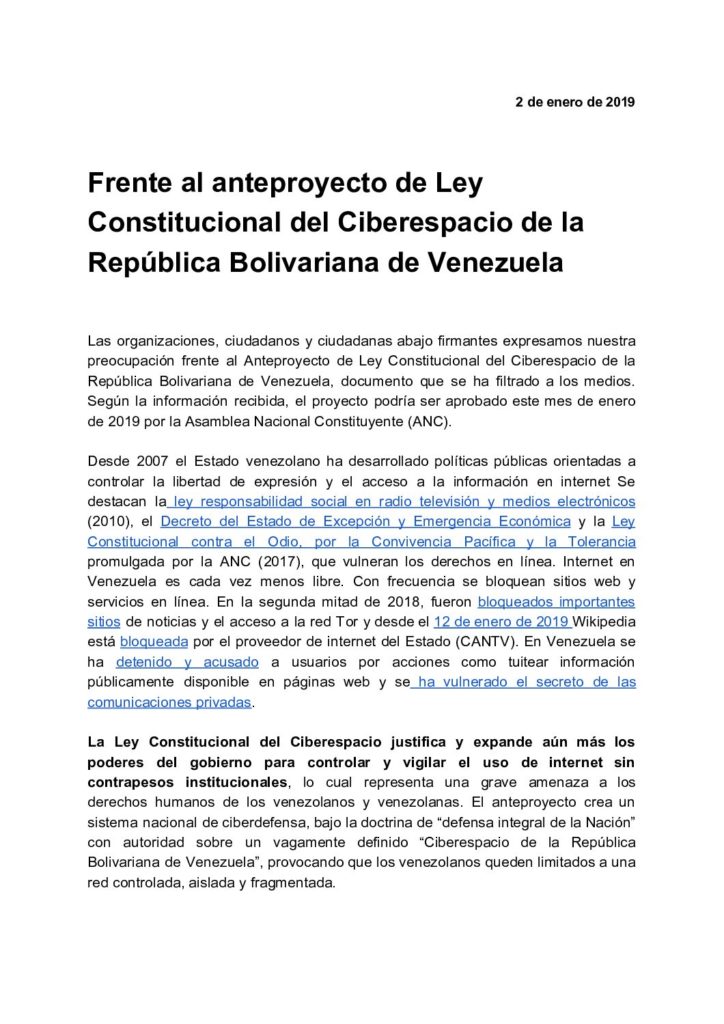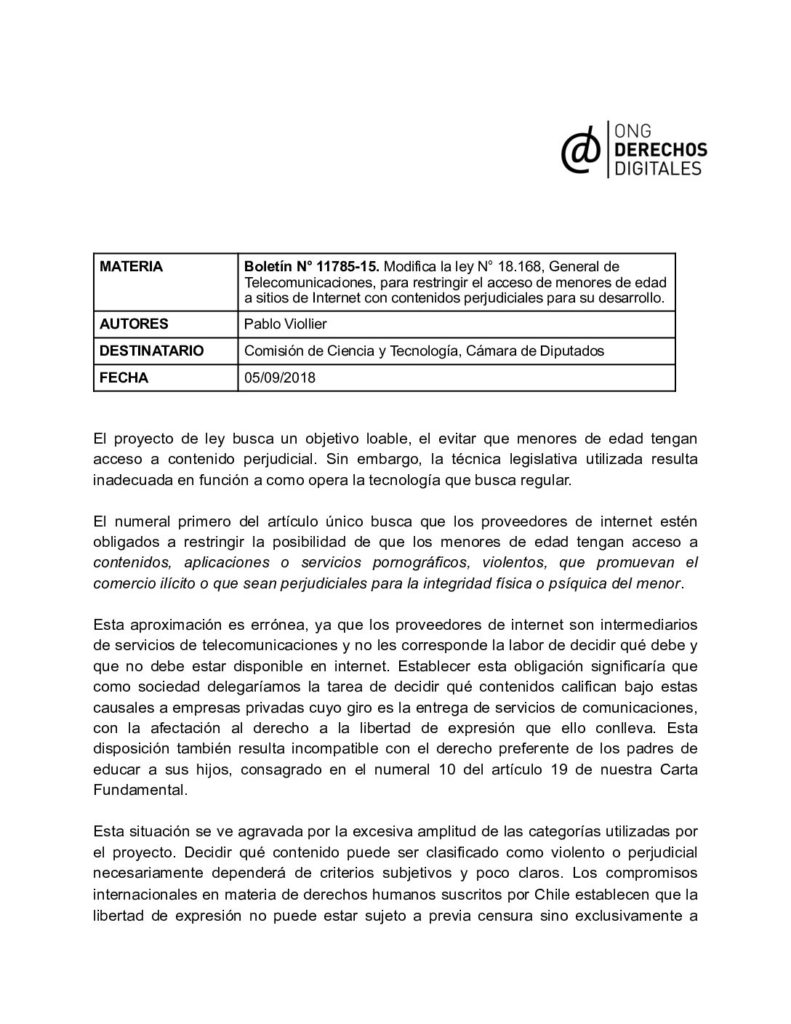El 25 de febrero recién pasado fue presentado a la Asamblea Nacional de Ecuador un proyecto de “Ley Orgánica del uso responsable de las redes sociales”, que contempla obligaciones para los usuarios y las plataformas de internet en relación con ciertos contenidos considerados nocivos y sanciones penales por el uso no autorizado de información personal. Coincidentemente, un año antes una iniciativa de similar naturaleza fue presentada en Honduras y hace sólo 1 semana la Corte Constitucional Colombiana sostuvo una Audiencia Pública centrada en “el ejercicio de la Libertad de expresión en espacios digitales”, para examinar la problemática.
Todas estas iniciativas comparten una preocupación atendible por la proliferación de expresiones consideradas inadecuadas o nocivas en la red. Las redes sociales se han convertido en el nuevo espacio público, pero con la particularidad de allí el discurso ha dejado de ser efímero como lo era en la plaza pública. La escala de diseminación de la información en internet no se compara a la de ningún otro medio, pues democratiza el costo de emitir opiniones. El problema es el “ruido”, cuando existe mucha información disponible, pero no es posible discriminar respecto de su veracidad, calidad o relevancia. Es así que surge ese llamado a que “alguien” arbitre los contenidos.
En el caso del proyecto ecuatoriano –y más allá de la deficiente técnica legislativa– la propuesta busca un ropaje de legitimidad a través de un llamado al “uso responsable” del medio representado por las plataformas digitales. Hasta ahí, el título pareciera razonablemente bien orientado al hacer un llamado a una postura activa de parte de los usuarios.
Lamentablemente, el articulado de la propuesta no satisface su promesa. Ya los artículos 2 y 5 avanzan en determinar como ámbito de aplicación y de responsabilidad la acción de las personas naturales y jurídicas en cuanto “compartan y divulguen” información en redes sociales. Tamaña ambigüedad en la definición de la aplicabilidad de la ley propuesta no puede sino a conducir a la autocensura preventiva de las plataformas, restringiendo de forma significativa la expresión de los usuarios en miras de limitar su responsabilidad corporativa.
Las políticas de uso y moderación de contenido no tiene necesariamente sensibilidad suficiente con los contextos locales, dada la naturaleza global de las plataformas. El motor principal del diseño de reglas de moderación de contenido es mantener su atractivo para los usuarios, con el fin de preservar la habilidad de la plataforma de lucrar. No necesariamente hasta ahora esa moderación de contenido se realiza atendiendo a los estándares internacionales de derechos humanos, aun cuando recientes iniciativas muestran alguna preocupación de las plataformas por hacer la toma de tales decisiones más consistente y al menos apegadas a exigencias de debido proceso. La imposición de sanciones por incumplimiento de las plataformas del rol censor del discurso que se anuncia en el artículo 10 nº 3 del proyecto parece problemática por estas razones. La ambigüedad de la prohibición contemplada en el artículo 4, sumada a la ambigüedad de las plataformas en su acción, no tiene sino potencialidad de desembocar en un efecto restrictivo de la expresión en ellas.
Por otra parte, el carácter punitivo del Proyecto queda claramente establecido en sus artículos 6, 7 y 8, lo que resulta incompatible con el estándar tripartito de limitación de la libertad de expresión establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La penalización de la divulgación de datos personales que considera la iniciativa resulta problemática desde el ángulo de la libertad de expresión: las redes digitales son crecientemente el espacio en el cual se plasma la crítica al poder, la organización social y económica en una región como América Latina, en la cual la concentración de medios y la vinculación de estos con los poderes dominantes establecidos hace difícil el flujo libre e independiente de la expresión por canales tradicionales. Ecuador no es una excepción en este sentido.
Si bien es preciso reconocer que tanto la libertad de expresión y el derecho a la privacidad son condiciones para una sociedad democrática, resulta inapropiado que la temática de protección de datos personales se aborde con ocasión de la regulación de la expresión en redes sociales. Ecuador tiene una tarea pendiente y urgente en desarrollar un estatuto integral de protección de datos personales, pero tales normas no deben ser estructuradas en forma que conduzcan a inhibir o restringir la posibilidad de investigación y difusión de información de interés público.
Por último, la protección a la reputación en casos en los cuales se atraviese el límite de afectación a la honra se encuentra reconocida por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero por regla general esta debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, ya que las sanciones penales resultan desproporcionadas y atentan contra la libertad de expresión, como ha sido señalado consistentemente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Ley Orgánica del uso responsable de las redes sociales propuesta en Ecuador nos recuerda una vez más la sabiduría popular: no vaya a ser que el remedio resulte más grave que el mal que busca curar, y los cuidados del médico terminen matando al paciente.