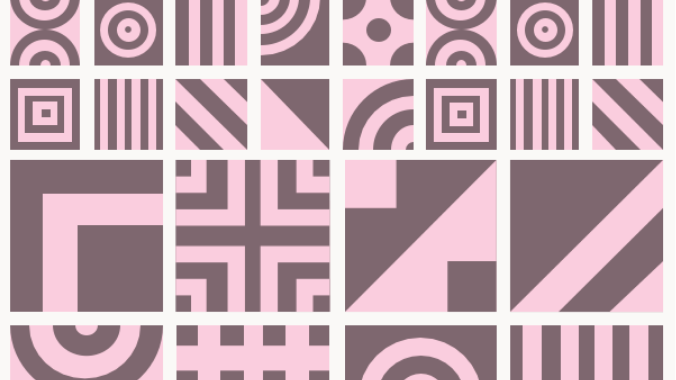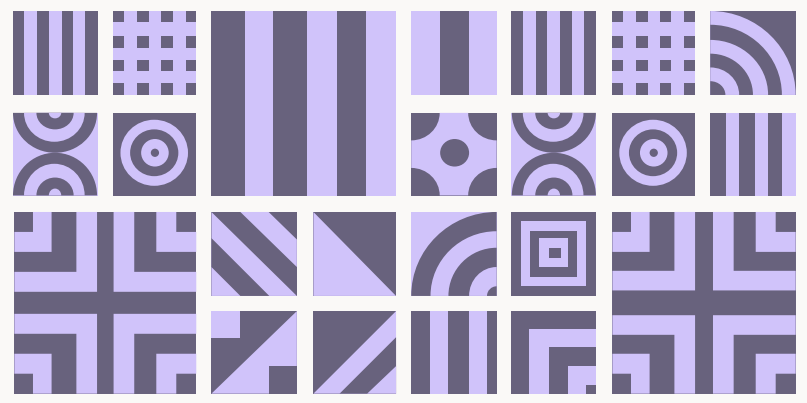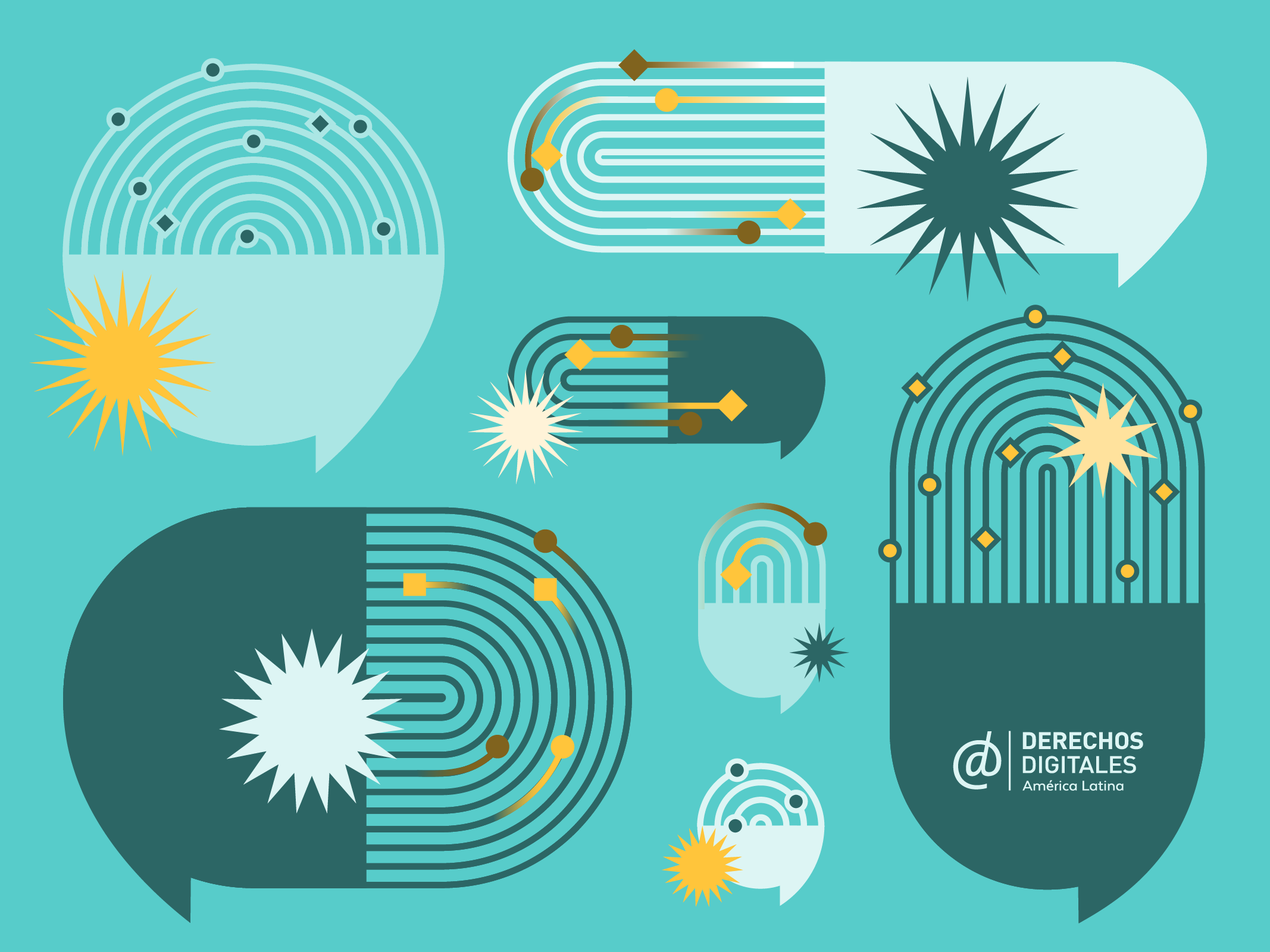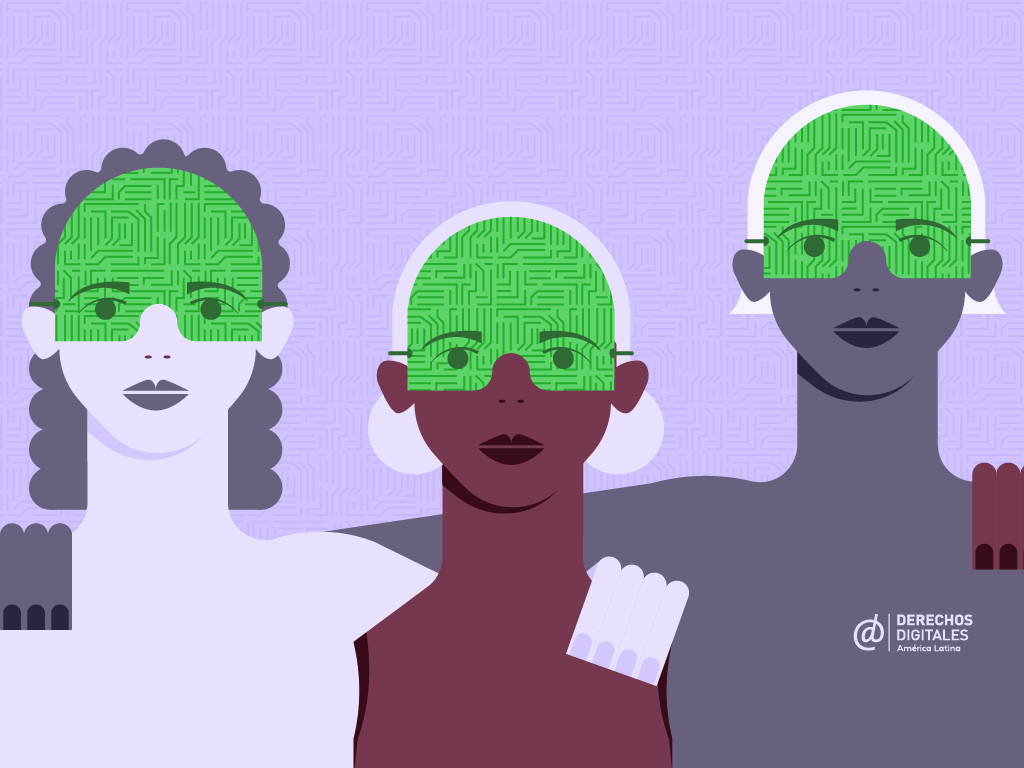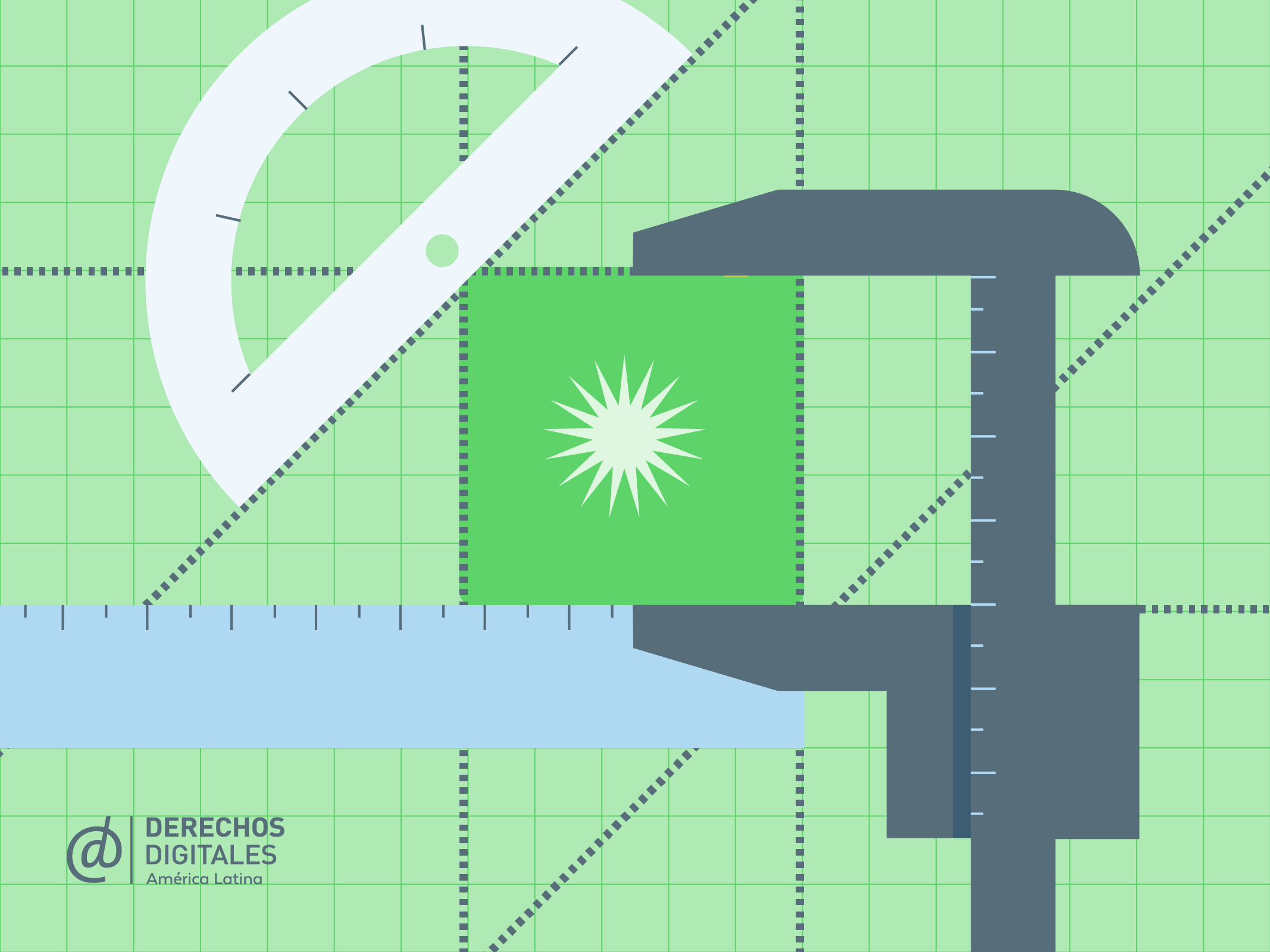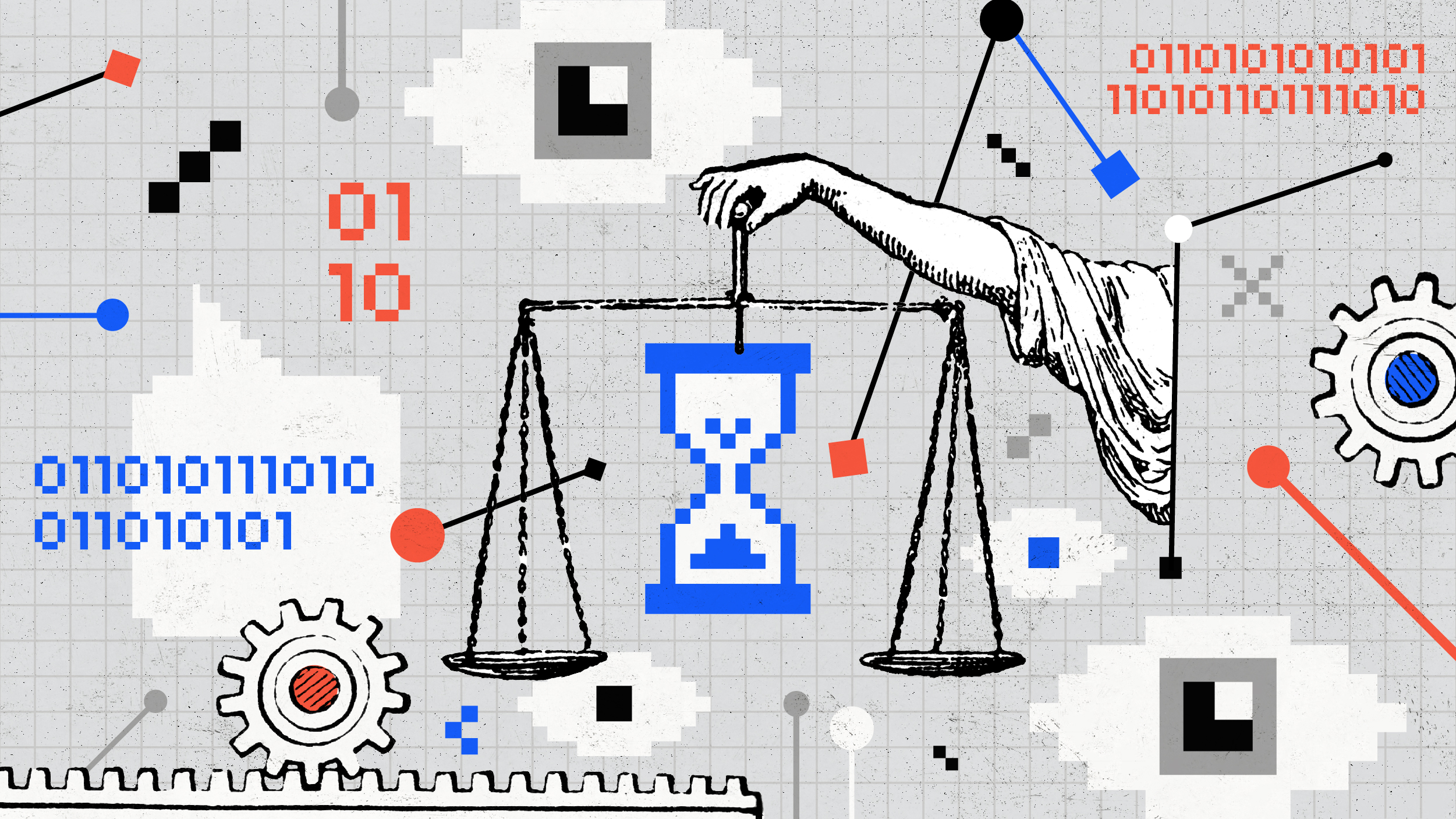En nuestra publicación anterior, analizamos el Pacto Global Digital (GDC), un documento clave que se centra en los desafíos digitales globales y que forma parte del Pacto para el Futuro como uno de sus anexos. A pesar de que el GDC aborda específicamente aspectos relacionados con la gobernanza digital, el Pacto por el Futuro en su conjunto también trata temas esenciales relacionados a la protección de datos, los derechos humanos, la igualdad de género, y el acceso a internet. Es fundamental que comprendamos cómo estos dos documentos se complementan y responden a los desafíos globales emergentes.
El Pacto para el Futuro fue adoptado por consenso en medio de tensiones geopolíticas – y tras varias versiones que circulaban informalmente hasta el día anterior a su adopción- el día 22 de Septiembre del corriente.
Género desde una Mirada Interseccional: Omisiones que implican retrocesos
Un aspecto esencial que sigue siendo insuficientemente tratado en el Pacto para el Futuro es la incorporación de la perspectiva de género desde una mirada interseccional. A pesar de las referencias a la brecha digital de género, no se abordan con suficiente profundidad las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres y personas de género diverso, particularmente en el contexto digital.
Aunque uno de los objetivos clave del Pacto «no dejar a nadie atrás» (leave no one behind), ninguno de los documentos menciona explícitamente a las personas LGBTQIA+ en su ámbito de protección. Esto es preocupante, dado que esta comunidad enfrenta impactos diferenciados. Un ejemplo claro es la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV), que afecta tanto a mujeres cis y tránsgenero como a personas con diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Ignorar esta realidad deja a estas comunidades expuestas a sufrir violencias en línea y explotación de sus datos, subrayando la urgencia de políticas digitales verdaderamente inclusivas.
Además, es necesario considerar otras dimensiones interseccionales, como la raza, la clase social, y la ubicación geográfica, entre otras, que agravan las formas de exclusión y vulnerabilidad que también se manifiestan en el entorno digital. Las personas que enfrentan múltiples formas de discriminación suelen ser las más afectadas por las brechas digitales y, a su vez, las más expuestas a los riesgos y abusos facilitados por la tecnología. Es crucial que cualquier enfoque sobre género en el ámbito digital no sólo contemple a las mujeres cis, sino que abarque a todas las identidades de género e incluya a la necesidad de tomar en cuenta los contextos para asegurar una verdadera inclusión.
Inteligencia Artificial y Aplicaciones Militares y Contraterrorismo: La Falta de Salvaguardias Claras
El Pacto reconoce los riesgos y las oportunidades de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial (IA), y subraya la importancia de la cooperación internacional para evaluar estos riesgos, especialmente en sus aplicaciones militares. Sin embargo, el Pacto no establece limitaciones explícitas ni mecanismos de supervisión independiente que aseguren que la IA sea utilizada de manera que respete los derechos humanos. En nuestras contribuciones al proceso enfatizamos la necesidad de responder a estos riesgos con un marco regulatorio que se base en recomendaciones clave, como la Resolución 48/4 del Consejo de Derechos Humanos, y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que abogan por una moratoria o incluso la prohibición de herramientas de IA que no puedan ser utilizadas en cumplimiento con el derecho internacional de derechos humanos.
Además, realizamos un llamado a que se establezcan limitaciones claras en las acciones de contraterrorismo, garantizando que las respuestas de los Estados partan desde un enfoque balanceado de derechos Esto es crucial para evitar legislaciones que puedan ser aplicadas de manera arbitraria y que arriesgue los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la asociación, como hemos analizado en investigaciones relacionadas. El Pacto, aunque aborda los riesgos de aplicación de tecnologías, no define estas salvaguardias, lo cual abre la puerta a posibles abusos en nombre de la seguridad.
Fortalecimiento del Modelo de Múltiples partes interesadas: Desafíos y Oportunidades en la Gobernanza Global
El Pacto reconoce la importancia de un sistema multilateral más inclusivo y efectivo, pero no detalla de manera específica cómo asegurar la representación diversa de partes interesadas del Sur Global y otros grupos históricamente subrepresentados en los procesos de toma de decisiones globales.
Uno de los ejes centrales de nuestras diversas recomendaciones fue el de enfatizar en la necesidad de que para avanzar en el cumplimiento de un modelo de múltiples partes interesadas que tenga como base a la participación significativa que garantice inclusión. Esto incluye, por ejemplo, proporcionar avisos adecuados y sistemas de acreditación accesibles. Además, enfatizamos que la participación remota no debe ser la única opción; se deben proporcionar opciones de participación robustas, incluidas el apoyo para viajes y visados, y que los foros se realicen en lugares accesibles y en entornos que protejan las libertades fundamentales.
Esto es especialmente importante considerando que el proceso de consultas no ha garantizado la plena participación de sociedad civil conforme hemos expresado en declaraciones anteriores.
Garantías de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Procesos ligados a Iniciativas de Desarrollo:
Uno de los aspectos clave que resaltamos en nuestras recomendaciones -y que no ha sido abordado en el pacto- es la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los programas de desarrollo financiados por la ONU y otros organismos internacionales. En nuestras observaciones, enfatizamos que estos programas deben someterse a evaluaciones técnicas y de derechos humanos antes de su implementación. Además, los proyectos de financiamiento deben hacerse públicos, y deben establecerse mecanismos de monitoreo y evaluación durante y después de la ejecución de dichos programas.
La falta de transparencia en el diseño y ejecución de estos programas puede facilitar la implementación de tecnologías de vigilancia que, en lugar de promover el desarrollo, ponen en riesgo las libertades individuales. Investigaciones basadas en evidencia señalan una tendencia preocupante en la que las tecnologías y metodologías utilizadas por donantes bilaterales y agencias de financiamiento internacional tienden hacia prácticas de vigilancia, a menudo a expensas de los derechos humanos, en especial el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales.
Es fundamental que los procesos de financiamiento y desarrollo sean transparentes y que las propuestas de financiamiento sean públicas y sujetas a evaluaciones técnicas y de derechos humanos antes de su implementación. Además, se deben establecer mecanismos de monitoreo que aseguren la supervisión continua durante y después de la implementación de estas iniciativas.
Relación con otros Instrumentos Internacionales
El Pacto por el Futuro y el Global Digital Compact (GDC) destacan varios aspectos positivos relacionados con la protección de datos, subrayando la necesidad de garantizar que la tecnología se utilice de manera que respete los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la privacidad. Sin embargo, es crucial considerar la reciente adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen, mencionada en el Pacto, que plantea preocupaciones significativas en este contexto.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta Convención es el intercambio transfronterizo de datos, que se permite sin las salvaguardas adecuadas. El tratado autoriza a los países a recopilar y compartir datos a través de fronteras para una amplia gama de delitos «graves», lo que incluye la vigilancia electrónica. Aunque, no establece condiciones claras sobre proporcionalidad o estándares de derechos humanos que deban respetarse en estos procedimientos.
Es importante prestar atención a cómo dialogarán estos instrumentos y abogar por la mayor protección a partir de principios de derechos humanos del pacto aplicados a la protección de datos.
Próximos Pasos: Implementación y retos de Desigualdades Globales
Con la adopción del GDC y el Pacto por el Futuro, el reto siguiente recae en su implementación. En ese sentido, es fundamental reconocer que el Pacto no operará sobre una base homogénea. Los diferentes niveles de desigualdad global—reflejados en la falta de legislación adecuada basada en derechos humanos, la debilitación de las instituciones públicas y los retrocesos democráticos—implicarán desafíos particulares en cada contexto.
Este proceso de implementación deberá ser monitoreado muy de cerca, entendiendo que, si bien el Pacto establece principios que permiten exigir responsabilidades a los Estados, la efectividad de estos dependerá de los mecanismos que cada país adopte para llevarlos a cabo. Es necesario que los Estados avancen en mecanismos de implementación que aseguren la participación de múltiples partes interesadas, prioricen las necesidades de sus comunidades locales, y sean capaces de aplicar estos principios de acuerdo con las realidades específicas de cada contexto. Sólo a través de un enfoque flexible, contextualizado y centrado en los derechos humanos, se podrá construir un futuro digital inclusivo y equitativo.