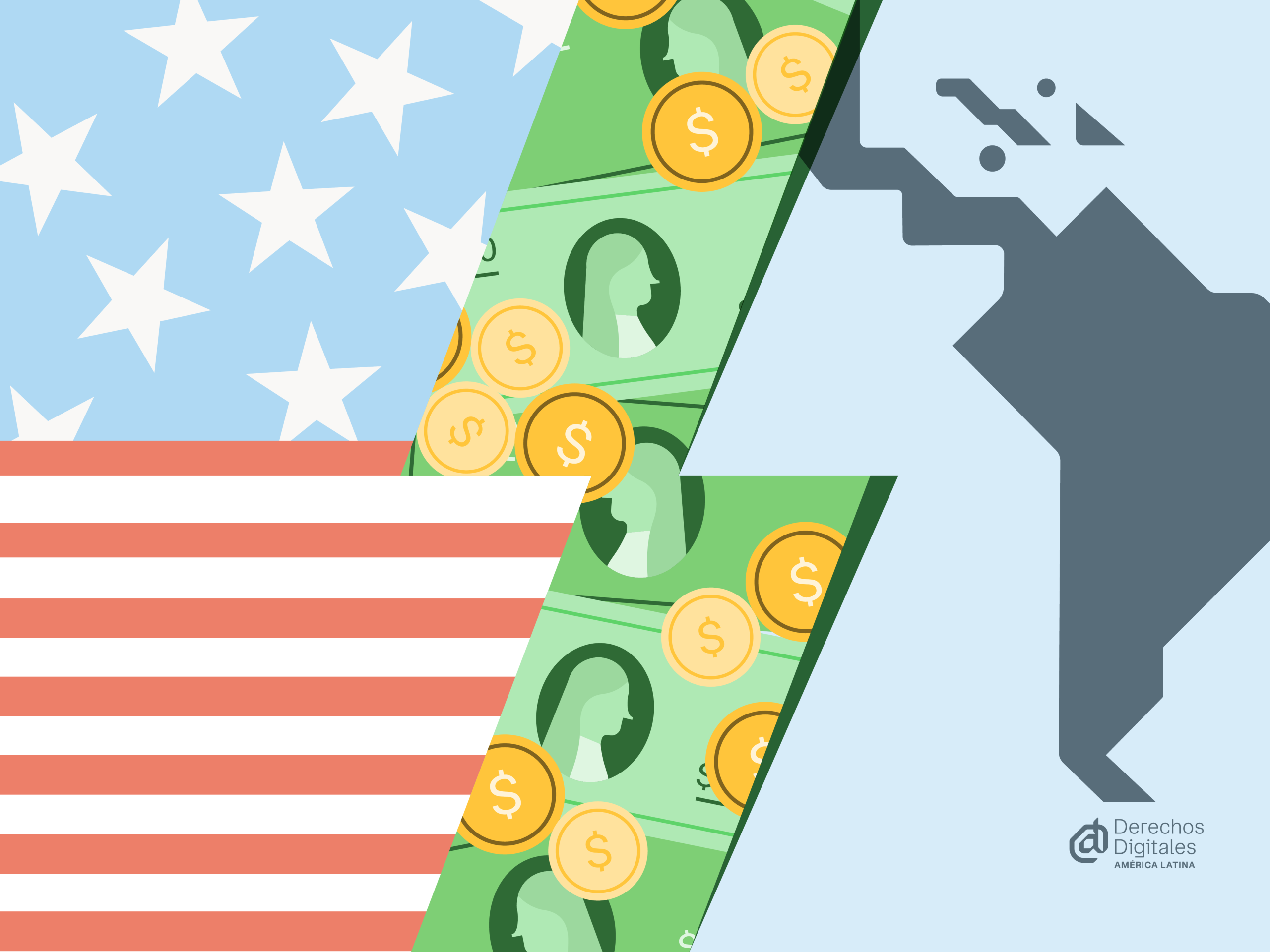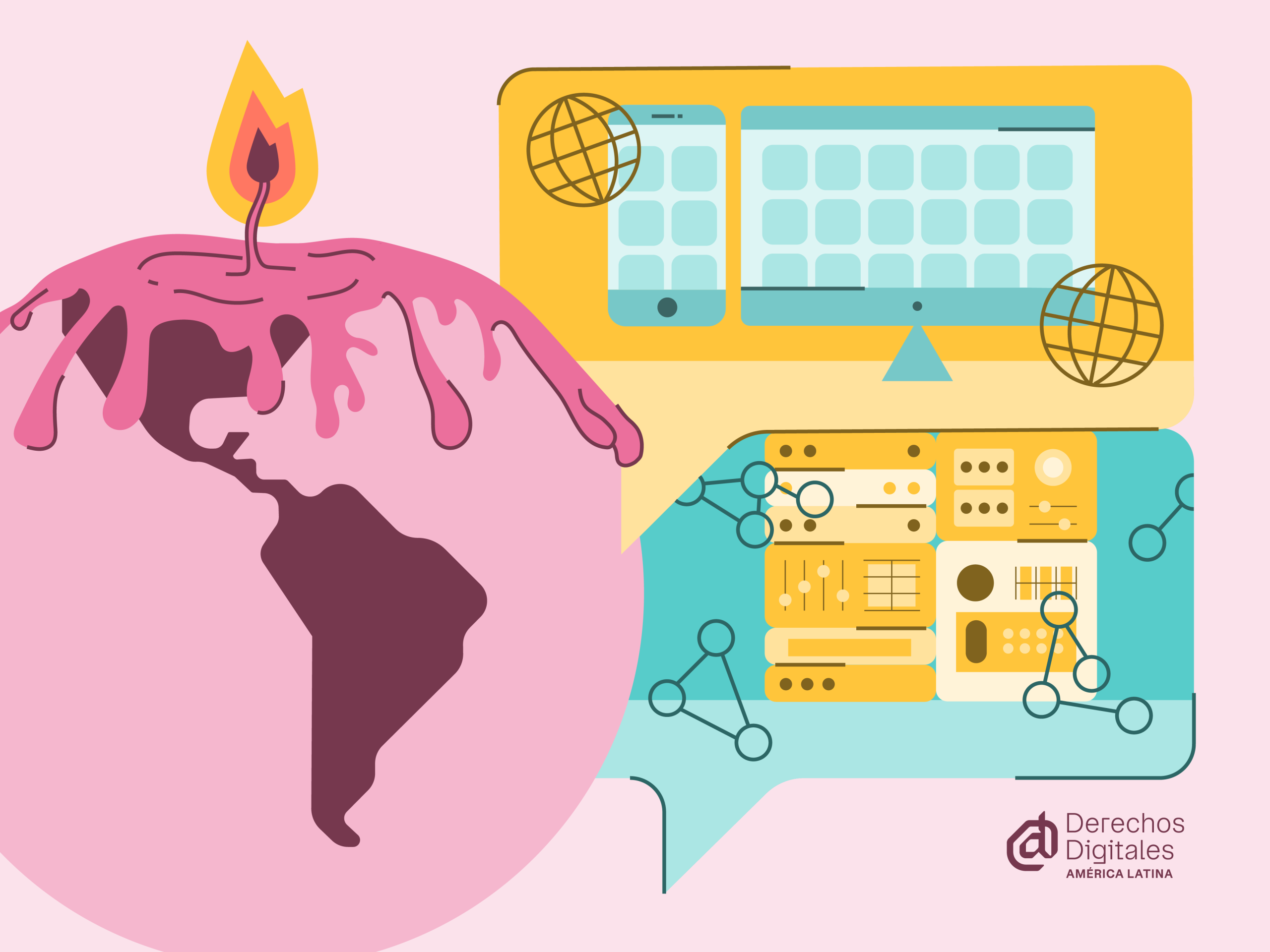Más de 20 organizaciones de la sociedad civil y la academia presentamos un documento dirigido a los Estados que participarán en la X Cumbre de las Américas (República Dominicana, diciembre 2025). Nuestro aporte subraya la necesidad de que la transformación digital en la región esté guiada por los derechos humanos, la inclusión y la justicia social.
Temática: Gobernanza de internet
Contribución a la consulta abierta del Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT sobre Internet (CWG-Internet) sobre conectividad significativa en países en desarrollo sin litoral
En el marco de los procesos de consulta abierta del Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT sobre Internet (CWG-Internet) presentamos, junto con TEDIC, esta contribución sobre conectividad significativa en países en desarrollo sin litoral. En las Américas sólo dos países responden a tal categoría, Bolivia y Paraguay. En este documento sostenemos que la conectividad significativa habilita el ejercicio de los derechos humanos, y ofrecemos un análisis contextual evaluando los desafíos y las estrategias para avanzar hacia marcos de conectividad significativa en Bolivia y Paraguay desde una perspectiva de derechos humanos e interseccional.
América Latina ante la presión comercial estadounidense: impactos y perspectivas para una agenda de desarrollo anclada en Derechos Humanos
Son poco más de seis meses desde la asunción de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., marcada por la presencia destacada de los CEOs de las empresas de tecnología más importantes del mundo flanqueando al mandatario. Desde entonces, hubo anuncios y señales confusas relacionadas con su política internacional y tecnológica.
En la arena multilateral, habiendo abandonado programas enfocados en la promoción de su agenda de “libertad en internet” que privilegiaba la desregulación del sector, la diplomacia estadounidense ha renunciado también a compromisos antiguos en materia de gobernanza de internet y ha bloqueado consensos históricos relacionados a la aplicación de los Derechos Humanos en las tecnologías. Por otro lado, el gobierno de Trump ha incorporado de manera directa a su estrategia de comercio el discurso de las Big Tech, según el cual cualquier intento de limitar su dominio monopólico representaría una “barrera no arancelaria” y, como tal, una amenaza a los intereses nacionales de EE. UU.
La actual política de comercio estadounidense consolida una tendencia de creciente abandono de la negociación multilateral en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Con eso, Trump se ahorra la necesidad de convencer a un conjunto de países (cada vez más conscientes de la relevancia de la agenda digital para el desarrollo económico) de sostener anticuadas limitaciones a la imposición de impuestos aduaneros al comercio electrónico, entre otras.
En el caso latinoamericano, episodios como la imposición de tarifas a México –seguida de sucesivas negociaciones a cambio del fin de “barreras comerciales no arancelarias”– y la discusión pública con el presidente colombiano que adelantó la amenaza de imposición de nuevas tarifas luego revisadas tras un acuerdo entre los países, dieron la tónica de las nuevas reglas del juego. Ambos casos ponen de manifiesto acuerdos y concesiones poco transparentes que pueden resultar en graves impactos a los Derechos Humanos de sus poblaciones.
La nueva cara de una vieja estrategia
El contexto actual está marcado por altos niveles de inestabilidad y una muy evidente intención de favorecer intereses propios con pocos beneficios para la región. Al recorte de políticas de cooperación internacional que afectan directamente a la población latinoamericana, se suman amenazas de intervención directa que hace mucho no se veían a la luz del día. Sin embargo, el uso de políticas de comercio para presionar a los países en la adopción de medidas que beneficien la industria tecnológica estadounidense está lejos de ser algo nuevo.
El Reporte “Special 301”, producido por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por la sigla en inglés) y muy conocido en el activismo por derechos digitales, ha sido una de las principales formas de presión aplicada a los países de la región. El documento genera un listado de países que supuestamente fallan en proteger derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses.
Ya en la primera versión del documento, publicada en 1989 luego de la reforma que incorporó su figura, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela aparecían en una “lista de atención” por sostener prácticas consideradas “preocupantes” en materia de propiedad intelectual. Brasil y México, por su parte, eran listados como países cuyas prácticas merecían “atención especial”, pero que –según el documento– no serían investigados por tener progresos en negociaciones bilaterales o multilaterales recientes. Entre 2005 y 2018, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela han sido listados en el reporte, sea como países de “atención” o de “atención prioritaria”. La mayoría sigue presente en los listados de la edición 2025 del informe. Uruguay fue incluido en el reporte de 2005 y luego dejó de figurar en la lista.
El título del documento hace referencia a la llamada “Sección 301” de la legislación comercial estadounidense de 1974, que permite la investigación unilateral de prácticas comerciales consideradas perjudiciales a los intereses de EE. UU. por parte del USTR, y la adopción de medidas coercitivas para presionar a países en relación a la apertura de sus mercados. Las investigaciones basadas en la Sección 301 pueden ser iniciadas tanto por iniciativa propia del USTR, como a partir de solicitudes del sector privado.
El contexto de aprobación de la Sección 301 nos hace recordar al escenario regional actual. Según el exdiplomático brasileño Regis Aslanian, el mecanismo plasma una política de “autoritarismo comercial” adoptada por EE. UU. en un período en el que su economía se enfrentaba a riesgos de pérdida de su hegemonía. Él cuenta que, en aquella época, Brasil buscaba consolidar una industria nacional y pasó por investigaciones derivadas de la Sección 301 en 1985 y 1987 por supuestas barreras al comercio e inversiones estadounidenses en sectores que incluían el farmacéutico y el tecnológico. El hito ejemplifica en parte cómo se construyeron las relaciones de dependencia tecnológica que persisten hasta el día de hoy en los países del Sur Global.
La investigación más reciente abierta contra Brasil en el marco de la Sección 301 demuestra que el instrumento aún es relevante para ofrecer un aire de legalidad a la imposición de sanciones arbitrarias contra países. Sin embargo, no fue necesario para el gobierno de Trump esperar el resultado de esas averiguaciones para empezar a penalizar a Brasil: la comunicación sobre la imposición de tarifas del 50% a los productos brasileños incluyó la indicación de apertura de la investigación, que ocurrió días después y sigue sin conclusión.
Ya con relación al “Special 301”, su foco ha estado en el intento de presionar hacia la adopción de medidas de criminalización de la “piratería”, así como otros mecanismos que impidan su circulación, como la imposición de trabas tecnológicas, la obligación de entrega de información por parte de proveedores de internet, entre otras muy bien ejemplificadas en los capítulos latinoamericanos de su última versión. Este tipo de medidas ha sido fuertemente impulsado por el lobby de empresas de producción de contenidos a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, en el escenario actual, se mezclan con la presión contraria por la desregulación: la bandera de moda del lobby tecnológico estadounidense, como se ve en el caso de la investigación contra Brasil.
Un juego con pocos vencedores
El tipo de presión impuesta a la soberanía de los Estados latinoamericanos pone en evidencia la disparidad de poder en las negociaciones, donde se espera la entrega de concesiones a cambio de la simple manutención del status quo. No se trata de una situación exclusiva para América Latina: en Europa, donde las distintas políticas de regulación de tecnologías han estado en el centro de la disputa, el resultado de las negociaciones fue poco explícito en las implicaciones para el futuro de las normativas europeas sobre el tema. Además, una nota oficial de la Casa Blanca incluye entre los acuerdos el fin de las discusiones europeas sobre la imposición de impuestos a grandes plataformas digitales (las llamadas network fees), la intención de revisar “barreras no justificadas al comercio digital” y un acuerdo por mantener en cero los aranceles aduaneros para transmisiones electrónicas.
Sin embargo, algunos países se encuentran en mejor posición para negociar. El caso de Brasil es un ejemplo de ello, pero también de una situación en que una de las exigencias impuestas no deja otra opción: la imposición de tarifas del 50% vino acompañada de una demanda de intervención en la autonomía del Poder Judicial, imposible de ser atendida por cualquier gobierno mínimamente comprometido con la democracia. La ventaja del país es que su comercio internacional es relativamente independiente de EE. UU., solamente 12% de su Producto Interno Bruto depende de ello. Aún así, el impacto de las tarifas vigentes desde el 6 de agosto es significativo para algunos sectores económicos, lo que mantiene al gobierno interesado en sentarse a la mesa de negociaciones, incluso para discutir medidas relacionadas al sector tecnológico.
Aunque aparezca de manera más sutil en la primera comunicación de Trump, donde se hablaba de “ataques continuos a las actividades comerciales digitales de empresas estadounidenses”, la presión sobre la posición de Brasil en relación a la regulación de tecnologías se encuentra visible en la investigación abierta en el marco de la Sección 301.
Ambas acciones ocurren luego de que la Suprema Corte del país concluyera, en un antiguo caso, que la medida que limita la responsabilidad de intermediarios de internet por la distribución de contenidos de terceros en el Marco Civil de Internet es parcialmente inconstitucional. La decisión busca establecer un régimen de responsabilidad diferenciado, pero genera un ambiente de mayor inseguridad jurídica para las empresas. Entre las demandas de las corporaciones tecnológicas se encuentran la revisión de tal decisión, por un lado, y la oferta de beneficios fiscales para la instalación de sus centros de datos en el país, por el otro.
Entre la resistencia y la construcción de alternativas
El impacto dañino de la política exterior de Trump es visible, y así seguirá siendo por muchos años más. En el caso de América Latina, tiene el potencial de comprometer la sostenibilidad de economías ya frágiles, y dejar desprotegidos a los sectores sociales que más apoyo necesitan. Eso sin hablar del posible retraso en materia de desarrollo, fundamental para superar las desigualdades persistentes, tanto a nivel local como global. El potencial de China en suplir el vacío dejado por EE.UU. en relación a inversiones y generación de riqueza es, seguramente, un aliento para los gobiernos de la región. El país viene buscando proyectar su poder también en espacios multilaterales desprestigiados por la diplomacia estadounidense, aunque persisten las dudas sobre su efectivo compromiso con una agenda de Derechos Humanos.
Confiar únicamente en un giro hacia China como fuerza capaz de reequilibrar las relaciones internacionales parece ser un equívoco. Es fundamental que los países de la región logren aprovechar la oportunidad sin replicar un nuevo modelo de dependencia. Si bien la urgencia puede exigir contrapesos económicos y de desarrollo, si el apoyo internacional, sea de China o Europa, no viene acompañado de un compromiso real en la defensa de derechos, estaríamos sólo cambiando de explotadores.
En ese sentido, el fortalecimiento de la agenda tecnológica en agrupaciones como el G20 y los BRICS puede representar una oportunidad para sostener compromisos ya existentes con la justicia y los Derechos Humanos, incluso en su relación con las tecnologías. La reciente declaración de líderes de los BRICS sobre inteligencia artificial evidencia que aún hay espacio para una perspectiva de desarrollo anclada en la garantía de derechos fundamentales. Resta ver cómo estos compromisos logran efectivizarse en las conversaciones actuales y cómo esos países pueden resistir a la presión de Trump, que parece tenerlos en la mira.
Emergencia climática y centros de datos: el nuevo extractivismo de las Big Tech
El cambio climático es un riesgo existencial, y los Estados deben actuar con decisión. Así lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una reciente Opinión Consultiva (OC32), solicitada por Chile y Colombia con el objetivo de que ésta aclarase el alcance de las obligaciones estatales en la lucha contra la crisis climática global.
En un momento muy oportuno, la Corte declaró la existencia de una emergencia climática en la región considerando, por un lado, los efectos de catástrofes ambientales recientes, como los incendios, inundaciones y derrames de petróleo que tuvieron lugar en 2024. Por el otro, el escenario geopolítico que avanza hacia desarrollos tecnológicos -como la Inteligencia Artificial- sin debidas garantías; y facilita la expansión de las Big Tech en América Latina, sin una evaluación adecuada de su huella ecológica, ni salvaguardas en derechos de la ciudadanía. Estas empresas operan bajo lógicas extractivistas que se aprovechan de los recursos energéticos y naturales de la región para sostener sus operaciones -particularmente el entrenamiento de modelos de IA-, muchas veces a costa del equilibrio de ecosistemas frágiles y del bienestar de las comunidades locales.
Tres claves de una Opinión compleja
La Opinión Consultiva es compleja y en su extensión se afirman distintas ideas clave, de las que rescatamos al menos tres.
La primera, la necesidad de considerar responsabilidades diferenciadas en tanto no todos los Estados ni sectores de la economía contribuyen de la misma forma a la emergencia climática. Quienes más contaminan y emiten gases de efecto invernadero (GEI) deben contar con mayores compromisos en los esfuerzos dirigidos a paliar las consecuencias del cambio climático.
En segundo lugar, la interrelación estrecha entre la protección del clima, la naturaleza y el medio ambiente, y TODOSlos Derechos Humanos. Las acciones de los Estados no pueden limitarse a abstenerse de causar daño ambiental, sino que deben ser activas y progresivas en miras a la protección de derechos fundamentales.
Y en tercer lugar, la obligación estatal de regular las operaciones de las empresas que contaminan para, por un lado, obligar a que adopten medidas efectivas para mitigar el impacto de su cadena de valor en el cambio climático, y aborden sus impactos en los Derechos Humanos. Y, por otro lado, para exigir que divulguen de forma accesible las emisiones de gases de efecto invernadero de su actividad empresarial.
Los centros de datos en América Latina: las crisis por venir
Estas obligaciones deben extenderse también a las políticas digitales. Se sabe que, para que la IA siga creciendo, se necesita una base física: los centros de datos. Estos funcionan sin pausa, día y noche, y consumen enormes cantidades de electricidad, agua y aire. El agua sirve para enfriar los servidores, la electricidad mantiene todo en marcha y alimenta los sistemas de enfriamiento, y el aire ayuda a disipar el calor como recurso alternativo. No es casual que las Big Tech vean en América Latina una fuente para la explotación de esos recursos a bajo costo económico y regulatorio.
Sin embargo, las consecuencias ambientales y sociales de esta actividad son preocupantes. El agua utilizada en estos procesos ya no puede destinarse al consumo humano. La elevada demanda energética puede tensionar infraestructuras ya frágiles, poniendo en riesgo el suministro básico para la población. Además, el uso intensivo de electricidad puede derivar en mayores emisiones de carbono, afectando la calidad del aire. Se estima que para 2030 los centros de datos estarán entre las industrias más contaminantes del planeta.
Varios países han aceptado la instalación de los mismos bajo promesas que no son del todo claras. Como la de la soberanía digital, un tanto abstracta al tratarse de infraestructuras privadas para sostener sistemas de IA propios; o la promesa de generación de fuentes de empleo, que suelen ser temporales o de baja calidad, insuficientes para justificar el daño ambiental.
En México, por ejemplo, empresas como Amazon, Microsoft y Google buscan instalar centros de datos en el desierto de Querétaro. Allí, la crisis hídrica, agravada por sequías extremas del último año, ha puesto a las comunidades afectadas en una situación crítica. Estas comunidades, que rechazan la idea de estas instalaciones tecnológicas, ya han enfrentado dificultades para acceder al agua frente a su explotación por parte de empresas locales.
En Colombia, la narrativa oficial de avanzar hacia una “nube soberana” ha conducido al país a la firma de acuerdos con Emiratos Árabes Unidos para emplazar centros de datos en Santa Marta. Se trata de una zona del Caribe conocida por tener uno de los más costosos servicios de electricidad del país. Además, el agua que beben las comunidades locales ha sido motivo de advertencia de medios y organizaciones sociales que denuncian su mala calidad y la deficiente cobertura del servicio para el consumo humano.
En Chile, la instalación de estos centros se hace bajo la promesa de la generación de empleos y de inversión en la industria local. Recientemente, Microsoft abrió su centro de datos en la región Metropolitana de Santiago, una zona que sufre una megasequía de más de una década. Y Google está rediseñando el despliegue del suyo, en la Comuna de Cerrillos, luego de que un tribunal ambiental obligase a la empresa a evaluar el impacto hídrico del proyecto en una zona donde el agua es escasa.
Brasil, que junto a México es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, avanza también la acogida de centros de datos. En la población de ElDorado do Sul, afectada en 2024 por una inundación calificada por el Estado como el peor desastre ambiental reciente, se instalará la “Ciudad de la IA”, un complejo masivo de centros de datos que ocupará una de las zonas más privilegiadas de la región por su elevación, lo que la beneficiaría ante futuras inundaciones. También se instalará uno propio de Tik Tok en Ceará, que sufre una sequía extrema, y que se estima que agotará el consumo energético de 2,2 millones de brasileños a diario.
Las Big Tech colonizan nuestros recursos y no rinden cuentas
Las Big Tech operan en la región bajo lógicas coloniales ancladas en la explotación de recursos esenciales. Pese a ello, las respuestas regulatorias, cuando se trata de abordar su impacto ambiental, parecen ampliar los beneficios de los que gozan a cambio de promesas de beneficios futuros poco verificables.
En Brasil, por ejemplo, las autoridades nacionales prometen exenciones de impuestos a los centros de datos. Y la elaboración de la política nacional sobre la materia, que excluyó de participación al Ministerio de Ambiente, propone eliminar las licencias ambientales para “desburocratizar” su instalación por, supuestamente, no tener impacto ambiental.
Las autoridades a nivel local también avanzan en esa senda. Los Concejales de Rio Grande do Sul, donde se ubicará la “Ciudad de la IA”, aprobaron en 2024 una ley que genera exenciones impositivas y flexibiliza los procesos de licenciamiento ambiental para estos centros. Como agradecimiento, las empresas beneficiarias donaron 110 notebooks repartidas en 13 colegios públicos de la región, un gesto que enmarcaron como “promoción del progreso social”.
En Chile, en el mes de junio de 2025, se habría liberado de la obligación de evaluación de impacto ambiental a las Big Tech que instalasen centros de datos en el país.
Entonces, las legislaciones ambientales se ven enflaquecidas, al tiempo que las de regulación de la IA que avanzan en esos mismos países omiten cualquier abordaje serio sobre la materia. La falta de transparencia sobre su impacto ambiental, y su progresiva proliferación en el futuro cercano supondrían una mayor asfixia a la gestión de recursos críticos de países como los nuestros.
La expectativa de que ese crecimiento es tal que, en declaraciones recientes, Sam Altman, líder de OpenAI, responsable de ChatGPT, no descartó que en un futuro cercano todo el planeta estuviese cubierto de centros de datos.
Mientras tanto, las comunidades directamente afectadas suelen tener poca o ninguna participación en las decisiones políticas que definen el destino de los recursos naturales de los que dependen para vivir. Basta ver el caso de una comunidad en Chile. Vecinos organizados y con acceso limitado al agua enfrentaron el proyecto de instalación de un centro de datos de Google. Ante la presión social, las autoridades autorizaron la operación bajo una modalidad de refrigeración por aire en lugar de agua. Pero el conflicto en verdad no se resolvió, tan solo cambió de forma.
Pese a todo, hay motivos para la esperanza
La Opinión Consultiva OC-32/23 de la Corte IDH representa un hito en la consolidación del enfoque de Derechos Humanos frente a la crisis climática. La Corte no solo reafirma que el cambio climático constituye una amenaza real y presente para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, sino que subraya la obligación de los Estados de actuar con urgencia, ambición y coherencia para mitigar sus efectos y proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, este pronunciamiento también deja planteada una tarea crucial que aún permanece pendiente: abordar con mayor contundencia el papel del sector privado, y en particular de las grandes corporaciones tecnológicas, en la generación y profundización de esta crisis. La responsabilidad ambiental de las Big Tech no puede seguir diluyéndose bajo el discurso de la innovación sin límites o su autorregulación.
En este contexto, los Estados deben asumir con decisión su papel de reguladores en materia ambiental considerando la declaratoria de emergencia climática de la Corte IDH. Esa función debe ser ejercida teniendo a la Opinión Consultiva como base de la discusión para fortalecer mecanismos de transparencia, auditoría de sus operaciones y participación social frente a proyectos extractivistas, como los de los centros de datos.
Por su parte, hay que advertir que la regulación ambiental y las normas sobre IA no pueden operar como marcos aislados ni contradictorios entre sí: deben integrarse en una visión común, coherente y participativa, orientada a garantizar la sostenibilidad del planeta y la dignidad de todas las personas.
Aunque el panorama parezca retador, también se abren puertas de esperanza. Recientemente, otra Opinión, de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, también se expresó sobre esta materia y reafirmó cómo, en omisión de sus deberes de regular al sector privado y su impacto ambiental, los Estados pueden llegar a ser demandados por otros Estados, y ser encontrados responsables por su inacción.
La tarea de quienes trabajamos en la sociedad civil, será apropiarnos de estos instrumentos legales para exigir por todas las vías posibles una mayor rendición de cuentas para enfrentar este problema de dimensiones globales que no da espera.
Consulta con las partes interesadas CMSI+20: contribuciones al «Elements paper»
En el marco de su participación en la coalición del Foro Global de Justicia Digital, Derechos Digitales aportó en una contribución conjunta al “Elements paper” como parte del proceso de consulta con las partes interesadas para la revisión de la CMSI+20. El documento establece prioridades clave para promover una sociedad digital centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, con recomendaciones sobre inclusión digital, gobernanza de datos e inteligencia artificial, financiación pública, sostenibilidad medioambiental y justicia de género.
Coalición Global de Derechos Digitales para la CMSI: Contribución conjunta al “Elements paper” para el proceso de revisión de la CMSI+20
Este es un aporte presentado por la Coalición de WSIS al proceso de revisión de los veinte años de la CMSI (CMSI+20). La presentación conjunta, redactada por dieciocho organizaciones, formula recomendaciones para afianzar el proceso de revisión de la CMSI y sus resultados en los derechos humanos y la participación significativa de múltiples partes interesadas
Estado de los Mecanismos Nacionales de Implementación y Seguimiento de Derechos Humanos en América del Sur
Este es un aporte que lideramos a nombre del Colectivo EPU América del Sur y que remitimos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el marco de la consulta enfocada en “gobierno local y derechos humanos”, que busca nutrir el informe enfocado en los Mecanismos Nacionales de Implementación y Seguimiento de Derechos Humanos, o NMIRFs por sus siglas en inglés.
Recalculando: nuevas estrategias para enfrentar los ajustes en la cooperación internacional
Las discusiones sobre la necesidad de reforma de los mecanismos de cooperación internacional no son nuevas. Hace mucho, organizaciones de distintas regiones del mundo han identificado la tendencia colonizadora de los fondos provenientes del Norte Global y la necesidad imperante de un cambio de perspectiva en cómo se trabajan dichos financiamientos. Las organizaciones sociales vienen reclamando la flexibilización de los fondos: algunos conllevan una carga administrativa importante y complejas metodologías de rendición de cuentas, que si bien pueden ser justificables, a veces se muestran impracticables para algunos grupos. Entre los puntos de crítica se encuentran la demanda de reportes de actividades trimestrales y semestrales, además de las restricciones de presupuesto a ciertos ítems, como personal, entre otros que perjudican la sostenibilidad de organizaciones que cumplen un rol clave en la defensa y protección de derechos.
Medidas así reflejan, en lo administrativo, una disparidad de poder que, en lo sustantivo, se revela en un intento por delimitar el ámbito de actuación de tales organizaciones. En relación con el ámbito tecnológico, hemos denunciado cómo ciertas instituciones promueven el desarrollo y despliegue de tecnologías en países del Sur Global sin considerar su potencial impacto a nuestras poblaciones. La preocupación ha sido recogida por agentes de la cooperación internacional que desarrollaron principios propios en consulta con distintos actores, entre ellos Derechos Digitales.
En un momento en que las posibilidades de diálogo y reflexión crítica sobre tales iniciativas parecían generar cambios de estrategia en algunas agencias, surge otro desafío: crisis económicas, cambios de prioridad y el ascenso de la extrema derecha ponen en jaque la disponibilidad de fondos. Ya para finales de 2024 se conversaba acerca de los recortes que algunos Estados de la Unión Europea (UE) implementarían en planes de desarrollo en países de bajos ingresos. La situación se agudizó a inicios de este año con hechos que reconfiguran todo el ecosistema de cooperación internacional.
2025: Ajuste y restricciones
Sin duda, 2025 llegó con importantes retos para las organizaciones sociales. Por un lado, con el avance de múltiples intentos por restringir cada vez más la acción de la sociedad civil a través de leyes que buscan reducir y controlar los activismos. Por otro lado, con la reducción internacional de las ofertas de financiamiento tradicionales derivada de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos.
El proceso se inició con la suspensión de la ayuda internacional a través de USAID en enero de este año y culminó en el cierre definitivo de la agencia a inicios de julio, dejando a millones de personas en riesgo de muerte en los próximos años, según señala un estudio reciente. La acción repentina dejó además sin piso (en algunos casos de forma literal) a muchas organizaciones sociales en todos los continentes. No fue un cambio gradual, como la planificación de reducción de presupuesto de los países de la UE pensando en una ejecución a tres años. Tampoco fue algo que se venía advirtiendo en una larga discusión de cómo y cuándo. La decisión del nuevo gobierno de EE. UU. de no continuar con la ayuda internacional tomó totalmente desprevenido a un sector que, ya de por sí, es muy dependiente. Como nunca, las conversaciones sobre independencia financiera y descolonización en la cooperación internacional son vitales.
Si bien uno de los temas que más ha ocupado a la cooperación internacional es la medición de impacto, ahora se suma dimensionar el impacto de esta decisión en nuestros países y en las áreas de trabajo que atiende. Lo inmediato ya lo conocemos bien: despidos, mayor precarización (de un sector muchas veces ya precarizado) y una carrera por la búsqueda de alternativas de financiación que permitan sostener la defensa de derechos en contextos cada vez más riesgosos, así como los compromisos asumidos frente a poblaciones enfrentadas a distintos grados de vulnerabilidad.
Insistimos en resistir (y existir)
No es la primera vez en los últimos años que las organizaciones de derechos humanos latinoamericanas nos vemos enfrentadas a situaciones que ponen en riesgo nuestra propia posibilidad de existencia. Desde Derechos Digitales, y en particular desde las iniciativas de entrega de pequeños fondos que sostenemos, hemos visto la fuerza y resiliencia de estas organizaciones en contextos como la pandemia y el ascenso autoritario en la región. Hemos documentado la insistencia de defensores y defensoras de derechos humanos en seguir adelante incluso frente a múltiples amenazas contra su activismo y su vida, en un continente aún manchado por los altísimos niveles de violencia en su contra.
Esos pequeños recursos que advienen de donantes privados, así como otros de distintas iniciativas presentes en la región, siguen siendo insuficientes para dar cuenta de las consecuencias de los recientes recortes a la cooperación internacional, pero están disponibles para suplir parcialmente sus impactos en actividades puntuales y subsidiar la acción urgente en protección de comunidades y derechos. Por medio del Fondo de Respuesta Rápida (FRR), en 5 años de ejecución hemos podido colaborar con más de 100 proyectos distribuidos en 18 países de nuestra región. Además, a través del recientemente creado Fondo para los Derechos Digitales en América Latina (FDD), ya son 20 iniciativas acompañadas en 11 países. Las beneficiarias son lideradas por comunidades educativas, organizaciones de defensa de las personas LGBTQIA+, grupos indígenas, y otras que difícilmente tendrían acceso directo a fondos para explorar aspectos relacionados con las tecnologías y derechos digitales. Se trata de un experimento que ya ha demostrado buenos resultados, además de abrir una oportunidad adicional para que organizaciones locales fortalezcan sus capacidades y puedan participar activamente en la discusión y construcción de políticas de tecnologías en la región.
Adaptarse para seguir en carrera
Desde Derechos Digitales queremos garantizar alguna sostenibilidad para los fondos que gestionamos, y que también están sujetos a las variaciones que impone el escenario internacional. Para eso, también nos ha tocado adaptar algunas de nuestras acciones.
Con el compromiso de seguir buscando aportes de distintos donantes a esta iniciativa que se muestra de crucial relevancia para la región, hemos implementado algunos cambios al FDD que apuntan a garantizar la posibilidad de continuar operando por al menos dos ciclos más: 2025 y 2026.
Las principales modificaciones son:
1. Ciclos de evaluación: al inicio de estos fondos, se trabajó con dos ciclos de evaluación anuales, a mediados y a fin de año. A partir de julio de 2025 será un único ciclo anual.
2. Recepción de propuestas: el FDD recibía propuestas durante todo el año, independientemente de los ciclos de evaluación. Desde julio sólo se aceptarán postulaciones cuando se haga convocatoria, hasta nuevo aviso.
Por otro lado, se mantienen los requisitos para aplicar: organizaciones sociales registradas; se adjudica sólo un FDD por organización (a quienes ya lo recibieron, no pueden volver a aplicar pero sí pueden hacerlo al FRR); ajustarse a los ítems que este fondo puede financiar. Para conocer mejor todos estos detalles se puede visitar la página web de los fondos.
Esta es una modificación importante para el FDD y sabemos que tendrá un impacto en las organizaciones. Nuestro objetivo es mantener una opción de financiamiento hecha por latinoamericanas para latinoamericanas y, al momento, es nuestra mejor apuesta. La conversación sobre acceso a fondos de cooperación internacional, la sostenibilidad de las organizaciones sociales y el apoyo a las personas activistas sigue en pie, trazando caminos y nuevas formas de hacer nuestro trabajo. El mejor recurso del activismo son sus personas y su compromiso con sociedades justas, libres e igualitarias. Confiemos en eso, y adaptemos nuestras estrategias para que los vaivenes de las etapas históricas que nos tocan vivir no pongan en pausa nuestros sueños.
Visiones de Chile esenciales para el WSIS+20
Este documento resume visiones estratégicas de Chile para enmarcar su participación en la vigésima revisión de la Cumbre de Sociedad de la Información (WSIS+20, por sus siglas en inglés) que concluirá en diciembre de 2025. Este informe fue publicado en inglés en el marco del proyecto «Shaping the WSIS+20 Review for a Unified Internet Multistakeholderism», coordinado por la Global Network Initiative y Global Partners Digital.
Documento de resultados de la sesión organizada por Derechos Digitales para el evento de alto nivel CMSI+20
En este documento reunimos los resultados principales y puntos clave discutidos durante la sesión “Defendiendo nuestra voz: la participación del Sur Global en la gobernanza digital”, liderada por Derechos Digitales durante el Evento de Alto Nivel para el proceso de revisión, actualización e implementación de WSIS+20.