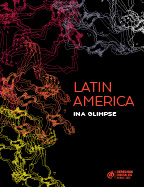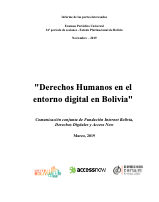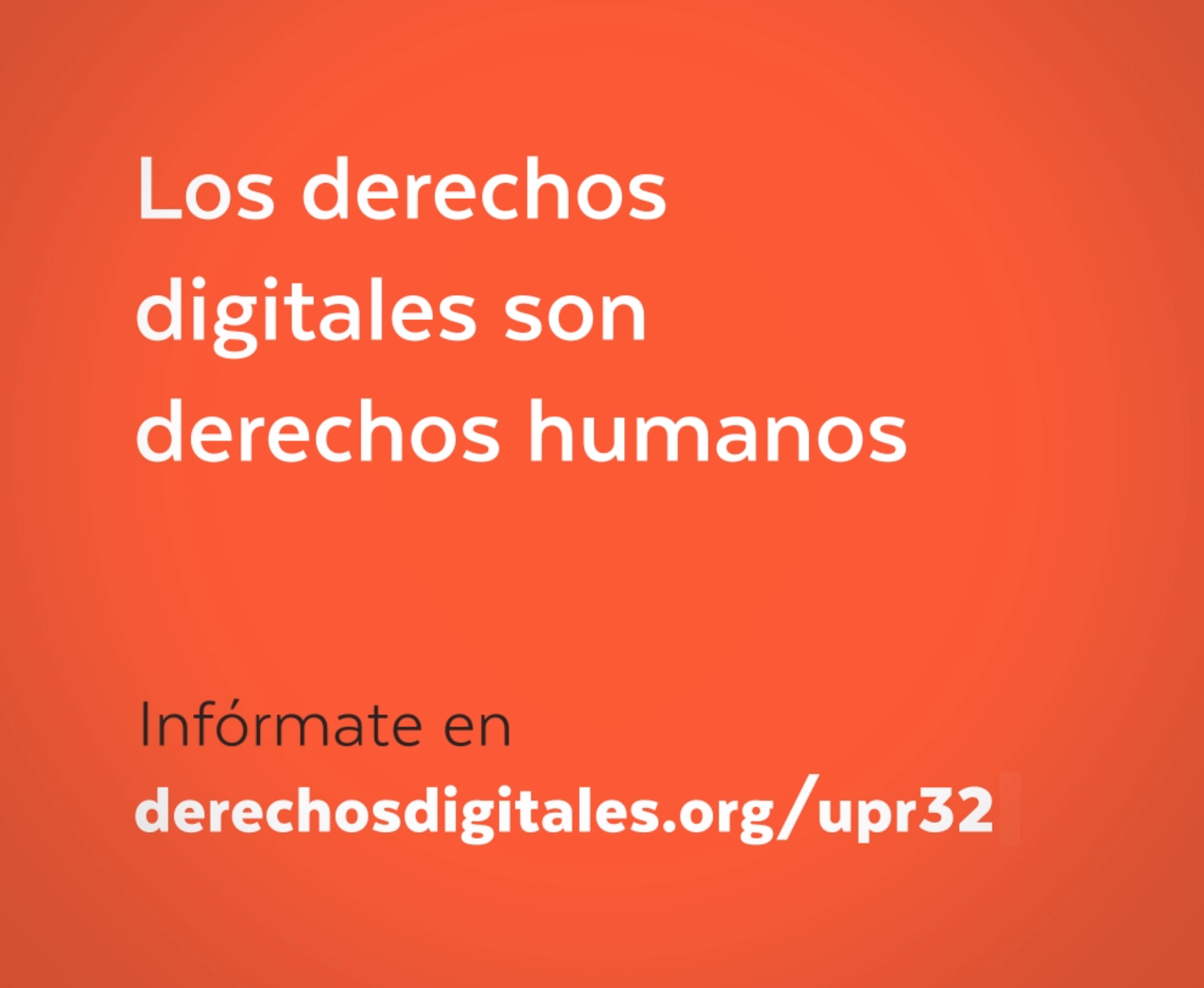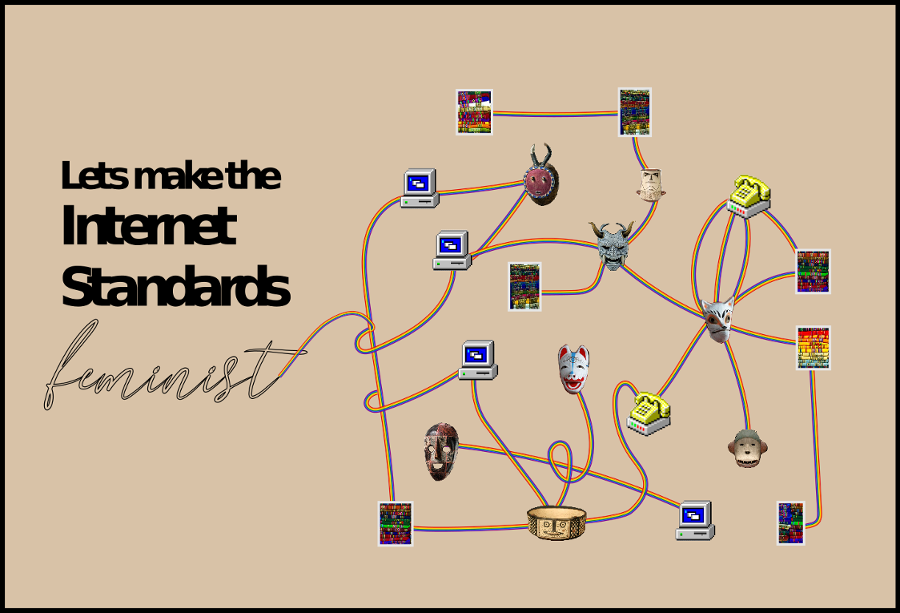En América Latina, internet ha sido un catalizador importante de iniciativas articuladas en torno a la lucha por la defensa de los derechos humanos en distintos frentes. Las apuestas feministas latinoamericanas, desde sus distintas vertientes, han sido clave para la construcción de propuestas que reclaman aquellos espacios que históricamente les han sido restringidos a las mujeres y que son fundamentales para la participación política y el desarrollo de sociedades más justas; sociedades que rechacen las violencias machistas que han sido normalizadas por siglos y que sean capaces de abrirse a nuevas aproximaciones a la diversidad sexo-genérica, así como a la inclusión de personas que han sido discriminadas por su origen étnico, raza, discapacidad, o edad.
El trabajo realizado por las feministas ha visibilizado las brechas de género y ha aportado herramientas para combatir la discriminación, particularmente aquellos espacios que han sido estructurados sobre bases impregnadas de una cultura patriarcal, machista y misógina; como la que se ha instaurado en ámbitos especializados —como los de desarrollo profesional— donde se normalizan las violencias y la justicia se apaga con impunidad. Además, vemos que en algunas propuestas feministas los entornos digitales adquieren un matiz de especial importancia como espacios de expresión, articulación social y acceso a la información ya que facilitan los intercambios entre mujeres de contextos -tan complejos como diversos- que luchan por construir entornos más justos, tanto en América Latina como a nivel mundial.
En ese sentido, las apuestas feministas latinoamericanas también han sido claves a la hora de cuestionar las (infra)estructuras que sostienen las tecnologías que utilizamos, a través de esfuerzos que van desde jornadas de alfabetización digital hasta espacios de reflexión e investigación sobre las violencias que se propagan a través de las tecnologías. Pero también existen dimensiones mucho más técnicas en torno a romper con la idea de “usuarios universales” -consumidores, pasivos- de estas tecnologías y acabar con el perpetuo estigma que rodea a las mujeres que ejercen carreras en ámbitos relacionados a ciencia, tecnología e ingeniería.
Colaboraciones y hallazgos
Derechos Digitales ha intentado aportar a estos procesos de reflexión, cuestionamiento y trabajo, que progresivamente han comenzado a ocupar un lugar cada vez más importante para nuestra organización; tanto en relación a nuestra misión de influir en el diseño de políticas públicas y prácticas individuales, como en la reflexión interna e institucional sobre nuestro trabajo y cómo lo realizamos.
Por otro lado, hemos participado en las reuniones del Internet Engineering Task Force (IETF), un grupo de trabajo dedicado a establecer normas regulatorias sobre internet, para incidir desde perspectivas y prácticas feministas en la construcción de protocolos que darán forma a las futuras innovaciones en torno a internet.
Aunado a esto, actualmente estamos completando un ciclo de acompañamientos con organizaciones feministas en Chile, México y Colombia. Además, recientemente lanzamos la campaña 8 Consejos de seguridad digital contra la violencia en línea con el apoyo de expertas de distintas partes de latinoamérica para incentivar la adopción de prácticas que ayuden a mitigar los impactos de la violencia de género que se ejerce a través de las tecnologías.
En años anteriores, abordando distintas perspectivas sobre la brecha de género en el uso de las tecnologías, hemos participado en espacios de reflexión a aprendizaje que han dado vida a publicaciones como “Que no quede huella, que no, que no” donde mujeres latinoamericanas se reunieron para analizar de forma colectiva las nociones de género, identidad, anonimato y tecnología a propósito de la reunión de la comunidad de Tor en México.
También hemos realizado investigaciones en torno a los “Derechos de las mujeres en línea”, donde evaluamos la brecha de género y cómo afecta el ejercicio de de los derechos en línea, esta investigación derivó en la publicación del fanzine “¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso?”. Siguiendo esta línea, ampliamos el espectro para analizar el modo en que los sistemas de vigilancia afectan de forma particular a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBTTTIQA.
Además, la versión 2017 de Latin America in a Glimpse estuvo dedicada a dedicada completamente a visibilizar esfuerzos realizados en el cruce entre tecnología y género en la región, esfuerzo que fue retomando en la versión 2019, en el capítulo “Recuperando, apropiando y aprendiendo: feminismo y tecnología en América Latina”.
Estas experiencias de análisis, acompañamiento y participación nos han aportado un panorama regional, donde hemos encontrado que son muchas -y cada vez más- las iniciativas que se están realizando en la región para reducir las brechas, acabar con las manifestaciones de violencia y proponer nuevas aproximaciones críticas para construir sociedades más incluyentes.
Apuestas desde distintas latitudes
En Argentina, desde Activismo Feminista Digital, se han articulado propuestas para promover los derechos digitales con perspectiva de género en el país y además reducir la brecha digital por medio de talleres sobre tecnología para mujeres.
En Bolivia, desde El Desarmador, la Imilla Hacker ha abierto la conversación sobre la violencia que enfrentan las mujeres en el país y cómo se ha trasladado a los entornos digitales, que también analiza a través de la promoción de herramientas libres.
En Brasil, desde Fuxico, se ha promovido la creación de redes libres feministas, derivando un proyecto de software libre hacia una apuesta que retoma la tecnología para construir espacios de autonomía digital para las mujeres.
En Chile, desde la Coordinadora Feminista 8M, se han hecho campañas digitales para informar sobre las movilizaciones feministas del país, fortaleciendo el uso de las tecnolgías como catalizador de las apuestas feministas.
En Costa Rica, TIC-as de Sula Batsú, es un proyecto que busca crear condiciones de empleo para las mujeres de contextos rurales en el campo de las tecnologías de la información y comunicación en el país.
En Guatemala, Ciberfeministas Guatemala, continúa desarrollando actividades y recursos para hacer de las tecnologías un punto de encuentro entre mujeres del país a través del desarrollo de capacidades y reflexiones sobre violencia en línea.
En México, La Clika, surgió como un esfuerzo entre Luchadoras y La Sandía Digital para abrir la conversación sobre violencia en línea entre adolescentes, además de compartir recursos e información para enfrentarla.
En Nicaragua, Enredadas por el arte y la tecnología, continúa siendo una plataforma feminista que gestiona espacios de intercambio y fortalecimiento para las mujeres diversas del país, usando internet como herramienta política.
En Paraguay, Data.cuenta de TEDIC, es una plataforma interactiva que busca hacer visibles las formas de violencia mediada por tecnología que se han normalizado en nuestro día a día y además ofrece consejos para enfrentarlas.
En Perú, Tecnoresistencias de Hiperderecho, es una página que surgió a partir de una investigación sobre violencia de género en línea que brinda información y recursos para desarrollar estrategias de autodefensa digital.
A nivel regional, iniciativas como Acoso.Online, Ciberseguras y Vita Activa continúan articulando esfuerzos para enfrentar las manifestaciones virtuales de la violencia de género a partir de redes de acompañamiento e información en torno a seguridad digital y mecanismos de denuncia.
También existen iniciativas como Chicas Poderosas, FemHack o IGFem que buscan sumar la participación de las mujeres a espacios de incidencia en el desarrollo de tecnologías a través del fortalecimiento de habilidades técnicas y los espacios de diálogo sobre gobernanza de internet, género y inclusión digital.
Si bien este listado no abarca todas las propuestas y esfuerzos que existen en la región, situamos estos puntos de partida para lanzar un llamado a la articulación de nuevas iniciativas, donde la resistencia feminista a la violencia de género incorpora la tecnología como herramienta en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres.
En América Latina, en distintos frentes y desde la diversidad que alberga nuestra región, las mujeres no estamos solas. En la lucha contra la opresión tejemos alianzas para derribar las estructuras que solían sostener las prácticas de violencia y abuso. Por un futuro feminista, libre y diverso: ¡Sigamos construyendo juntas!