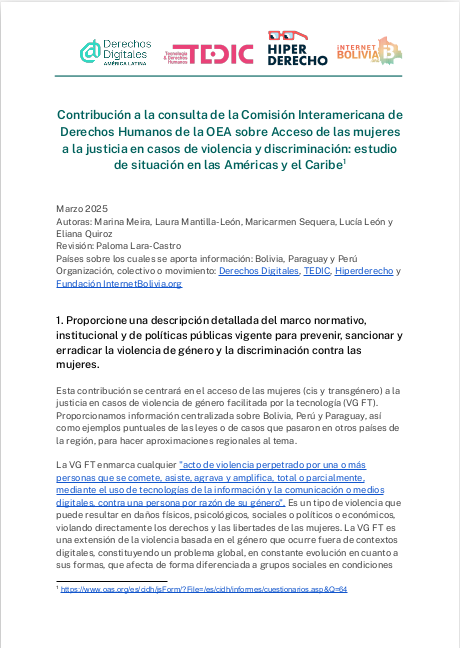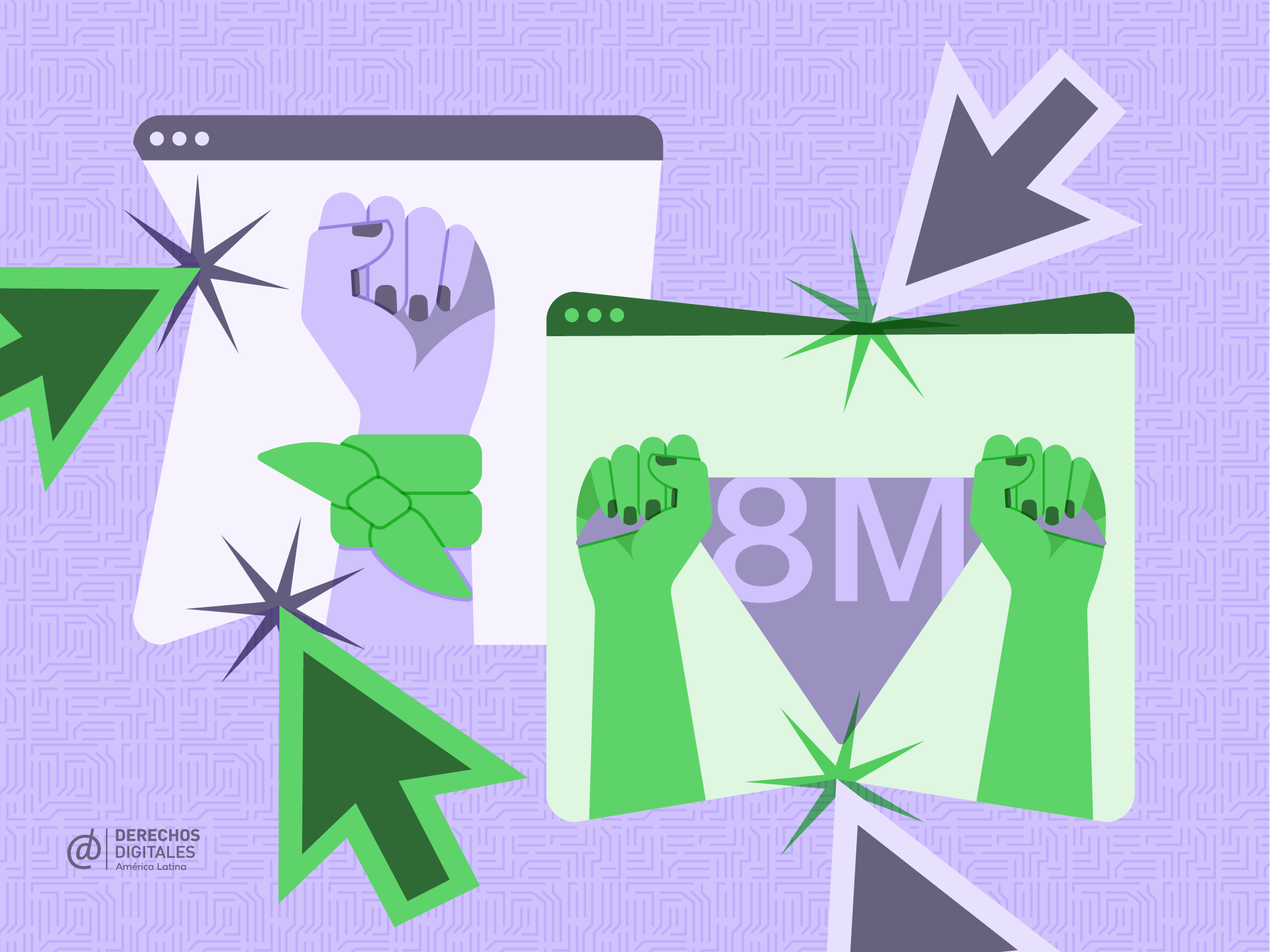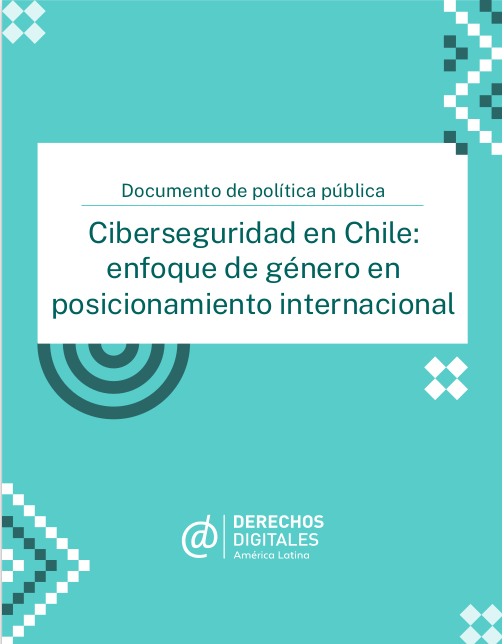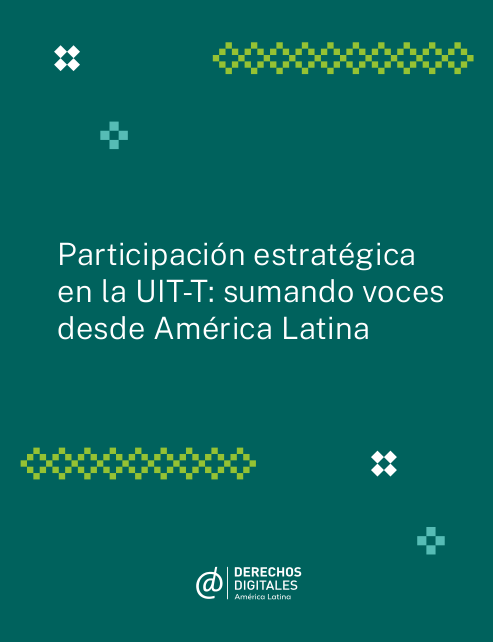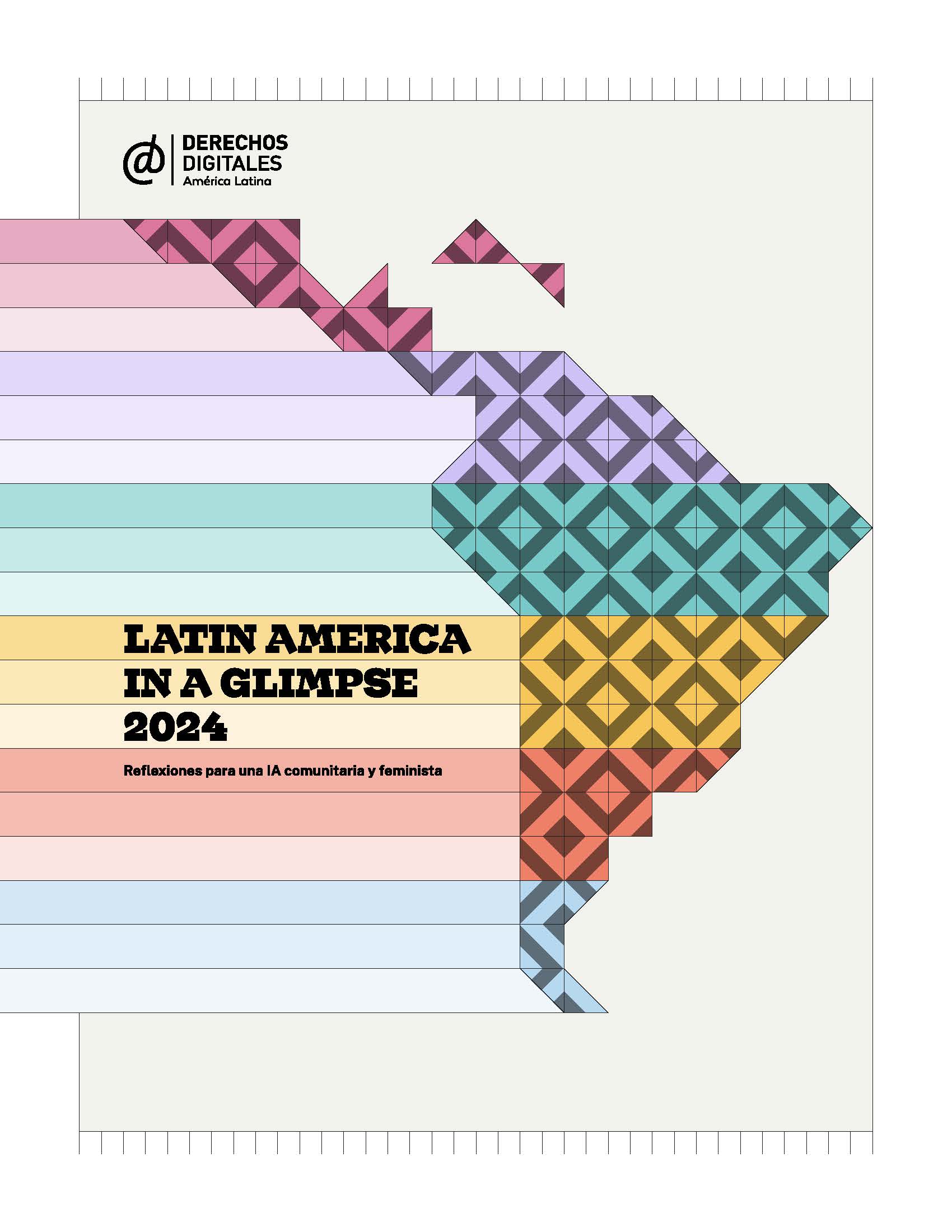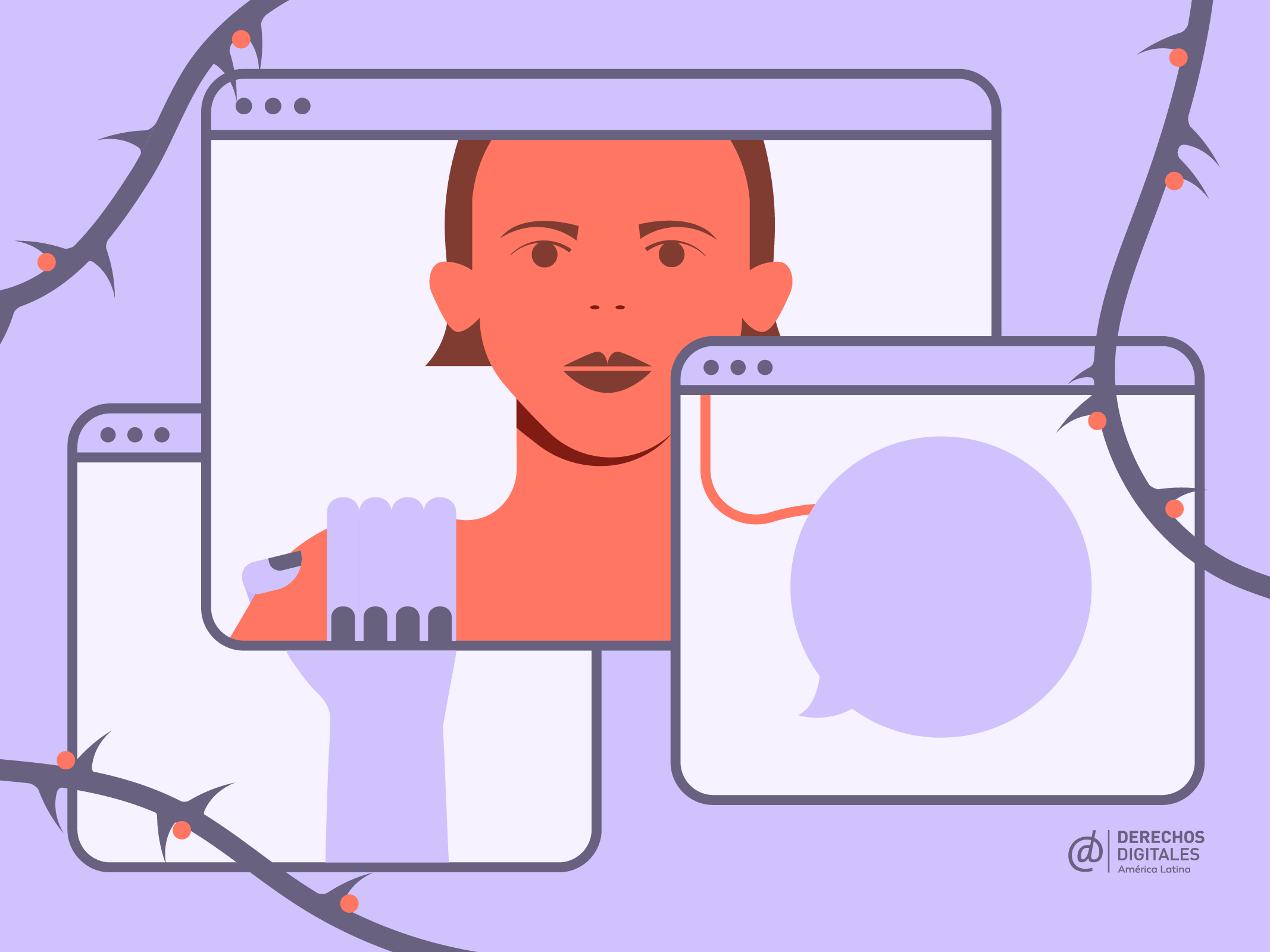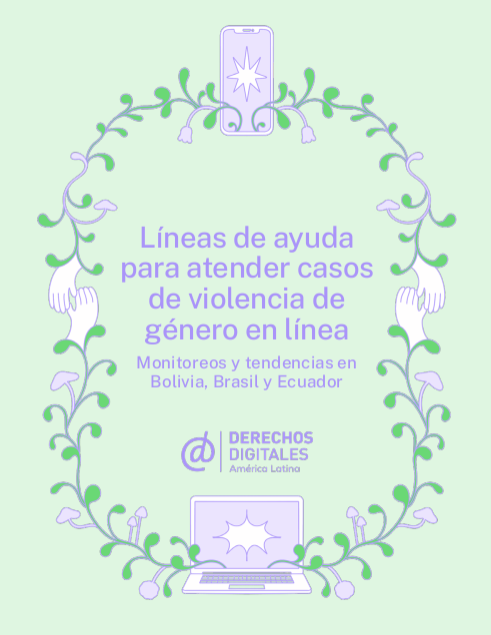Contribución conjunta de Derechos Digitales, TEDIC, Hiperderecho y Fundación InternetBolivia a la consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre acceso de las mujeres a la justicia en casos de violencia y discriminación, con foco en violencia de género facilitada por las tecnologías
Temática: Género
La digitalización del trabajo doméstico: entre oportunidades, informalidad y vacíos regulatorios
El abanico de trabajos que se han digitalizado producto de la expansión de plataformas en América Latina es amplio y diverso. Los servicios de mensajería, los repartos de comida o el transporte privado son algunas de las labores más conocidas intermediadas por “apps”, donde los algoritmos gestionan y determinan las condiciones de las personas trabajadoras, muchas veces en detrimento de sus derechos. En este contexto, poco se dice sobre las labores domésticas, desempeñadas en su mayoría por mujeres, que también han sido insertadas en el modelo de trabajo en plataformas digitales. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la provisión de tareas domésticas y de cuidado a través de sistemas digitales se ha multiplicado en la última década, con particular rapidez en países del Sur Global. Así, ocupaciones como la limpieza, la cocina e incluso el cuidado de personas ahora se llevan a cabo mediante sistemas tecnológicos de intermediación laboral. Bajo promesas de flexibilidad, autonomía y mayores ingresos, las aplicaciones de servicio doméstico permiten que las trabajadoras asistan a varios hogares por pocas horas en el día, lo que plantea desafíos significativos en materia de derechos laborales. Para este próximo 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, destacamos algunas características del trabajo doméstico mediado por plataformas digitales que ponen en riesgo derechos laborales fundamentales.
Las promesas de contratación formal y registro
El empleo doméstico es una de las ocupaciones con mayores niveles de informalidad en América Latina, afectando principalmente a mujeres que ya enfrentan condiciones estructurales de desigualdad por razones de género, muchas veces agravadas por factores de interseccionalidad como condiciones socioeconómicas y migratorias, entre otras. A pesar de los avances en la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar, la implementación efectiva de sus principios aún enfrenta barreras estructurales. Países como Argentina, Colombia y Brasil han adoptado marcos normativos que establecen derechos laborales básicos, como salario mínimo, seguridad social y jornadas reguladas. Sin embargo, en la región persisten brechas significativas en la formalización del sector, con altos porcentajes de trabajadoras domésticas aún en la informalidad, sin acceso a protección social ni mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de sus derechos.
En este contexto, la digitalización del sector a través de plataformas de servicio doméstico ha surgido como una alternativa para facilitar la contratación formal. Estas aplicaciones pueden actuar como intermediarias entre trabajadoras y empleadores, promoviendo el registro en esquemas de seguridad social y garantizando pagos bancarizados. En algunos casos, han implementado sistemas de registro y seguros laborales que mejoran la seguridad y previsibilidad del empleo. Esta transformación digital tiene el potencial de reducir la informalidad, al tiempo que ofrece mayor visibilidad sobre la situación de estas trabajadoras, permitiendo una mejor fiscalización del cumplimiento de sus derechos laborales. Sin embargo, este potencial no siempre se materializa de forma efectiva.
Aún existen plataformas que operan sin garantizar condiciones laborales adecuadas, trasladando toda la responsabilidad de la formalización a las trabajadoras. En algunos países, han surgido modelos de negocio diferenciados: mientras unas aplicaciones actúan como agencias de empleo, gestionando la contratación directa y asegurando la inscripción en la seguridad social, otras funcionan únicamente como intermediarias, sin asumir responsabilidad laboral sobre las condiciones de trabajo. Este contraste evidencia la necesidad de regulaciones más claras y de mayores incentivos para que las plataformas promuevan condiciones que favorezcan la formalización laboral y el acceso a derechos, en línea con la responsabilidad empresarial en el respeto y garantía de derechos laborales. Esto es fundamental para asegurar que la digitalización no reproduzca ni agrave las desigualdades históricas que afectan a las trabajadoras del hogar.
El uso de algoritmos en el trabajo doméstico: doble vigilancia y control
Otro de los grandes desafíos de la digitalización del empleo doméstico y su intermediación por plataformas, radica en el uso de algoritmos diseñados para la geolocalización, el monitoreo y la evaluación de las trabajadoras y su desempeño. Aunque las características de estos algoritmos varían según la aplicación, determinan aspectos clave como el lugar, la forma y las condiciones en las que se prestan estos servicios. La opacidad y falta de transparencia en el uso de estos sistemas impactan directamente en la experiencia laboral de las mujeres trabajadoras. Un aspecto particularmente problemático es que estos sistemas algorítmicos suelen estar diseñados para generar confianza en los empleadores, lo que implica la recopilación de datos personales de las trabajadoras. Estos datos están a disposición de los clientes, quienes tienen la posibilidad de elegir entre una u otra empleada sin criterios claros de equidad, lo que refuerza estereotipos y relaciones asimétricas. Además, los datos personales son procesados sin supervisión adecuada y sin un principio de transparencia, lo que puede dar lugar a decisiones automatizadas que profundicen sesgos discriminatorios y afecten sus derechos laborales. Sumado a esto, estudios sobre el tema señalan que la gestión algorítmica en los trabajos del hogar fortalece prácticas de vigilancia y control históricamente presentes en la relación entre empleadores y empleadas domésticas.
En efecto, las plataformas digitales tienden a reforzar factores culturales preexistentes en la relación entre hogares empleadores y trabajadoras domésticas, y en muchos casos, a amplificarlos. La incorporación de algoritmos en el trabajo doméstico ha profundizado y sofisticado las formas de control sobre las trabajadoras, al combinar la supervisión directa del cliente con el monitoreo constante de la plataforma. Esta doble vigilancia consolida relaciones laborales jerárquicas ya existentes, ahora mediadas por herramientas tecnológicas que reproducen desigualdades estructurales. Aunque para muchas mujeres las aplicaciones representan una alternativa a la informalidad, su diseño y funcionamiento tiene la capacidad de exponerlas a nuevas formas de precarización y dependencia.
Sin duda, el modelo de trabajo de plataformas digitales continúa expandiéndose a campos antes impensados, poniendo en riesgo derechos laborales fundamentales y agravando desigualdades históricas. Esta tendencia nos invita a prestar mayor atención a la mediación tecnológica de trabajos en el ámbito “de lo privado”, como las labores domésticas y de cuidado, que presentan nuevos horizontes de análisis e incidencia para la protección de los derechos laborales en entornos digitales. Así, este 30 de marzo no solo marcamos una fecha, sino que hacemos un llamado a avanzar decididamente hacia una transformación donde la dignidad y la justicia definan el futuro del trabajo.
Hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios
Nos acercamos al 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando conmemoramos la lucha por nuestros derechos desde diversos frentes. Nuestro activismo se ha construido de la mano de las madres buscadoras de personas desaparecidas, de las mujeres trans que pelean por sus derechos, de la lucha de las mujeres indígenas por sus territorios, de la defensa de las mujeres negras por el reconocimiento de sus derechos, de los esfuerzos de organizaciones feministas para promover el aborto legal, entre muchas otras. A lo largo de la historia, estos procesos han logrado ganar garantías para los derechos de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en países donde los discursos y las acciones de los gobiernos van en contra de cualquier avance en materia de igualdad de derechos.
Contextos políticos amenazantes, activismos vivos
La justicia en los países latinoamericanos está lejos de ser dignificadora para las mujeres, pues el camino para acceder a ella es más que complejo y la mayoría de las veces nunca llega. Esta histórica falta de justicia se refleja también en el entorno digital, donde la tecnología facilita otras formas de violencia de género. A fines del 2024, México nos recordó la incapacidad de un sistema para comprender de forma integral la violencia de género facilitada por las tecnologías (TFGBV, por sus siglas en inglés), al absolver al estudiante que realizó deepfakes de sus compañeras con inteligencia artificial, caso que comentamos previamente. Esto sucedió incluso teniendo un marco jurídico como la Ley Olimpia, que poco importó cuando el tribunal tomó la decisión.
Situaciones como esta evidencian la fragilidad de los marcos jurídicos en países donde existen normativas específicas, además de generar desesperanza en otros países donde no se cuenta con legislaciones para atender la TFGBV. El panorama se agrava allí donde los gobiernos se han tornado más agresivos ante las narrativas de igualdad y perspectiva de género. Sin embargo, cuando los entornos políticos se han vuelto tan amenazantes, violentos y opacos, la respuesta social ha sido el activismo, la protesta y la generación de información. Existen varios ejemplos de ello en América Latina, pero decidimos abordar tres casos principales en donde los conflictos internos en los países han tenido impactos graves en el ejercicio de los derechos de las mujeres: Venezuela, El Salvador y Nicaragua.
Ciudadanas, periodistas, activistas, personas de la comunidad LGBTIQA+, entre muchas otras mujeres, son afectadas por las acciones de quienes deberían trabajar por garantizar su bienestar: sus propios gobiernos. La persecución y la criminalización del disenso se han convertido en herramientas de opresión estatal, con un impacto diferenciado en mujeres atravesadas por distintas interseccionalidades.
En el marco de las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, la ciudadanía vivió graves represiones por parte del Estado, que encarceló a aproximadamente 2000 personas por protestar, algunas de ellas por criticar al gobierno a través de redes sociales, por difundir fotografías sobre las manifestaciones en plataformas digitales o por compartir información a través de servicios de mensajería. La activista venezolana Martha Tineo reconoció que si bien la persecución política no está direccionada en contra de las mujeres, sí existen efectos diferenciados para ellas. Las mujeres encarceladas viven en hacinamiento y en centros de detención no adecuados a sus necesidades, incluso sin recursos básicos como el agua, lo que ha conllevado a una situación precaria de salud e higiene menstrual. Asimismo, la defensora de derechos humanos declaró que hay efectos psicológicos en las mujeres por la separación de sus hijos e hijas, y que de igual manera reciben amenazas de persecución a otros integrantes de sus familias.
Mientras tanto, en El Salvador las mujeres han tenido protagonismo en la defensa de derechos, lo que las ha puesto en riesgo de persecución, acoso y estigmatización. Encontramos así que se han sumado cada vez más mujeres activistas que buscan hacer justicia por sus familiares detenidos de forma arbitraria en el régimen de excepción, que además de asumir riesgos para ellas, implica una carga de trabajo adicional a las ya establecidas socialmente por los roles de género. Recordemos que entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, organizaciones locales contabilizaron 5775 víctimas de violaciones de derechos humanos (mayormente detenciones arbitrarias), de las cuales 908 eran mujeres, entre ellas 21 mujeres trans, 19 lesbianas y 43 bisexuales. Con ello, las cárceles también se vuelven un entorno con condiciones sanitarias muy precarias, especialmente para las mujeres detenidas en estado de gestación, quienes no cuentan con atención ginecológica durante esta etapa y tampoco en el postparto, viéndose también gravemente afectadas las infancias.
Por otro lado, en el país centroamericano se registran en promedio 40 insultos diarios en contra de periodistas solo a través de la plataforma X. Aquellos ataques dirigidos a mujeres tienen la particularidad de contar con una carga de violencia sexual y lesbofóbica, reforzando patrones de discriminación y exclusión. Sumado a la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador, esta realidad ha llevado a las mujeres periodistas, defensoras, e incluso a servidoras públicas (con una postura crítica del gobierno actual) al exilio y la autocensura.
Por su parte, organizaciones locales han constatado que en Nicaragua la violencia digital contra las mujeres defensoras de derechos humanos ha escalado de manera alarmante desde el 2018, año en que se desataron importantes protestas públicas en el país. El uso de la tecnología como herramienta de represión ha facilitado nuevas formas de violencia, exacerbando los riesgos para quienes denuncian violaciones de derechos humanos. Las defensoras que enfrentan estos ataques reciben constantes amenazas, insultos, y sus agresores difunden información falsa sobre ellas para descalificarlas. De acuerdo con las mujeres entrevistadas en un estudio de FUNIDES, el 32.5% de las agresiones han trascendido al espacio físico, poniendo en evidencia el vínculo directo entre la violencia digital y el hostigamiento fuera de los espacios virtuales.
Las prioridades son claras, pero deciden ignorarlas
Finalizar con la violencia en nuestros países desde una perspectiva de género es una prioridad clara que los gobiernos siguen optando por ignorar. En Nicaragua, Venezuela y El Salvador, la persecución contra defensoras de derechos humanos y periodistas, el uso del hostigamiento judicial, las detenciones arbitrarias y la militarización del espacio público han reforzado un modelo de represión que restringe aún más los derechos de quienes cuestionan el poder. En estos marcos, la violencia de género se recrudece con cada nueva política pública, con cada acción gubernamental o con cada momento electoral, convirtiéndose en una expresión de control.
Las mujeres, desde diversas trincheras, han alzado la voz para nombrar las graves consecuencias que tienen las violaciones a los derechos humanos en estos regímenes no solo a nivel individual, sino también colectivo. Si bien estas vulneraciones afectan a la toda la población, sus efectos son diferenciados cuando se analizan con un enfoque de género, reconociendo desigualdades y estructuras de opresión. A pesar de la larga historia de violencia de género que se vive en estos países, como en toda la región, las mujeres siguen resistiendo y luchando por los derechos de todas.
En este 8M algunas saldremos a las calles a marchar, tomando el espacio público para canalizar nuestras demandas, o tal vez algunas de nosotras nos manifestaremos en la individualidad de nuestros espacios. Sea en lo público o lo privado, sea cual sea la forma de nuestra protesta, lo hacemos por todas las mujeres y niñas, por las diversidades de género, por la igualdad y por la garantía efectiva de nuestros derechos. Nuestro esfuerzo es colectivo y continuaremos hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios.
Ciberseguridad en Chile: enfoque de género en posicionamiento internacional
Este informe examina cómo Chile ha integrado la perspectiva de género en sus políticas de ciberseguridad de 2017 a 2028 y en foros internacionales de la ONU. Destaca avances y desafíos en la implementación de acciones concretas para un ciberespacio más inclusivo y equitativo.
Participación estratégica en la UIT-T: sumando voces desde América Latina
En la mira: seguridad y principales amenazas digitales en América Latina
El informe “En la Mira” fue liderado por Derechos Digitales y desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD). Estas 14 organizaciones atendieron 411 casos en América Latina sobre ciberataques, violencia de género digital, censura, espionaje y vigilancia masiva que son analizados en el reporte.
Latin America in a Glimpse: Reflexiones para una IA comunitaria y feminista
Un informe de Derechos Digitales que explora cómo la IA puede adaptarse a las necesidades y contextos culturales de América Latina, en lugar de imponer modelos extractivistas y coloniales. A través de conversaciones con investigadoras, tecnólogas y activistas de distintos países de la región, analizamos enfoques críticos y metodologías que responden a tres temas: educación, territorio y género.
Entre acrobacias burocráticas, retos y oportunidades de la sociedad civil latinoamericana
El Sector de Normalización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T) es un espacio donde se definen el rumbo de estándares técnicos que habilitan por ejemplo el funcionamiento de los dispositivos que usamos a diario. ¿Estándares técnicos? Un buen ejemplo es el protocolo «https» que ves en la dirección web de esta página, o las tecnologías 4G y 5G de tu red móvil. Estos se basan en estándares técnicos que, dependiendo de su diseño e implementación, pueden facilitar o dificultar el ejercicio de derechos humanos, como la privacidad y la protección de los datos personales. La UIT-T ha mostrado una cultura operativa cerrada por diseño a organizaciones de la sociedad civil, relegando como consecuencia a un segundo plano las consideraciones sobre derechos en sus discusiones.
Como hemos mostrado en otras publicaciones, en el proceso actual de estandarización de la UIT-T sólo los Estados Miembros tienen voto y predomina la influencia de las grandes empresas de telecomunicaciones. En consecuencia, las discusiones se enfocan en aspectos técnicos sin otorgar la atención adecuada a cuestiones de derechos humanos. Bajo estas condiciones, las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a acrobacias burocráticas y procesos costosos para sumar su voz, sin voto en la elaboración de estándares técnicos. En nuestra próxima publicación, señalamos la necesidad de repensar la cultura de operación de la UIT-T para integrar las experiencias locales de agentes no gubernamentales en materia de derechos humanos.
Relación entre estándares técnicos y derechos humanos.
La entrada tardía de consideraciones sobre derechos al establecimiento de estándares técnicos puede contribuir a vulnerar la privacidad y la libertad de expresión de las personas usuarias. Instancias como la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas reconocen que las normas técnicas repercuten en los derechos humanos dependiendo de cómo se diseñen, apliquen e interoperabilicen. Asimismo, pueden influir en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Esto cobra especial relevancia en los países del Sur Global, donde existen desprotecciones históricas en materia de derechos y los impactos de las tecnologías digitales son diferenciados. En contraste, cuando el consenso técnico sobre estándares incluye desde etapas tempranas perspectivas de derechos humanos, se contribuye a características fundamentales de los sistemas de información, como la seguridad por diseño, que garantiza en todo momento la protección de los datos de las personas. Siendo así, afirmamos la importancia de que la sociedad civil latinoamericana haga seguimiento de los estándares técnicos, evaluando su impacto práctico en los derechos humanos y avanzando hacia marcos más accesibles, seguros, inclusivos y sostenibles.
Deuda con la perspectiva de género e interseccional.
No sólo hay vacíos desde una perspectiva de derechos, los organismos de normalización y la comunidad técnica en general también registran una deuda estructural con la perspectiva de género e interseccional. En el caso de la UIT-T, por un lado, a pesar de la conformación de redes y grupos que fomentan la participación de las mujeres en las actividades de normalización, aún se registra una brecha de género en el desarrollo de foros y asambleas donde discuten normas técnicas; de hecho “en 2022 y 2023, las mujeres representaban el 27% de los participantes en las comisiones de estudio”. Por otro lado, sostenemos que los estándares técnicos tienen consecuencias diferenciadas en la población; siendo fundamental mostrar cómo las niñas, mujeres y la comunidad LGBTQIA+ experimentan, se ven afectadas y retroalimentan los estándares establecidos en la UIT-T.
Oportunidades de participación según los procesos institucionales UIT-T.
Hay un abanico de posibilidades, cada una con ventajas y desventajas, para que la sociedad civil latinoamericana incida en la UIT-T a través de vías institucionales. Una de las principales es la membresía, que se obtiene a través del pago de una categoría (miembro de sector, asociado o academia) que otorga beneficios y derechos de acceso a los grupos de estudio, documentos de trabajo, reuniones y actividades. De otra parte, algunos Grupos de Trabajo del Consejo de la UIT (CWGs por su sigla en inglés) desarrollan procesos de consulta abierta y pública donde la sociedad civil puede aportar sus conocimientos especializados en derechos digitales. También, organizaciones con experiencia en la UIT-T señalan que una de las formas más efectivas para que la sociedad civil participe es integrándose en las delegaciones de los Estados Miembros, reduciendo costos y complementando experticias. Asimismo, recomendamos la participación en los foros regionales preparatorios y grupos de estudio con miras a espacios de alto nivel como la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada 4 años. La edición más reciente se celebró en octubre de 2024. En la AMNT se definen las prioridades para la labor de estandarización de la UIT-T.
Retos para la participación de la sociedad civil Latinoamericana.
Las oportunidades de participación aludidas presentan limitaciones específicas para la sociedad civil en América Latina. Primero, a los costos de la membresía se suman los gastos de viaje, visados y el dominio del inglés (lengua que predomina en los debates de alto nivel), elementos a evaluar para determinar si la participación es realmente factible. Cabe mencionar que la UIT-T permite la exención del pago de la membresía bajo condiciones específicas que, en lugar de ofrecer oportunidades, generan desafíos para la participación significativa de la sociedad civil. Por ejemplo, se exige que las organizaciones solicitantes operen en más de un Estado Miembro. Segundo, para participar de las consultas abiertas, los foros regionales y grupos de estudio es necesario contar con un equipo técnico capacitado para influir en la revisión de estándares técnicos, pues el lenguaje de estos no está diseñado desde una perspectiva de derechos humanos ni está orientado a defensores de los mismos. Tercero, ser parte de la delegación de un Estado Miembro implica ser aceptado por este, construir relaciones de confianza y compartir posiciones oficiales, limitando las posibilidades de participación según los espacios de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Cuarto, la inestabilidad en la financiación y asignación de recursos de la sociedad civil del Sur Global compromete su participación continua y su capacidad de legitimidad en las reuniones de la UIT-T.
Recomendaciones para una incidencia significativa desde acciones locales.
La sociedad civil Latinoamericana produce evidencia crucial sobre las implicaciones reales de las normas técnicas, mostrando cómo los distintos grupos sociales experimentan y se ven afectados por los estándares establecidos en la UIT-T, lo que subraya la necesidad de su participación significativa y continua. Con nuestro policy brief, buscamos contribuir a la creación de estrategias internas de incidencia a través de vías paralelas a los procesos institucionales, por ejemplo: monitorear de forma organizada las Resoluciones más relevantes para los derechos digitales, o identificar y priorizar los derechos humanos a defender mediante redes locales y regionales de incidencia, en función de estándares específicos.
Violencia digital: Respuestas feministas para resistir y transformar
Columna publicada en el medio de comunicación La Tercera
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos invita a reflexionar sobre la persistencia de la violencia de género y la urgencia de combatir todas sus formas, incluidas aquellas facilitadas por las tecnologías. Abordar esta problemática requiere acciones multifacéticas: que los Estados pongan los derechos humanos en el centro de sus políticas, que las empresas asuman sus responsabilidades y que se impulsen acciones de concientización en la vida cotidiana.
La violencia de género facilitada por la tecnología es cada vez más frecuente, atravesando fronteras y afectando directamente la vida de las mujeres, invadiendo sus hogares, sus espacios personales y profesionales. Lo que comienza en línea puede tener consecuencias graves,incluso fatales, en el mundo real.
En otras palabras, las prácticas de violencia digital tienen repercusiones que van más allá del entorno en línea, generando serias amenazas a la seguridad y la integridad física de mujeres y personas LGBTQIA+. La violencia digital provoca daños psicológicos, afecta las relaciones sociales, fomenta la violencia sexual y física, y en casos extremos puede derivar en feminicidios. Además, actúa como una forma de censura al producir un efecto paralizante (chilling effect), que impacta tanto a nivel individual como colectivo, con consecuencias negativas para el debate público, un pilar fundamental en las sociedades democráticas.
Dubravka Šimonović, ex Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, ha enfatizado que estas manifestaciones modernas de violencia deben comprenderse como parte de un continuo de la violencia de género, que no solo se reproduce sino que se amplifica en el ámbito digital.
Frente a este escenario, organizaciones y activistas feministas han asumido un rol protagónico, liderando esfuerzos para transformar sistemas y apoyar a víctimas y sobrevivientes.Un ejemplo de ello es el reciente informe de la ONG Derechos Digitales, “Líneas de ayuda para casos de violencia de género digital”, que documenta el trabajo de tres líneas de ayuda en seguridad digital en América Latina: el Centro S.O.S Digital de Fundación InternetBolivia.org en Bolivia, Maria d’Ajuda de Marialab en Brasil, y Navegando Libres por la Red de Taller Comunicación Mujer en Ecuador.
Estas iniciativas no solo brindan acompañamiento y respuesta en casos de violencia de género digital, sino que también se consolidan como espacios colectivos feministas para apoyar a mujeres y personas LGBTQIA+ que sufren violencia digital. En un ámbito de activismo en seguridad digital históricamente dominado por hombres, estas líneas de ayuda destacan por ser lideradas y operadas principalmente por mujeres y personas LGBTQIA+, actuando desde una perspectiva feminista e interseccional.
El acompañamiento que ofrecen estas líneas tiene un objetivo fundamental: fortalecer las respuestas tecnológicas, psicológicas o legales de las víctimas y sobrevivientes frente a las agresiones digitales. Sin embargo, este trabajo va más allá de la atención directa. También permite analizar patrones, identificar causas estructurales y visibilizar las diversas formas en que la violencia de género digital se manifiesta en distintos territorios.
A pesar de estos avances, el desafío sigue siendo enorme. Combatir la violencia de género digital requiere prevención efectiva, desde la educación digital hasta políticas públicas con un enfoque de género interseccionalidad. Además, se necesita una colaboración real entre Estados, sociedad civil y empresas, acompañada de marcos legales sólidos y programas de apoyo que garanticen una protección integral para las víctimas.
La deuda que nuestras sociedades tienen con las mujeres no puede esperar más. Es tiempo de asegurar que el entorno digital sea un espacio seguro, libre y equitativo para todas. En esta lucha, el feminismo nos recuerda que cada paso hacia la justicia no solo resiste, sino que también transforma. Y ese es el poder que nos impulsa a seguir.
Líneas de ayuda para atender casos de violencia de género en línea: Monitoreos y tendencias en Bolivia, Brasil y Ecuador
El presente reporte documenta la labor de tres líneas de ayuda en materia de seguridad digital operando en América Latina: el Centro S.O.S Digital de Fundación InternetBolivia.org en Bolivia, Maria d’Ajuda de Marialab en Brasil y Navegando Libres por la Red de Taller Comunicación Mujer en Ecuador.