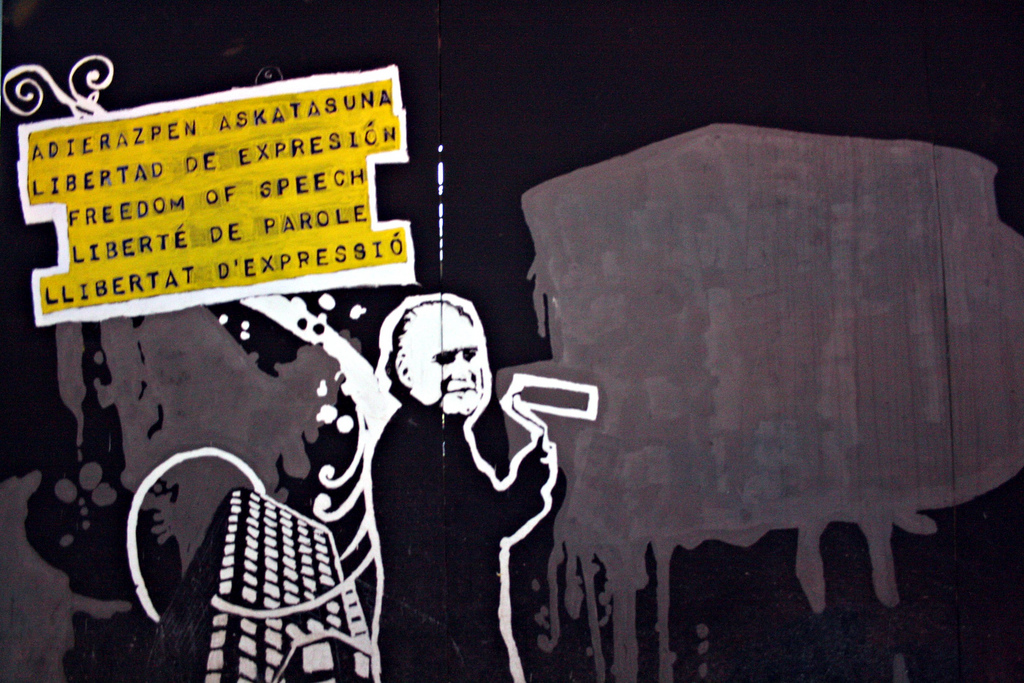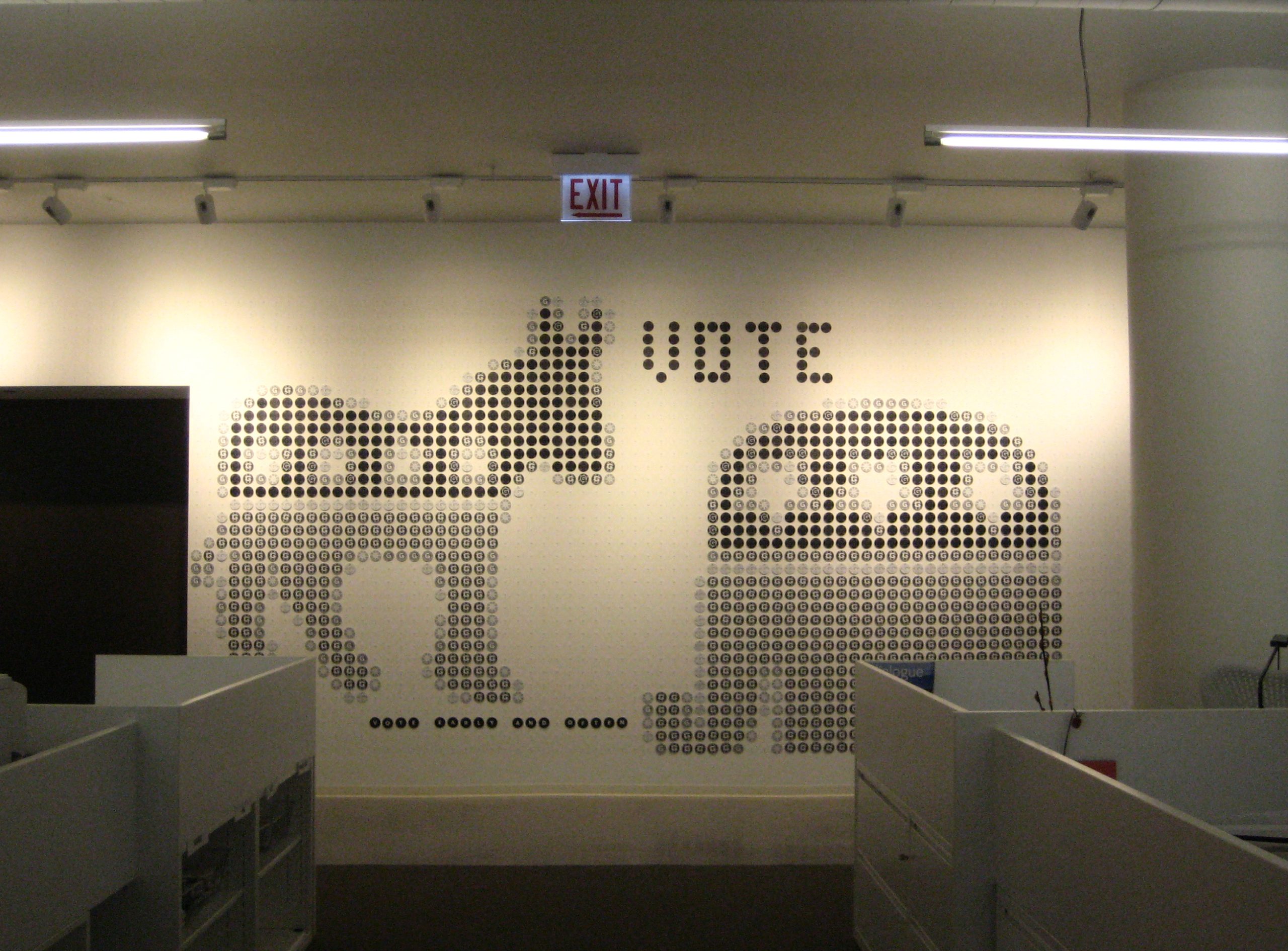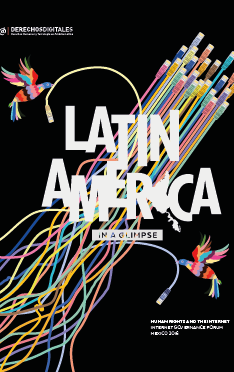Tamara De Anda es bloguera del diario El Universal y locutora en otros medios de comunicación en México. En marzo de este año, fue víctima de acoso y hostigamiento a través de las redes sociales, luego de denunciar allí mismo haber sido víctima de acoso por parte de un taxista. Decenas de usuarios publicaron amenazas explícitas de muerte contra ella y expusieron sus datos personales, incluida la dirección de su casa. Según datos de la organización Artículo 19, que acompañó el caso, se acumularon alrededor de 250 mensajes por hora, pero este es apenas uno de los innumerables casos de acoso que a diario sufren periodistas a la hora de utilizar las redes como medio de visibilización y denuncia.
Un porcentaje importante de las amenazas en línea pueden convertirse en agresiones físicas a una persona o a su círculo cercano, pueden afectar sus dispositivos o la información que maneja. En muchos de estos casos, se trata de las mismas amenazas que antes se hacían offline, solo que trasladadas al mundo digital: las amenazas de muerte que antes se hacían en papel ahora llegan por Twitter, pero no por eso resultan menos peligrosas.
El creciente uso de las redes sociales para acosar y agredir periodistas puede explicarse por el bajo costo que esto supone. Pero los otros usuarios no son la única amenaza, pues también es creciente la vigilancia y el espionaje de las comunicaciones por parte de los gobiernos. En Argentina, por ejemplo, se confirmó que al menos 33 personas (jueces, fiscales, políticos y periodistas) fueron espiadas por la Agencia Federal de Inteligencia a través de un software malicioso instalado en sus dispositivos móviles.
Asimismo, se ha vuelto cada vez más frecuente la creación de cuentas falsas en redes sociales y las campañas de difamación contra periodistas, una práctica que atenta contra uno de los activos más valiosos para un comunicador: su capital social. La creación artificial de rumores para generar la pérdida de la confianza en un comunicador o en un medio de comunicación (o, como en Turquía, en las redes sociales como entorno para la obtención de información) es una práctica profundamente dañina para la libertad de expresión.
También los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) son usados cada vez con mayor frecuencia para impedir o entorpecer el acceso a ciertos medios de comunicación en línea: en 2015, los diarios argentinos Clarín y Página 12 sufrieron este tipo de ataques; en los últimos meses, los medios venezolanos El Pitazo, Correo del Caroní y Caraota Digital enfrentaron ataques similares, todos los cuales resultaron en la caída de estos sitios web durante al menos algunas horas. Este tipo de ataques pueden provenir de agentes estatales pero también de personas u organizaciones interesadas en causar daño, ya que es muy simple llevarlos a cabo, generando una cantidad de solicitudes artificiales al servidor donde se encuentra el sitio web, hasta que este ya no tenga capacidad de responder.
La colaboración efectiva entre los sectores tecnológico y periodístico siempre ha sido, cuando menos, problemática. Los expertos en seguridad suelen recomendar el uso de herramientas como el cifrado PGP, una herramienta excelente en términos de protección, pero compleja en términos de uso y aprendizaje, los cuales requieren una inversión de tiempo y esfuerzo que no muchos periodistas están dispuestos a hacer.
La adopción de herramientas y prácticas de seguridad digital requiere una inversión de tiempo, dinero y capacitación que, aunque es de suma importancia y puede evitar costos mayores al impedir que se materialicen ciertos riesgos, puede ser una dificultad para quienes se encuentran en situaciones de tensión, con restricciones de tiempo y altas cargas de trabajo. Además, a pesar de los innumerables y loables esfuerzos hechos por la comunidad tecnológica para el desarrollo de herramientas y guías que faciliten el acceso del público general a temas de seguridad digital, estos siguen apareciendo como oscuros y complejo para muchas personas.
Por otra parte, resulta al menos problemática la tendencia a desarrollar y utilizar aplicaciones o software especializados para solucionar problemas sociales concretos. La utilidad de este tipo de herramientas está directamente relacionada con la comprensión sobre cómo operan las amenazas en el entorno digital y qué hábitos debemos cambiar, instaurar o fortalecer.
Cada vez existen más mecanismos para la protección y defensa de periodistas; herramientas como Project Shield, de Google, o Deflect, de eQualit.ie, permiten que los medios de comunicación (y en especial los medios de comunicación independientes) se protejan de ataques de denegación de servicio. Pero estos ataques no ocurren en el vacío y no podemos permitir que los aspectos tecnológicos de la protección a periodistas y medios ocupen toda la conversación.
Es importante atender a las dimensiones legales, sociales, políticas y psicológicas de esta violencia y comprender, por ejemplo, la forma en que un ataque de difamación y hostigamiento puede afectar las redes de un periodista, su reputación, su estabilidad psicoemocional y a su entorno íntimo, desencadenando así un efecto de enfriamiento que perjudica la libertad de expresión y por ende, el libre desenvolvimiento de una sociedad democrática.