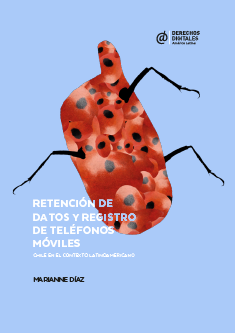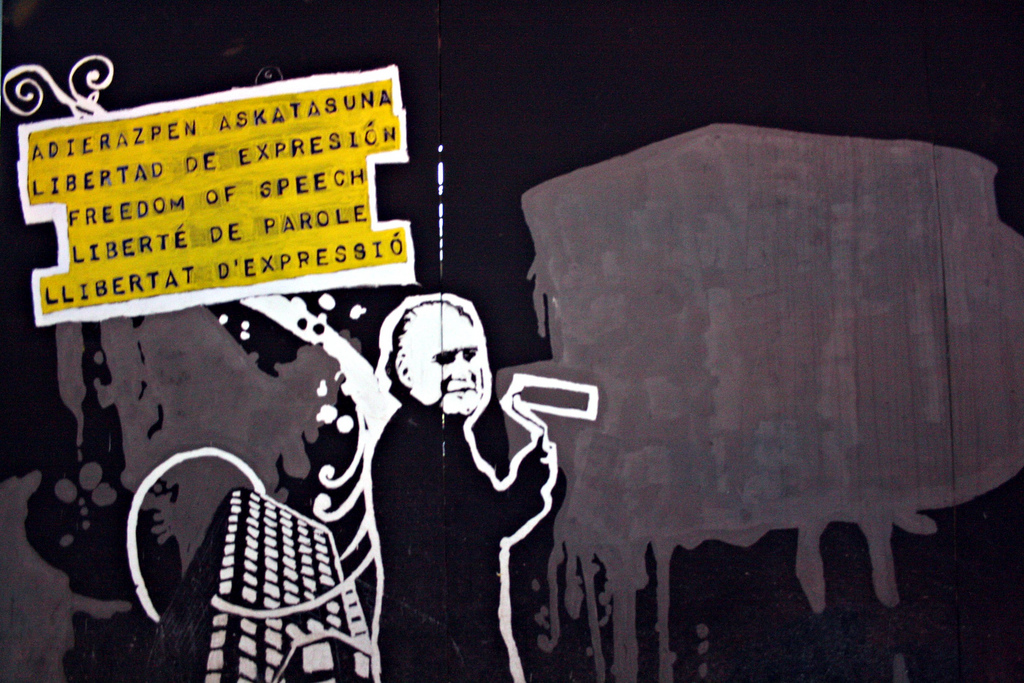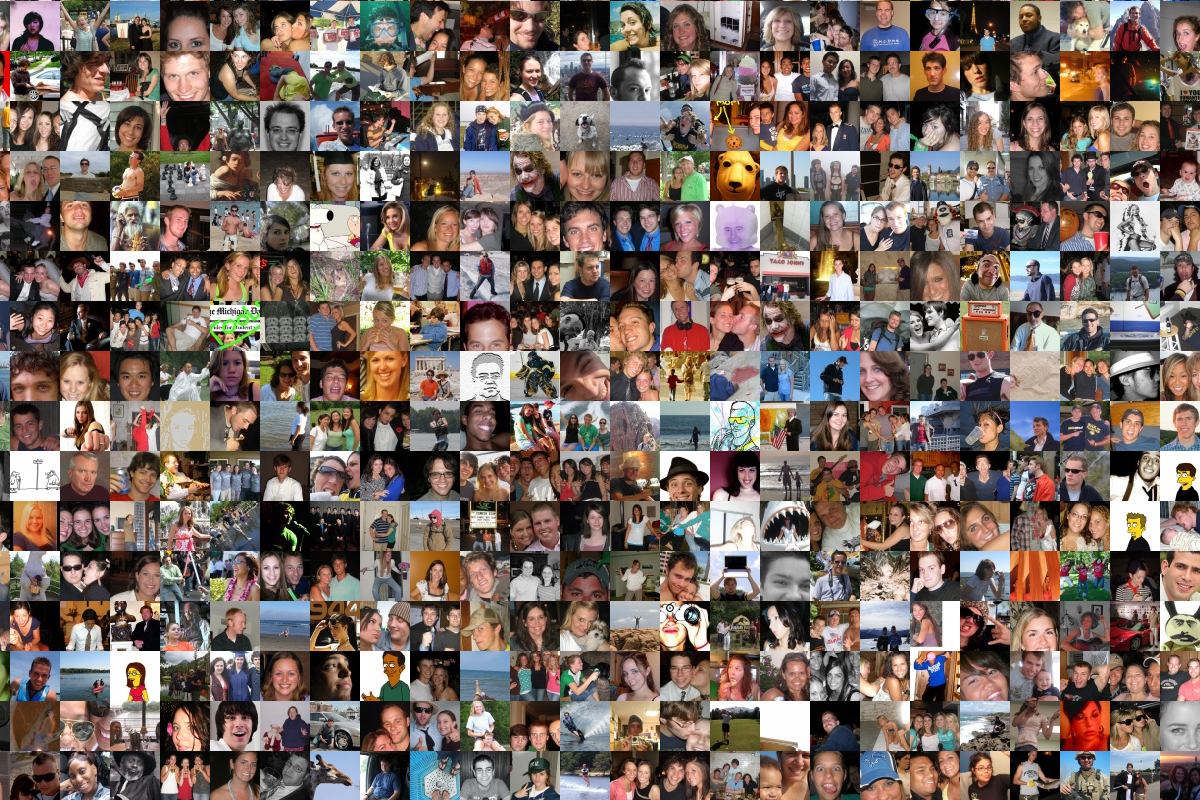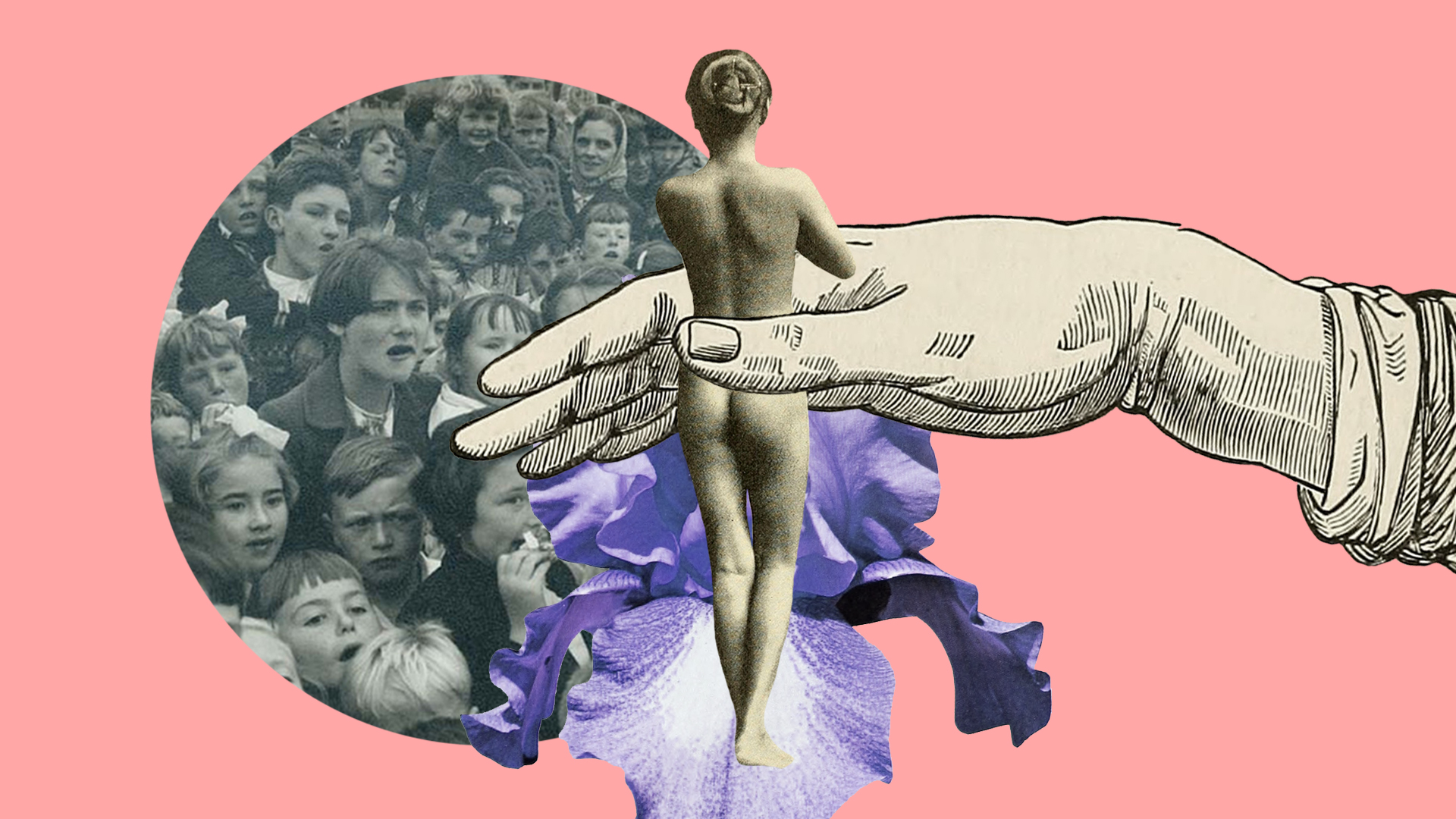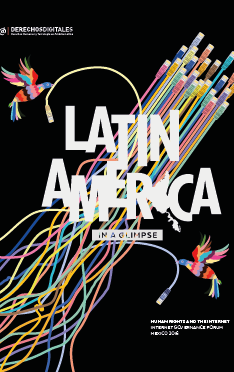La neutralidad de la red se refiere a que todos los contenidos y aplicaciones que circulan a través de internet sean tratados de la misma manera por los proveedores de servicios (ISP), quienes controlan la infraestructura (los cables) donde funciona la red. Gracias a la neutralidad de la red, es posible acceder a cualquier red social, escuchar música o ver vídeos en la plataforma que más nos guste, a través de la conexión fija o el plan de datos móviles que hayamos contratado, sin que la velocidad de conexión sea manipulada por los proveedores de servicios.
La Open Internet Order adoptada por Estados Unidos en 2015, prohíbe a los ISP: discriminar entre tipos de contenidos o aplicaciones para dar prioridad a unas sobre otras; solicitar pagos a las aplicaciones para obtener condiciones preferentes de navegación para sus servicios; y desmejorar técnicamente la navegación de aplicaciones. Con ello se buscó empoderar a los usuarios, reservándoles la decisión sobre los contenidos o aplicaciones de su preferencia, sin encarecer, dificultar técnicamente o restringir el acceso a estos.
Si se abandonara el principio de neutralidad de la red, los ISP tendrían mayor poder para intervenir arbitrariamente en la velocidad de conexión y así facilitar o no el acceso a determinados contenidos, por ejemplo para proteger sus negocios relacionados o simplemente para exigir pagos adicionales a los proveedores de servicios o aplicaciones. Con esto, sería más difícil que nuevas plataformas y servicios, o servicios pequeños e independientes pudieran entrar a competir frente a los gigantes que ocupan una posición dominante en el mercado de internet.
La exigencia de pago para priorización de contenidos -o para evitar que la velocidad de navegación sea reducida- tendría un impacto concreto en el atractivo de plataformas que no estén en condiciones de asumir esos pagos, ya que se harían más lentas y serían poco atractivas para los usuarios, pudiendo llegar a desaparecer. Esto nos dejaría con menos opciones de acceso a contenidos.
Por último, es muy probable que las plataformas de contenidos o servicios no absorban los cobros exigidos, lo cual podría generar de rebote un incremento en los costos del servicio para los usuarios de la plataforma, quienes estarían pagando dos veces: directamente a través de su suscripción de internet e indirectamente a través del incremento diferencial del precio de los servicios forzados a pagar para asegurar su espacio sin intervenciones en la carretera de internet.
El problema es que al debilitarse el principio de neutralidad en la red en Estados Unidos, los efectos sobre la prestación de servicios de internet serían globales, donde quiera que los servicios sean ofrecidos por las plataformas que operan desde ese país. En América Latina se agravaría el problema de acceso que aún persiste, pues se encarecería, lo que afectaría más dramáticamente a usuarios de menores ingresos. Los usuarios de internet en la región verían afectadas sus posibilidades de acceder a contenidos y aplicaciones, lo que implica una restricción de acceso a la información y al conocimiento. Y con esto se alimentaría indirectamente el círculo vicioso que reduce las posibilidades de usuarios y usuarias para convertirse en nuevos creadores.
Además, el abandono del principio de neutralidad en Estados Unidos tendría un impacto en el ecosistema de internet, incluyendo los servicios y aplicaciones desarrollados o que pretendan desarrollarse en América Latina, los cuales tendrían que adaptar sus modelos de negocios al nuevo escenario, donde su competitividad se vería negativamente impactada.
Con la derogación de la Open Internet Order en Estados Unidos se amenaza el principio de neutralidad de la red en todo el mundo. No podemos quedarnos indiferentes ante esta amenaza que no reconoce límites territoriales. Por eso, empresas y organizaciones de la sociedad civil están llamando a un día de acción por la neutralidad de la red el próximo 12 de julio. Internet es nuestra, defendámosla para que se mantenga fiel a su naturaleza de ecosistema abierto que asegura a los usuarios el poder de decidir cuándo, cómo y a qué contenidos acceder.