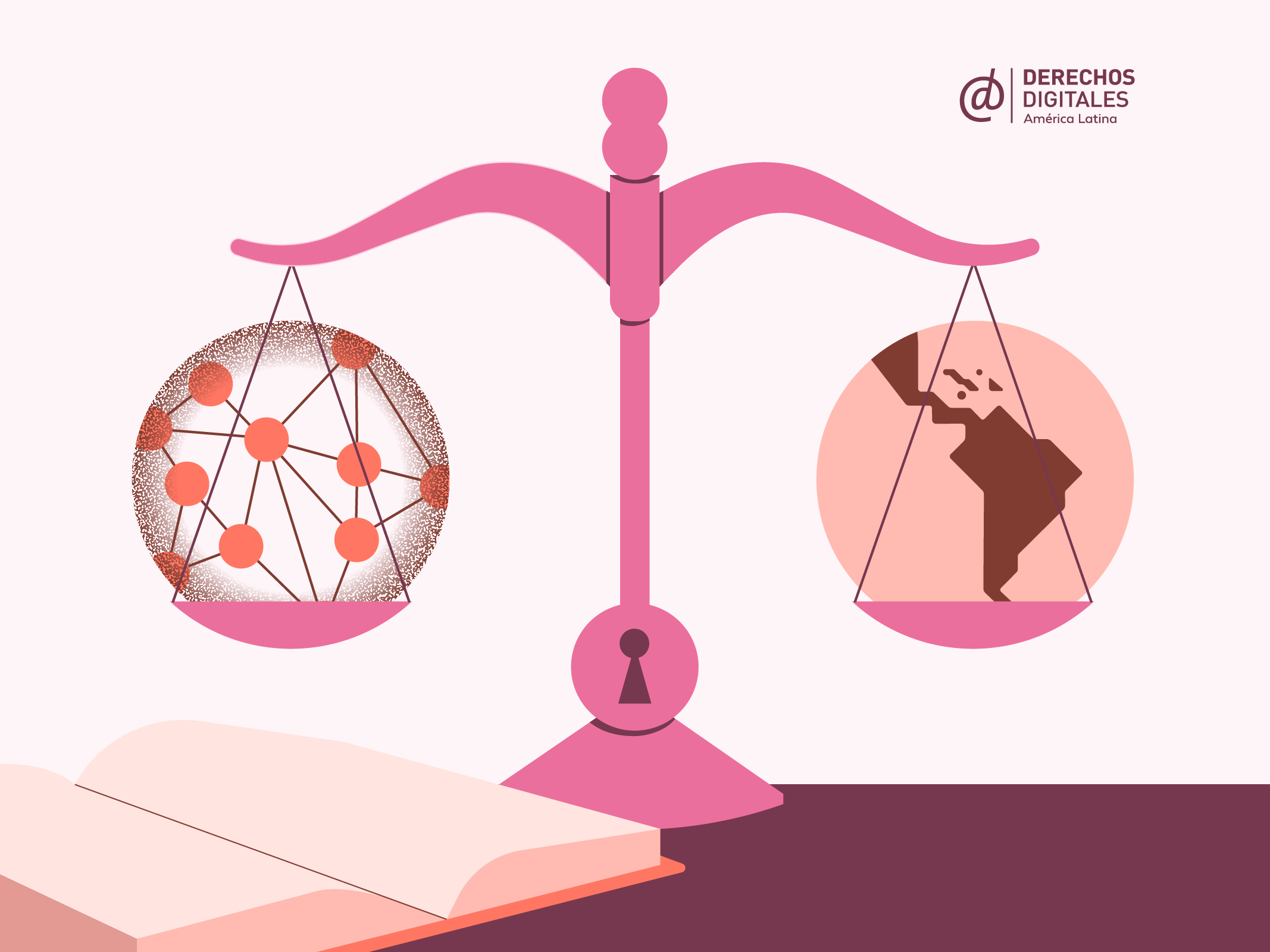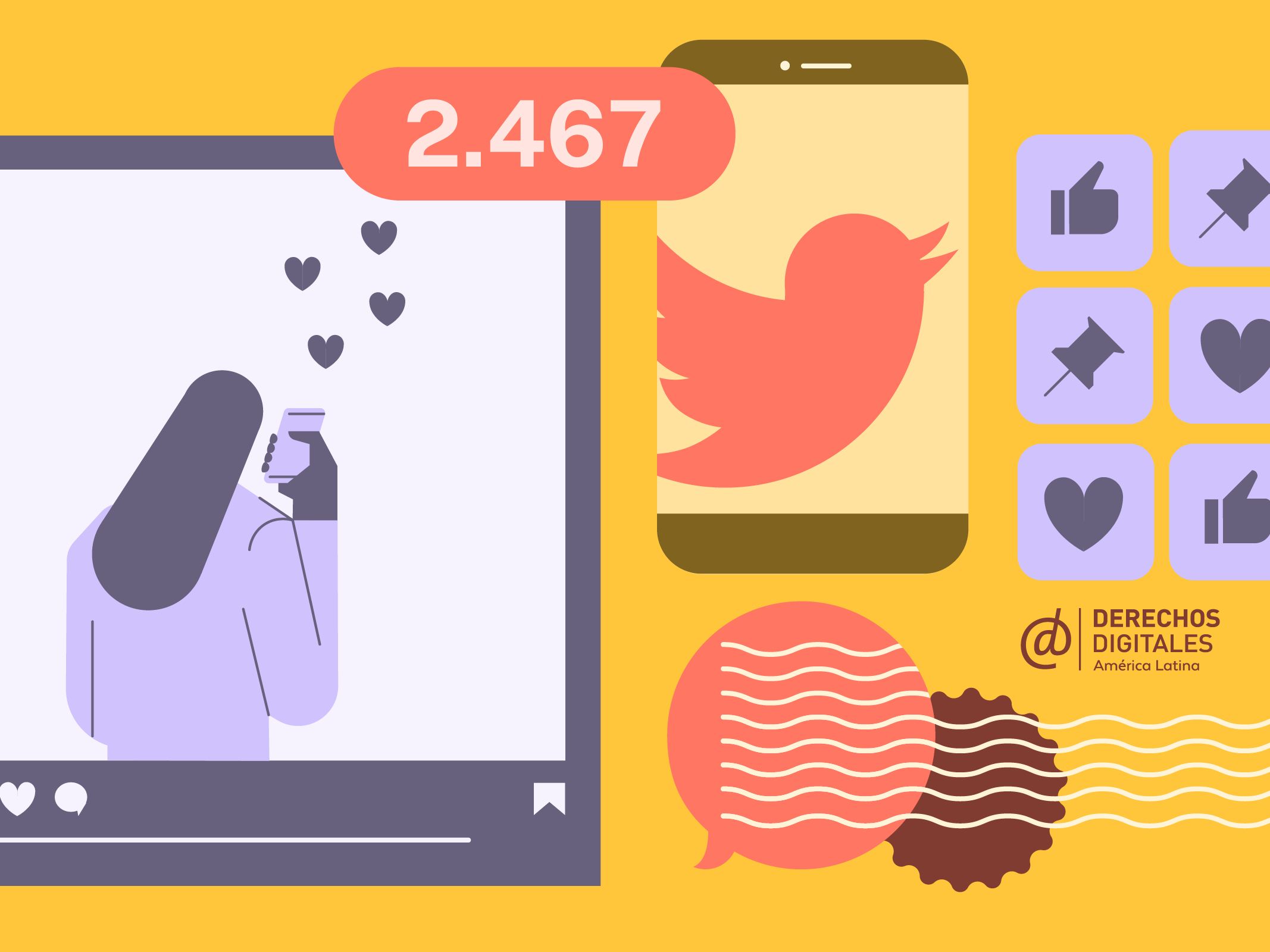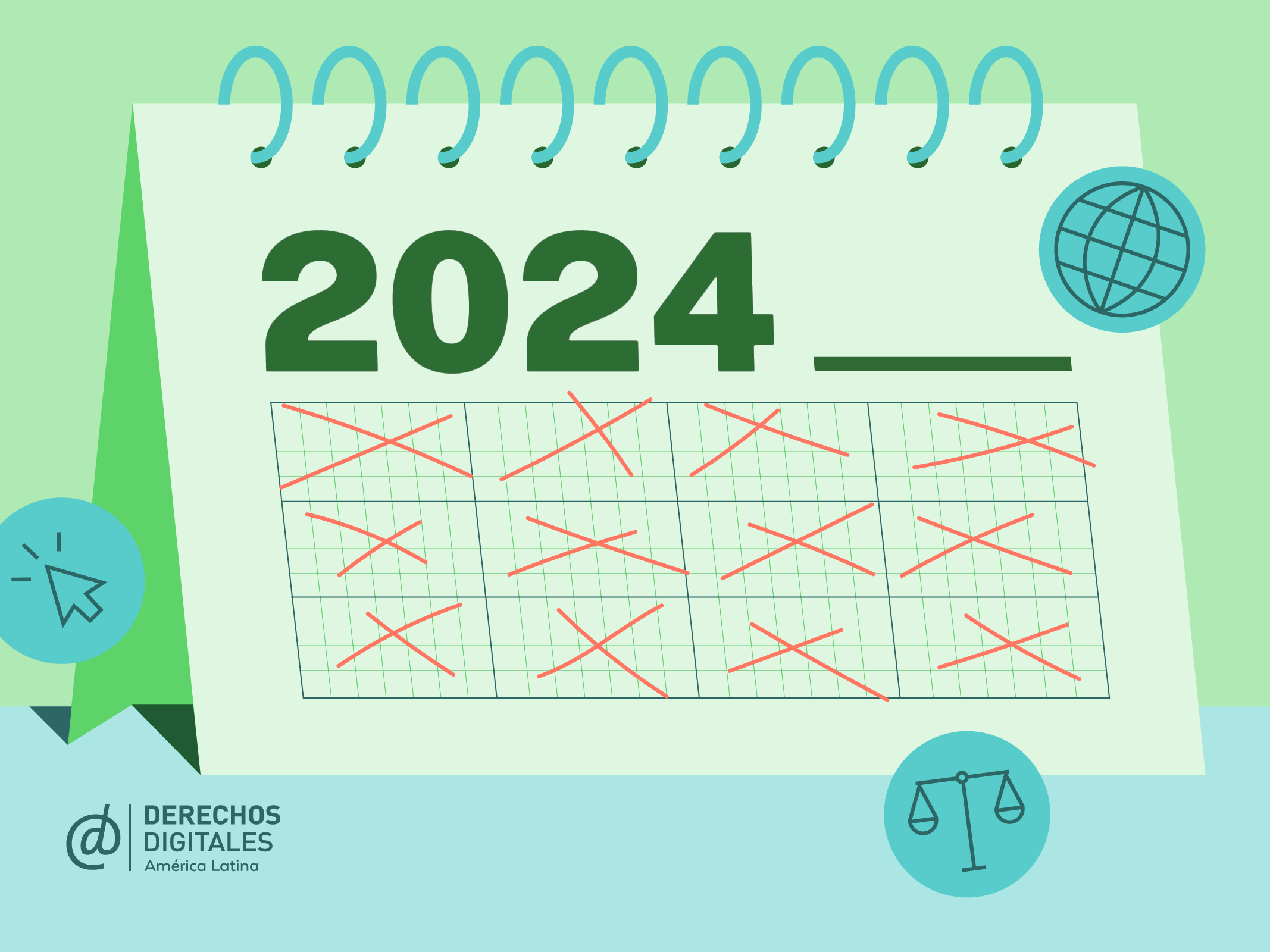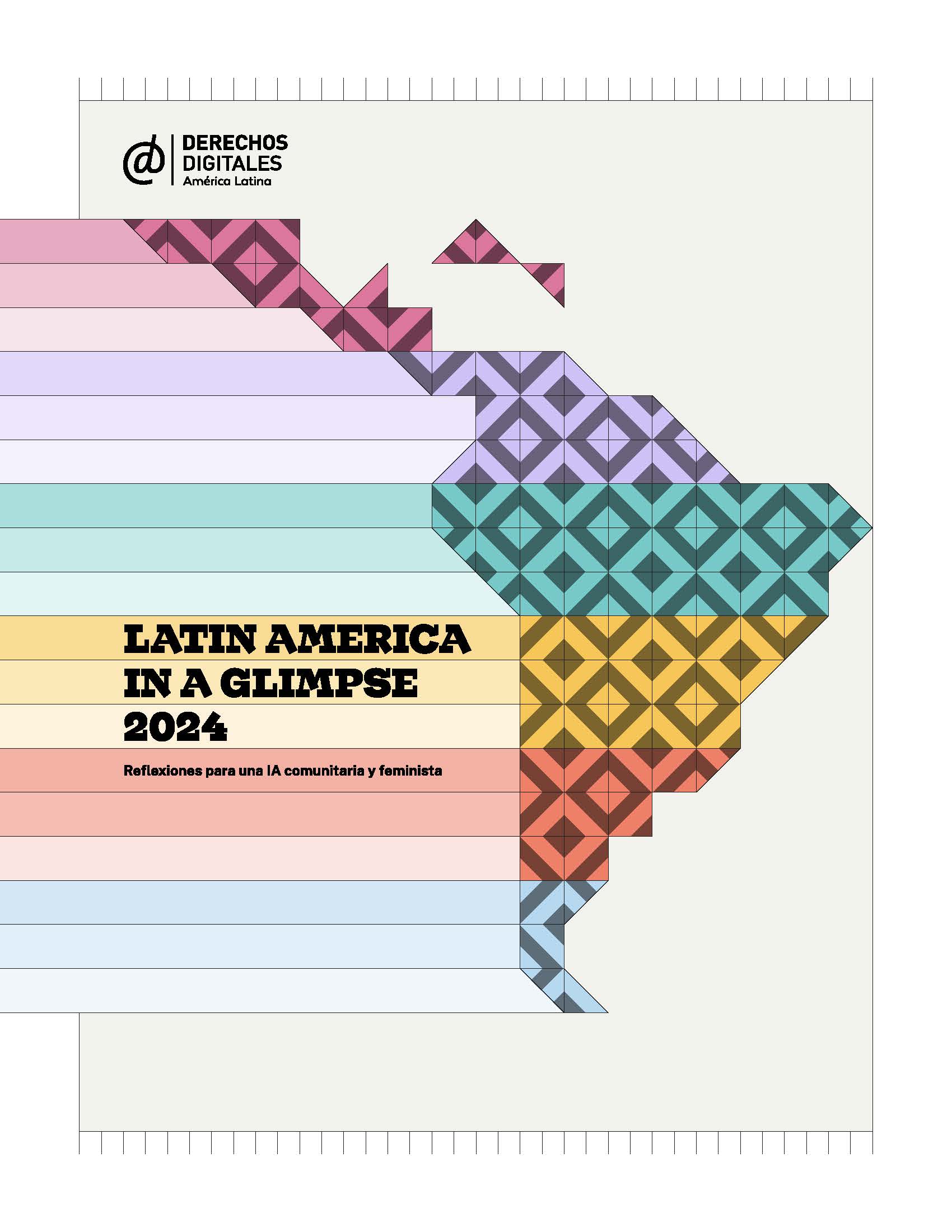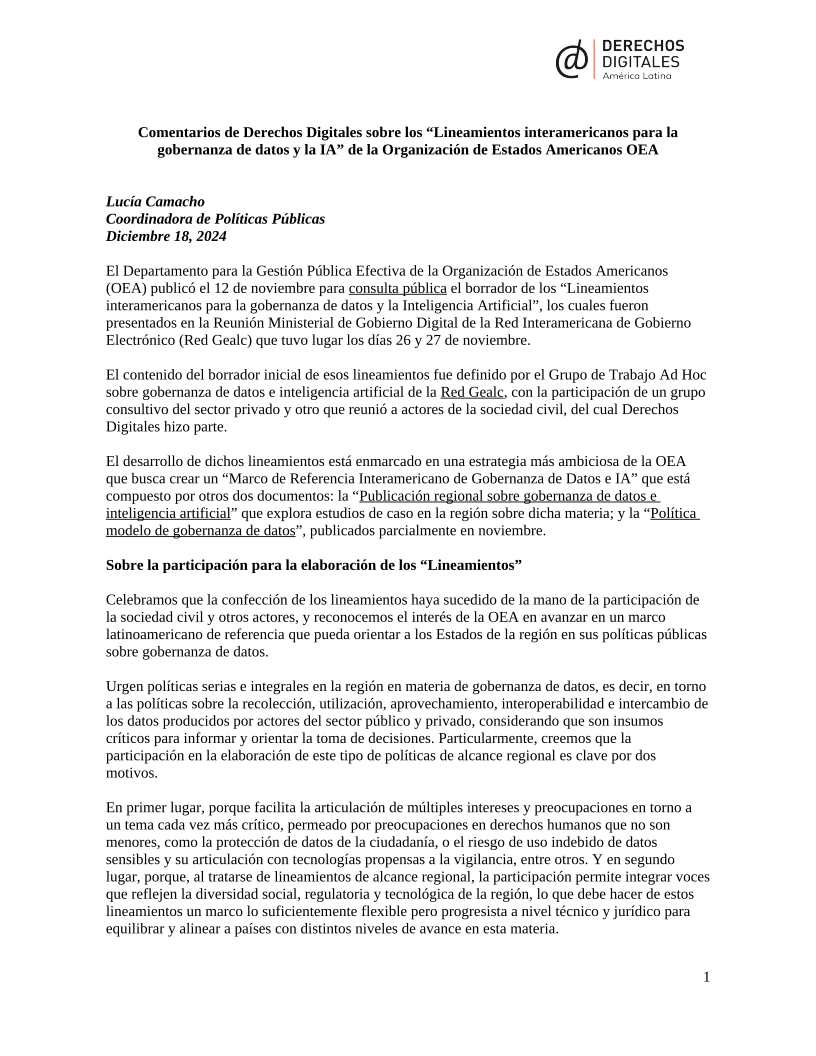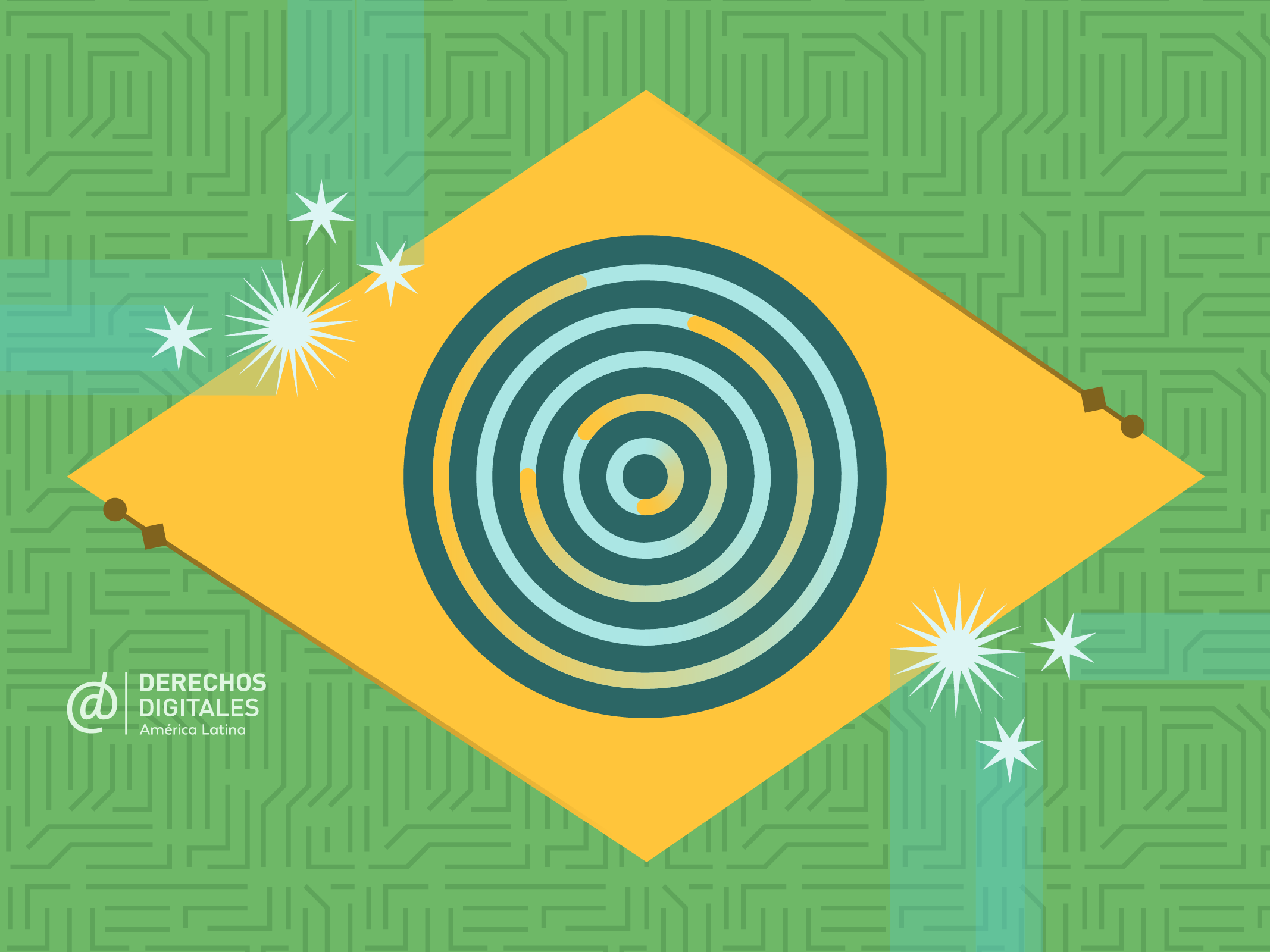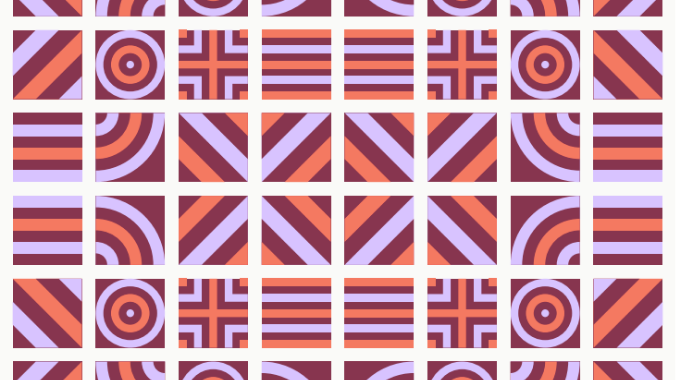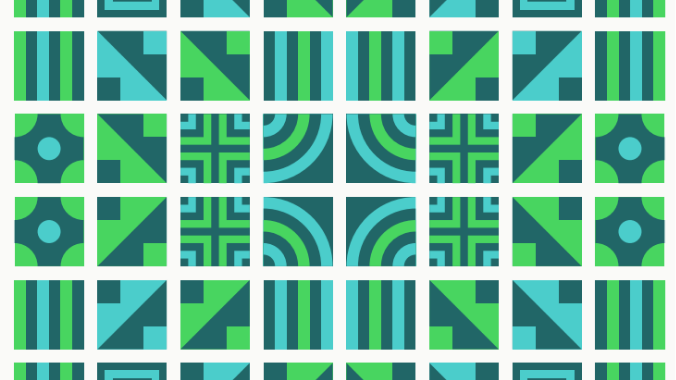La Cumbre para la Acción en Inteligencia Artificial (AI Action Summit), que tuvo lugar en París a principios de la semana pasada, reunió a varios de los máximos referentes -principalmente del Norte Global- en el desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial, junto con líderes de algunas de las mayores economías del mundo. Autoridades de gobiernos, liderazgos empresariales, representantes de organizaciones internacionales y referentes académicos compartieron sus perspectivas sobre los próximos pasos necesarios para acompañar el despliegue de esta tecnología. ¿De qué manera? Según el título de la declaración oficial con la que cerró el evento, con el impulso de una “Inteligencia Artificial Inclusiva y Sostenible para las Personas y el Planeta”.
La realización de esta cumbre plantea interrogantes sobre su impacto real en América Latina, una región con escasa representación entre las personas oradoras, tanto en el evento principal como en los más de cien encuentros paralelos realizados en la capital francesa. Sin embargo, las políticas, enfoques e iniciativas de las empresas presentes —las principales actoras en el desarrollo global de la IA— tienen una influencia determinante en nuestra región. La falta de un espacio para la incorporación de perspectivas latinoamericanas representa, por tanto, una oportunidad perdida. Un ejemplo de ello es el cierre del encuentro a cargo de Sundar Pichai, CEO de Google, una de las corporaciones que más invierte en centros de datos y despliegue de la IA en la región. Cabe preguntarse qué visiones estuvieron representadas y cuáles fueron las conversaciones que buscan delinear la agenda futura.
Uno de los principales temas de la Cumbre fue la ‘IA de Interés Público’, para discutir el desenvolvimiento de estas tecnologías con el ser humano en el centro. La declaración final estableció como prioridades: promover el acceso a la Inteligencia Artificial para reducir las brechas digitales; garantizar un desarrollo abierto, inclusivo, transparente, ético, seguro y confiable dentro de marcos mundiales; y crear condiciones que fomenten la innovación evitando la concentración de mercado. Se destacó la importancia de utilizar la IA para fortalecer el futuro del trabajo y el crecimiento sostenible, asegurar su desarrollo en armonía con el bienestar de las personas y el planeta, y reforzar la cooperación internacional para coordinar su gobernanza a nivel global.
Sin embargo, quedaron en evidencia diferencias profundas en los enfoques y prioridades regulatorias entre las grandes potencias. Estas discrepancias no solo quedaron en el debate, sino que también se reflejaron en las decisiones finales del evento. En lugar de lograr consensos sustantivos, la Cumbre dejó en claro que los países más influyentes siguen caminos separados, lo que puede fragmentar aún más los marcos reglamentarios internacionales y afectar la adopción de estándares en América Latina. La expectativa de un escenario global de gobernanza de IA se ve así más lejos que nunca.
La declaración final fue firmada por 60 países de todo el mundo, con dos notables abstenciones: Estados Unidos y el Reino Unido. Un vocero del país norteamericano afirmó que su abstención se debe a que el documento “no abordaba de manera suficiente las cuestiones más complejas relacionadas con la seguridad nacional”. En América Latina, la declaración fue firmada por Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Si bien la firma de un pronunciamiento de este tipo puede parecer algo lejana y simbólica, es un buen indicio para comprender la falta de perspectivas globales o caminos a seguir para nuestra región. A continuación, exploramos algunos ejes clave que podrían orientar las discusiones futuras.
Perspectivas regulatorias
La discusión sobre una IA inclusiva y sostenible para las personas y el planeta contó con escasa presencia del Sur Global. A excepción de representantes de Chile, Brasil y Costa Rica, los espacios gubernamentales y regulatorios estuvieron dominados por enviados de Europa y Norteamérica, incluido un representante del Vaticano. Esta composición sesgó inevitablemente el debate, acentuado aún más por la casi nula participación de nuestra región en paneles conformados mayormente por el sector privado y la academia.
Este desequilibrio es clave al analizar cómo se configuran las prioridades en la agenda de regulación de la IA, en un contexto donde los foros internacionales tienden a centralizar la discusión en torno a actores con mayor poder tecnológico. Como señala el Tech Global Institute, esta exclusión es parte de un problema estructural más amplio: la gobernanza de la IA sigue orientada por los intereses de los desarrolladores, reforzando las históricas asimetrías de poder en el ámbito tecnológico. La ausencia de mecanismos que garanticen una participación equitativa de la región en la toma de decisiones perpetúa un modelo de gestión donde las prioridades del Norte Global definen el futuro de la IA para todos.
Perspectiva de derechos humanos
A pesar de la relevancia de los derechos humanos en la discusión sobre las normativas de la IA, esta perspectiva estuvo ausente como eje central en la Cumbre. Si bien la declaración final menciona la necesidad de desarrollar sistemas de Inteligencia Artificial alineados con los derechos humanos, la transparencia y la sostenibilidad ambiental, no establece medidas concretas para garantizar su cumplimiento. Esta omisión refleja una falta de voluntad política para abordar de manera efectiva las posibles violaciones de derechos derivadas del uso de la IA.
Esta falta de un enfoque explícito en derechos fundamentales contrasta con la importancia de integrar los marcos normativos internacionales y las legislaciones nacionales en los debates regulatorios, especialmente en países como Brasil y Chile, donde se discuten proyectos en la materia. La Cumbre promovió la idea de una IA de «interés público», alineada con el bienestar ciudadano, pero sin una referencia clara a los derechos como fundamento para su supervisión.
A esto se suma la falta de promoción de una visión común que al mismo tiempo sea capaz de abordar los desafíos que fueran mencionados. Así, aunque la sostenibilidad fue parte del discurso de cierre, no se discutieron medidas concretas para abordar el impacto ambiental de estas tecnologías. La creciente demanda de centros de datos y el consumo energético de los modelos de IA de última generación fueron mencionados solo de manera superficial, sin compromisos reales para mitigar sus efectos en el cambio climático. A modo de síntesis, Access Now calificó la Cumbre como “una oportunidad desaprovechada para una gobernanza de la IA centrada en los derechos humanos”.
Un diálogo con ausencias clave
La Cumbre reunió a quienes lideran y tienen mayor influencia en la discusión sobre Inteligencia Artificial. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y económicas, el esfuerzo por alcanzar puntos en común terminó privilegiando un enfoque centrado en la aceleración de la innovación, dejando en un segundo plano debates fundamentales sobre los impactos sociales y regulatorios de esta tecnología.
Si bien la declaración final establece principios en favor de una Inteligencia Artificial Inclusiva y Sostenible para las Personas y el Planeta, persisten asimetrías de poder que afectan particularmente a América Latina. La fuerte presencia de grandes empresas tecnológicas en la conversación regulatoria, sumada a la exclusión estructural de la sociedad civil y la escasa representación del Sur Global, profundiza la concentración de poder en el desarrollo y control de estas tecnologías. A esto se suma la falta de recursos para la investigación, el desarrollo y la incidencia política en la región, lo que limita su capacidad de negociación frente a actores con mayor influencia en la gobernanza global.
Para que América Latina tenga una voz más sólida en el esquema de gestión de la IA, es necesario no solo fortalecer estándares normativos que reflejen sus intereses y diversidad cultural, sino también disputar el modelo actual de toma de decisiones, que sigue reproduciendo las desigualdades de la economía digital. Construir una agenda común regional, articulada entre gobiernos, sociedad civil y sector académico, permitiría incidir con mayor peso en estos foros y evitar que las decisiones sobre IA sigan tomándose sin representación de nuestros países. Sin una estrategia clara, América Latina corre el riesgo de ser espectadora o –peor aún– mero territorio de experimentación en un debate que definirá el nivel de su autonomía en el ecosistema tecnológico global.