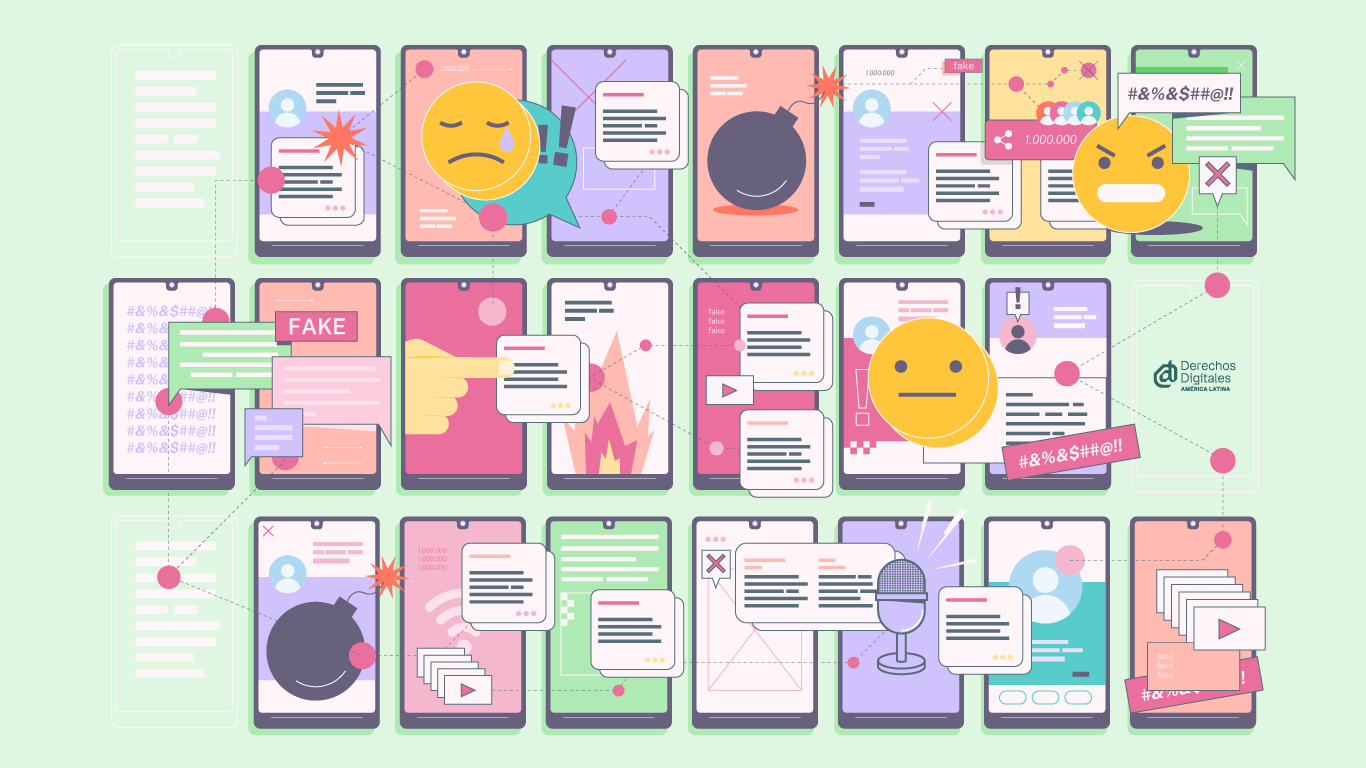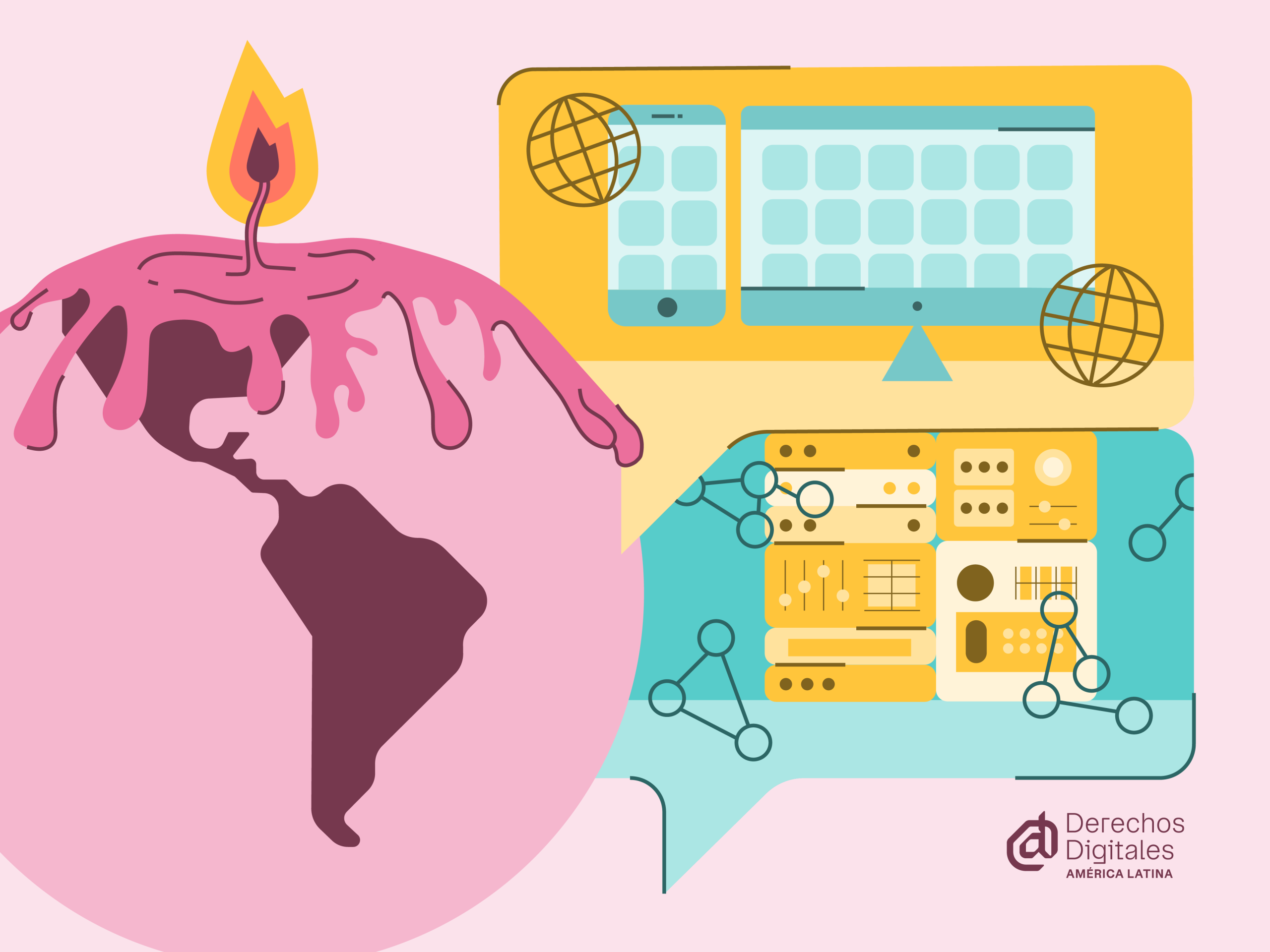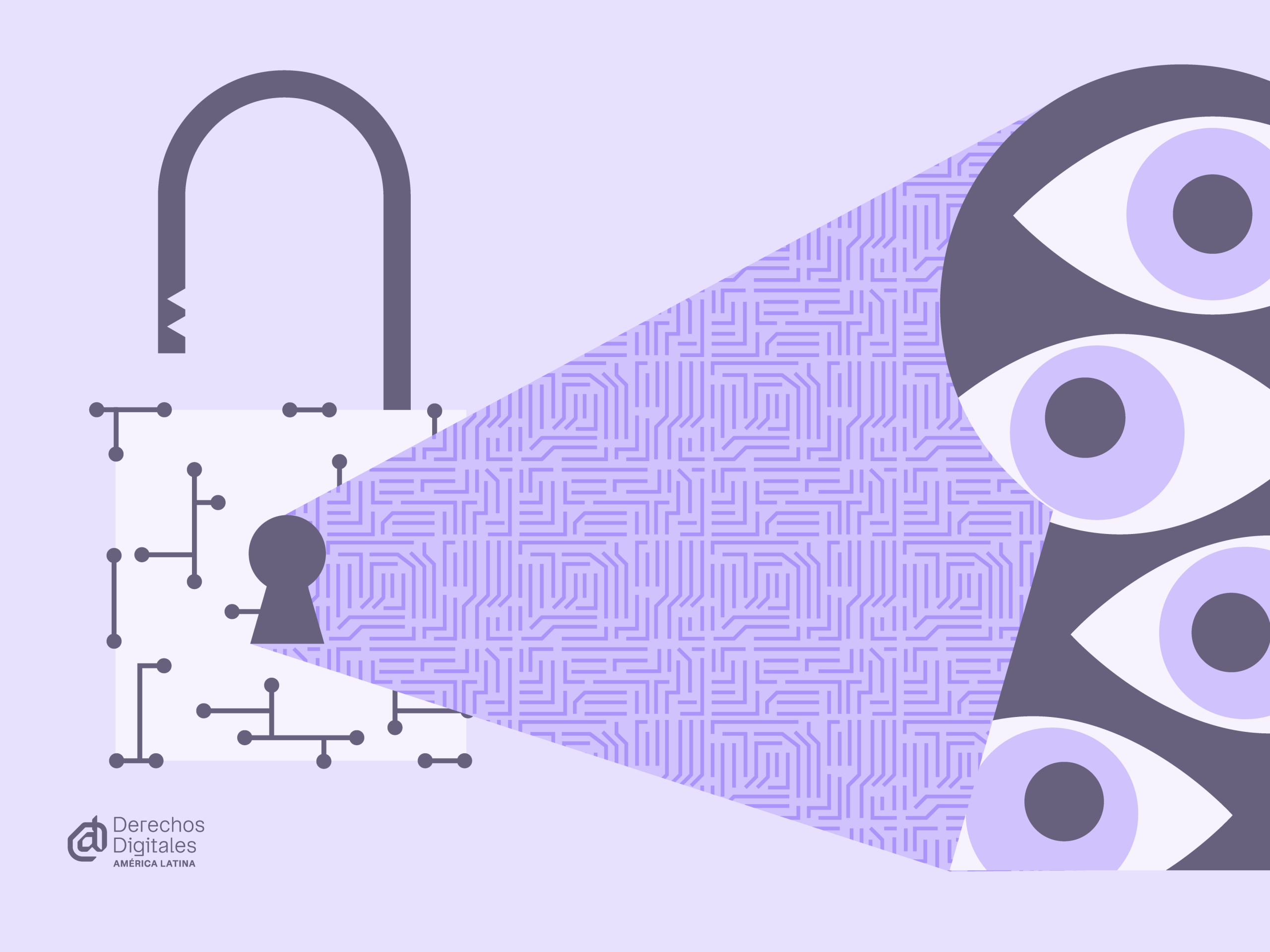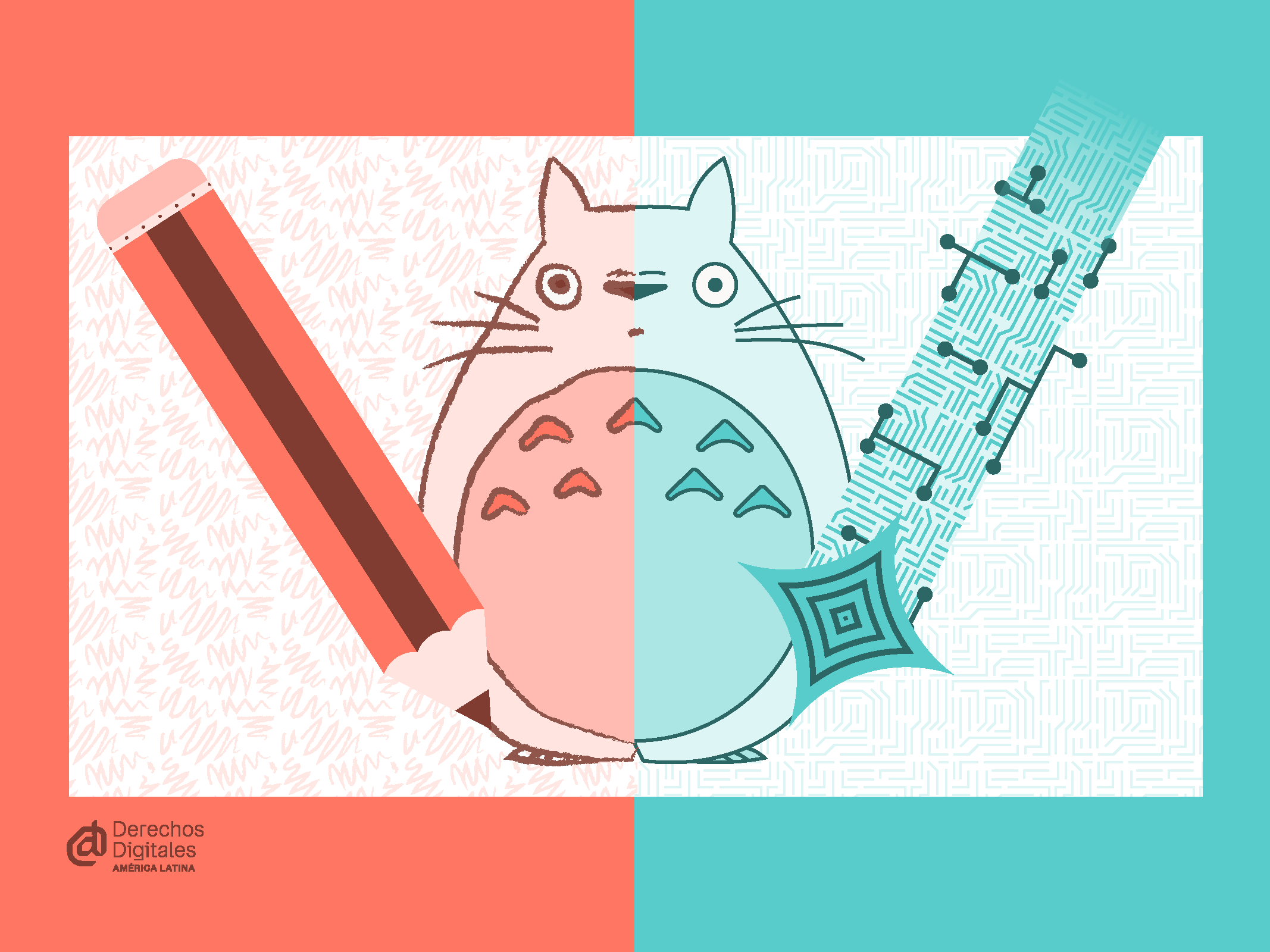A fines de julio, tras varias semanas cayendo en las encuestas, Evelyn Matthei, candidata de la derecha tradicional chilena agrupada en la coalición Chile Vamos, acusó al candidato de la derecha más extrema José Kast, del Partido Republicano, por la puesta en marcha de una campaña de desinformación en su contra a través de redes sociales. La información que se hizo circular ponía en duda la salud mental de la candidata de Chile Vamos y, por ende, su capacidad para gobernar. El hecho generó un gran revuelo, pues la coalición de Matthei y el partido de Kast se encontraban en plenas negociaciones para conformar una lista parlamentaria única.
En ese contexto, un equipo periodístico del canal Chilevisión realizó un reportaje donde investigó algunas cuentas de redes sociales que reiteradamente atacaban a las candidaturas tanto de Matthei como de Jeannette Jara, candidata única de la centro izquierda que representa al oficialismo. El informe periodístico se centró en el comportamiento de cuentas anónimas que, desde hace algunos años, vienen publicando noticias falsas en contra del actual gobierno y de las candidatas. La investigación logró dar con el nombre de dos personas que estarían detrás de las cuentas investigadas, ambas ligadas al Partido Republicano.
Otro reportaje, del medio digital Reportea junto a Vergara 240, reveló más nexos: la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) financió secretamente a la fundación “Ciudadanos en Acción”, la cual es dirigida por Bernardo Fontaine, actual integrante del comando de Kast. La investigación develó que la AAFP costea a la fundación desde 2019, a través de la agencia Artool, con el fin de articular campañas en contra de proyectos de reformas previsionales y de determinadas candidaturas presidenciales. La estrategia consistía en generar contenido digital en base a las directrices de la AAFP y con pagos en distintas direcciones para aumentar la viralización. Por un lado, a través de publicidad paga en Meta (para Facebook e Intagram) con un monto que supera los 200 millones de pesos -USD 215.000-. Además, dinero entregado a influencers para producir mensajes en contra de las reformas. Y, por otro lado, notas pagas en medios digitales, y masificación de contenidos del medio a través de una extensa red de bots, como parte del trato. Un elemento que resulta llamativo es que las personas financiadas para defender los intereses de la Asociación, tanto a través de cuentas públicas como anónimas, son las mimas denunciadas en el reportaje de Chilevisión de atacar a las candidatas presidenciales.
Estas revelaciones resultan preocupantes para los valores democráticos, no sólo en función de poder garantizar elecciones libres y transparentes, sino también desde una perspectiva de género. De las ocho candidaturas para esta votación, las únicas que sufrieron ataques cibernéticos son “casualmente” Matthei y Jara, las dos candidatas mujeres, reflejando un claro ejemplo de violencia política de género.
En el transcurso de estos meses, se estuvo hablando del uso de “bots” para describir el comportamiento mediante el cual cuentas anónimas se coordinaban para generar campañas de desinformación. Pasado un tiempo -y junto al abordaje de más medios-, se comenzó a diversificar el vocabulario, incluyendo los términos “troll” y “hater” para explicar lo que las investigaciones han develado. El objetivo de esta columna es aproximarnos a entender el funcionamiento de los bots, pero para ello primero haremos la distinción entre estos términos.
¿Qué son los trolls y los bots?
Estos conceptos ya forman parte del lenguaje propio de internet, por ello originalmente aparecen en inglés. Se aplican a redes sociales, foros y, más en general, a cualquier tipo de plataforma digital que permita la interacción entre personas usuarias, en especial si esa interacción puede dirigirse también a figuras públicas.
El término “Trolls”, originario de la mitología escandinava, se utiliza para referirse a cuentas anónimas que generalmente publican mensajes provocadores, desinformaciones o discursos de odio con la intención de perjudicar a ciertas personas o grupos, generando daños en su imagen pública. Su comportamiento es deliberado: son conscientes de que lo publicado es falso o abusivo.
Por su parte, “Bot” es un término coloquial que resulta de la abreviación de la palabra “robot”. Los bots son cuentas que funcionan de forma automatizada, mediante programación. Su accionar buscar producir mensajes o reacciones, incluso generar mayor volumen en la difusión de un mensaje, mediante interacciones que simulan ser humanas.
Los bots y su relación con internet, un poco de historia
Los bots con parte de la historia y de la arquitectura de internet: los primeros de los que se tiene registro datan de 1988. Ese año se creó el protocolo de mensajería de texto “Internet Relay Chat” (IRC), el cual fue muy popular durante sus primeras décadas y aún sigue vigente en nuestros días. Los bots que funcionaban bajo IRC consistían en programas computacionales que automatizaban algunas tareas dentro del sistema de mensajería.
A medida que internet crecía y diversificaba sus servicios, los bots se fueron adaptando a cada uno de ellos. Uno de los usos más relevantes que han tenido consiste en formar parte de los algoritmos de búsqueda a través de bots que indexan sitios web. Es así como, en 1994, se crea el primer indexador de sitios web que, un año más tarde, sería usado por AOL. Ya en 1996, una incipiente startup que hoy conocemos como Google lanzaba su bot BackRub para indexar el contenido de internet. Si bien los bots tienen un sinfín de utilidades legítimas, también se usaron para otros fines menos amables. A lo largo de la historia de internet, se han registrado numerosos ataques, de distinta índole y envergadura, a través de mecanismos como pueden ser la “denegación de servicio” o el “ransomware”.
En el mundo de las redes sociales, los bots son programas informáticos diseñados para simular interacciones humanas de forma automática. En la actualidad, es muy recurrente que las empresas generen canales de comunicación vía mensajería para responder a preguntas frecuentes -con mayor o menor éxito- mediante el uso de estos dispositivos.
En contextos donde proliferan las narrativas basadas en discursos de odio y desinformación, los bots son la herramienta predilecta para amplificar el alcance de esos mensajes. A través de la republicación de posteos o la interacción de los “me gusta”, pueden lograr la viralización de contenidos falsos o engañosos. Un ejemplo paradigmático en nuestra región fue la campaña de desinformación masiva que llevaron adelante los opositores de Evo Morales en 2019 para lavar la imagen del golpe de Estado y sumar simpatizantes. Hay evidencias que indicaron la existencia de una maniobra coordinada en redes sociales -decenas de miles de cuentas en Twitter creadas en pocas horas- para influir en la agenda pública global. El objetivo era imponer la idea de que el golpe no había sido tal y que el expresidente Morales estaba vinculado al narcotráfico y había propiciado un fraude electoral.
Pescando bots: ¿cómo se pueden identificar interacciones artificiales?
Si bien las interacciones de estas cuentas automatizadas pueden parecer reales, existen algunos detalles que nos pueden ayudar a identificar que son artificiales. Vamos a repasar estos elementos.
- Cuentas falsas: sus fotos de perfil no corresponden a una persona, los nombres de usuario parecen serializados con números largos luego de algún nombre o palabra.
- Antigüedad de las cuentas: en muchos casos son cuentas que no poseen muchos años, o bien fueron creadas en un período acotado de tiempo.
- Tendencias no orgánicas: cuando un contenido se viraliza y se convierte en tendencia de forma natural, sucede porque muchas personas lo comparten mediante una interacción distribuida entre numerosas cuentas, de forma no jerárquica. En el caso de tendencias generadas por bots, se puede notar que existe una, o un par de cuentas centrales, desde las que se cuelgan muchas otras para compartir, lo que demuestra un comportamiento mucho más jerárquico. En general identificarlo requiere de un análisis técnico pues es complejo notarlo a simple vista.
- Comportamiento anormal: otro factor común es que muchas de estas cuentas solo comparten contenido de ciertos “usuarios” de forma reiterada. También es posible notar que al publicar comentarios, estos suelen ser inentendibles o confusos.
Los algoritmos generativos y los nuevos desafíos
Con la irrupción del uso masivo de algoritmos generativos, también llamados “Inteligencia Artificial Generativa” (GenAI), tales como ChatGPT, Gemini o DeepSeek, surgen nuevos desafíos a la hora de determinar cuándo es un programa el que está interactuando.
En marzo de este año, un estudio realizado por la Universidad de California evidenció que el modelo GPT-4.5 logró aprobar con 73% de efectividad la prueba de Turing. Esta prueba consiste esencialmente en que personas interactúan, a través de mensajería, con otras personas y con máquinas con el objetivo de determinar cuál es cual. Si la persona no logra distinguir entre la máquina y la persona, entonces se considera que el programa o la máquina pasó la evaluación.
El avance de los modelos nos propone nuevos retos al momento de reconocer cuándo un bot es el que está interactuando en las redes sociales, por lo que la tarea de generar análisis certeros se vuelve aún más compleja. Es importante considerar que el estado de desarrollo de los algoritmos generativos, no solo permite producir textos sino que también ya genera o manipula imágenes, audios y videos. Dicha gama de recursos agrega otro grado más de complejidad en la detección.
Desde el caso Cambridge Analytica, muchas organizaciones pusieron el foco en el efecto de las redes sociales sobre procesos eleccionarios. De la misma forma, podemos pensar en la influencia que tienen sobre temas sensibles de las agendas nacionales y regionales, y cómo a través de los bots determinados grupospueden lograr invisibilizarlos o atacarlos para obtener réditos en sus posturas.
Las redes sociales son un entorno complejo, por lo que encontrar una solución real al problema de los bots y la desinformación también puede resultar dificultoso. Aún así, deben existir medidas que puedan ayudar a mitigar su impacto: regulaciones efectivas que, sin la necesidad de una censura y acorde a los estándares de derechos humanos, puedan generar transparencia sobre las acciones que se deben ejercer ante las plataformas. Asimismo, es imprescindible que las corporaciones dueñas de las redes sociales tengan la voluntad de abrir canales para la colaboración con los entes encargados de velar por el cumplimiento de esas regulaciones. Desde Derechos Digitales, esperamos que “las plataformas digitales se preparen, teniendo una amplia colaboración con las autoridades, pero también con una serie de acciones proactivas que promuevan la transparencia de sus actos ante la desinformación”, tal como lo mencionamos en una columna, en virtud de las elecciones mexicanas de 2024.
Es de suma importancia que todos los actores interesados -legisladores, empresas tecnológicas, sociedad civil y academia- puedan trabajar para la construcción de ambientes eleccionarios democráticos, justos y participativos. Procesos electorales con mecanismos claros para combatir la desinformación, que no solo consideren el marco regulatorio, sino que también apunten a otras políticas como el fomento de campañas educativas que brinden a la población habilidades y herramientas para la detección de noticias falsas.