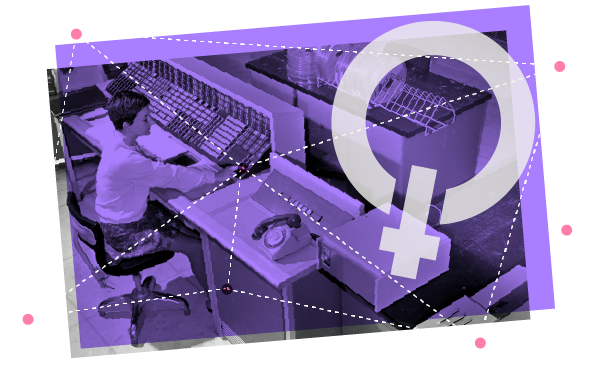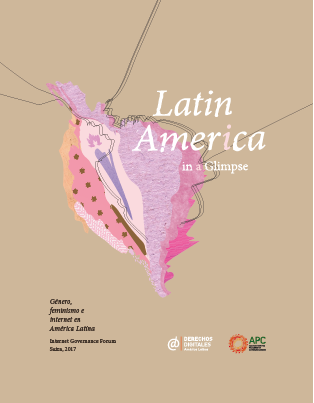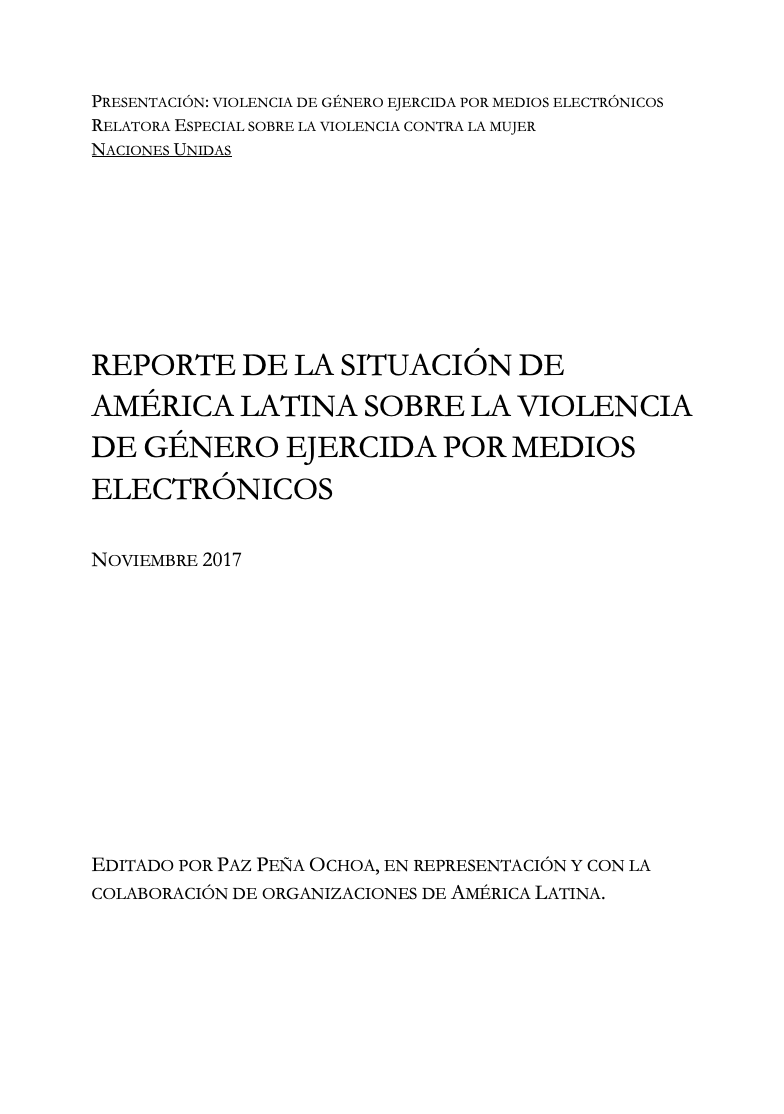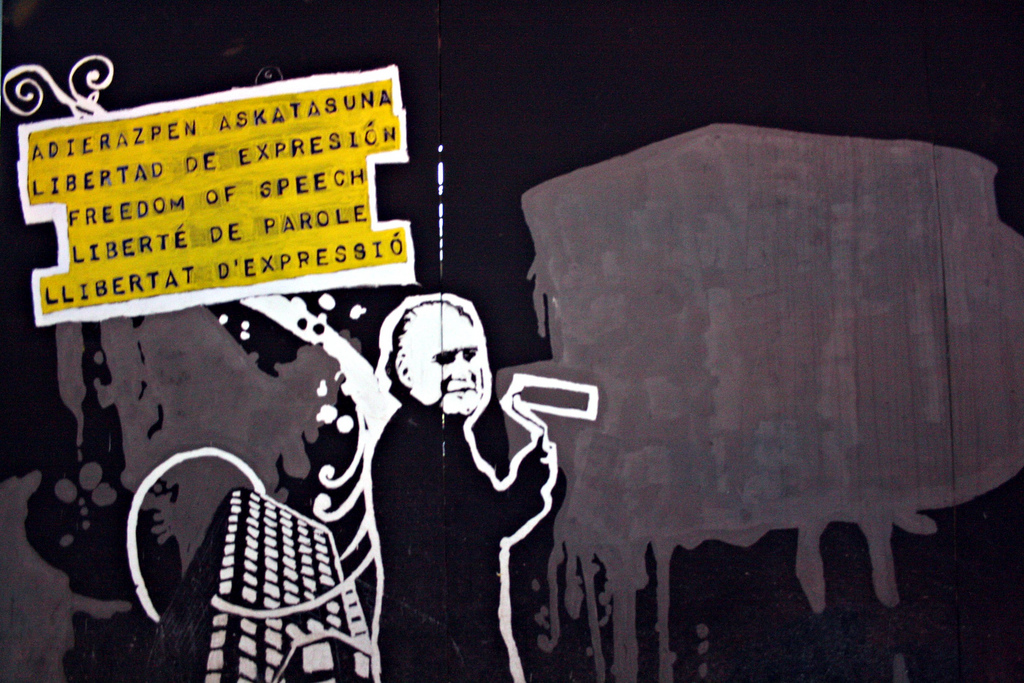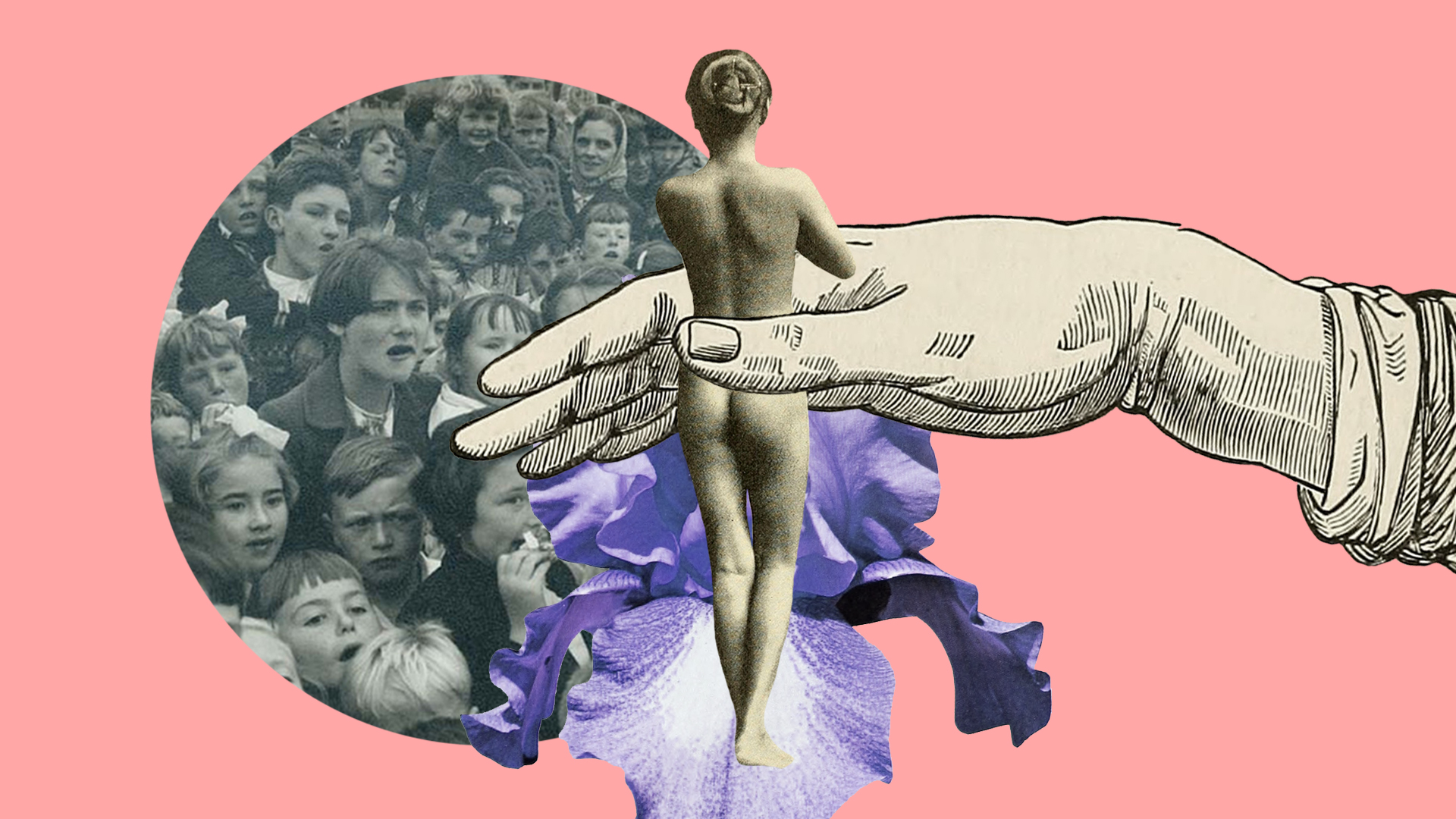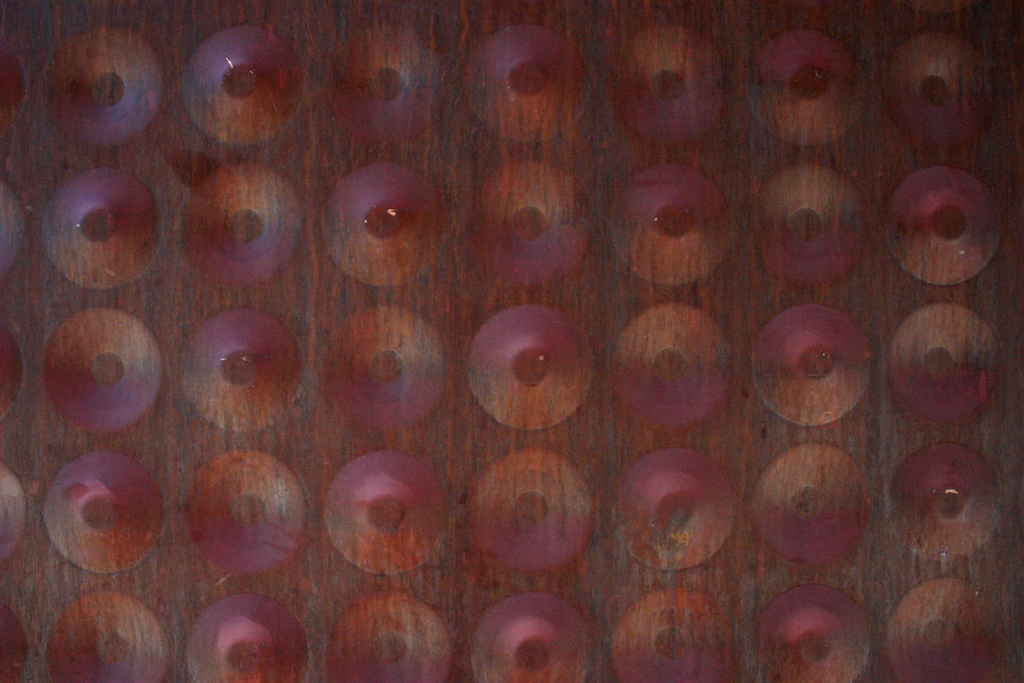El 7 de marzo abrí Google. En esa caja vacía que da respuesta a mis preguntas infinitas escribí “por qué las mujeres…” y antes de terminar, el sistema me ofreció varias posibilidades. No me gustó así que hice un segundo intento: “mujeres negras”. Enter. Los primeros resultados son videos de Youtube: Mujer negra hermosa. Diosa de chocolate. Días después puse el screenshot de mi primera búsqueda, junto con una reflexión sobre la infraestructura de las plataformas de internet donde nos conectamos: el código, el diseño, los servidores, la gente.
Internet no es neutral. La tecnología, el código y las plataformas son creadas por personas: hombres blancos de Silicon Valley que le imprimen su ideología.
Google, el oráculo que tiene todas las respuestas, replica estereotipos en “autocomplete”. Chequen esto. pic.twitter.com/j0HJR4xjgO
— Gisela Pérez de Acha (@giselilla) 12 de marzo de 2018
Usé la frase “hombre blanco de Silicon Valley”, no creo que desafortunadamente, pero sostengo que la tecnología no es neutral y definitivamente han sido este tipo de hombres quienes, de una parte, han generado la información que se procesará en los algoritmos, y de otra parte, quienes conforman a la mayoría de los internautas. En internet hay más hombres que mujeres y además casi todo el contenido de la red ha sido generado en inglés y desde el Norte Global.
Una vez arriba el tuit, me impresionó la cantidad de respuestas que obtuvo por parte de perfiles masculinos explicándome e insultándome, asumiendo que no sé porque soy mujer. Si tienen tiempo, les invito a revisar la cadena de respuestas. De todos modos, aprovecho para decir que no son solo las expresiones violentas en línea lo que afecta a millones de mujeres en América Latina. También el diseño y la programación de las plataformas a través de las cuales nos conectamos: internet es un espacio creado por y para hombres.
Había publicado en Vice un artículo que explicaba de dónde viene mi idea. Sin embargo, en el proceso de edición el texto quedó corto y un tanto reduccionista. Por eso replico el borrador original aquí, para seguir teniendo esta conversación sobre infraestructura: necesitamos a más mujeres en tecnología. Necesitamos crear un ambiente propicio y agradable para ello. Mientras exista desigualdad offline, internet va a replicarla. La violencia de género digital requiere cambios estructurales y sociales.
———-
La violencia de género en línea es la consecuencia de los estereotipos de género que hemos aprendido tradicionalmente. En redes sociales, las mujeres no podemos hablar de deportes, de política o de tecnología. ¿Qué vamos a saber si esas son “cosas de hombres”? Hay que limitarnos a hablar de bebés, de moda, de decoración o de cocina. Hay que ser “recatadas, prudentes y buenas”. No vaya a ser que provoquemos.
A las mujeres que opinamos de esas cosas “que no nos incumben”, o quienes disfrutamos de nuestra sexualidad de forma libre a través de la tecnología, se nos responde con violencia. Es un castigo social para mantener a raya a las mujeres disidentes que salen de sus roles.
Las respuestas desde las comunidades feministas han ido desde la exposición pública de los acosadores hasta la investigación, la documentación, la concientización sobre nuestra privacidad y seguridad; hasta la creación de redes de apoyo y la lucha por cambiar términos y condiciones en las plataformas de internet.
Sin embargo, el problema es estructural: tenemos que pensar en estrategias que no sean reactivas sino que nos puedan proyectar al futuro que queremos. Una internet feminista en su diseño y programación. Una internet que sea un espacio seguro para todas y todos. En la que podamos soñar, imaginar y configurar nuestras propias tecnologías sin depender de aquellas que han sido creadas por el poder y la dominación masculina. No se trata de “parchar” los esquemas actuales de las compañías de Silicon Valley, cuyo diseño busca maximizar sus ganancias comerciales y monetizar a las personas porque en el nuevo capitalismo digital, los datos son dinero, y nosotras somos datos.
La primera persona en programar una computadora fue Ada Lovelace en 1842. Hasta hace algunos años, programar era una actividad en la que un alto número de mujeres participaban. Sin embargo, el panorama hoy es muy diferente. Tan solo en México, solo el 10% de las mujeres estudian una carrera relacionada con ingeniería o computación. Así como nos corresponde hablar de moda, cocina y bebés, modificar la tecnología es considerado “una cosa de chicos”.
Necesitamos más mujeres en la tecnología porque el diseño de las herramientas de Internet también importa. Esta es la infraestructura, son las tuberías de una casa y que nunca vemos, hasta que se rompen: cables, servidores y protocolos, la arquitectura, el código y el diseño. Si lo vemos críticamente, estos sistemas revelan cómo el poder y el privilegio se normalizan en los sistemas técnicos que permiten que nos conectemos. Estos códigos son, hasta hoy, masculinos.
Una postura proactiva frente a la tecnología implica entender lo estructural que está detrás de ella: tomar control de nuestras herramientas usando, creando y manteniendo nuestros propios canales de comunicación e infraestructuras. Podemos ser más que meras consumidoras de tecnología, y mucho más que los productos de intercambio dentro de las mismas. Podemos entender internet como un espacio público y político transformador. Crear y experimentar con tecnología utilizando herramientas y plataformas de fuente abierta, que se opongan a la lógica privada que el poder económico impone hoy.
Un primer paso para lograr esto, es solucionar una desigualdad básica: la brecha de las mujeres en la tecnología. El reto más grande son los estereotipos que nos programan para pensar que servimos para cosas distintas. La tecnología es mucho más que un conocimiento técnico, es una cuestión política. Estar fuera de lo digital es perder agencia para intervenir, conseguir trabajo, informarnos, comunicar, movernos y vivir.
Las ecuatorianas Carla y Fernanda Sánchez, de la web Empoderamiento de la mujer lo explican bien: “el conocimiento y acceso a la tecnología todavía es predominantemente masculino y elitista, lo que corrobora que las mujeres, principalmente las de escasos recursos, continúen excluidas del mundo digital, y por lo tanto, experimenten una mayor exclusión social y económica en una sociedad cada vez más informatizada”.
El concebirnos como creadoras es dar un giro radical a la idea de consumo que hoy cruza nuestra experiencia en Internet. No somos productos. No somos objetos pasivos. Podemos incidir. Cuestionar la infraestructura es cuestionar el diseño de la tecnología en la que se plasman las desigualdades. Colectivos como Kéfir y Vedetas experimentan y cuestionan los códigos y diseños de internet montando sus propios servidores, haciendo sus propias aplicaciones, creando redes, administrando nodos que den conexiones seguras, aprendiendo y enseñando de forma distinta:
“Nuestras acciones no están guiadas por el afán de que más personas, más mujeres, más cuerpos se conecten con la tecnología digital, porque reconocemos que algunas ni siquiera tendrán acceso real a ella -o quizás no quieran tenerlo. (…) Incorporamos identidades diversas (femeninas, negras, trans, no binarias) de lucha, con una carga histórica en Latinoamérica, la de ser servidoras. Comprendemos en ello la posibilidad de establecer resistencias, y la equidad social y económica que nunca nos fue dada. La posibilidad de cruzar fronteras, crear nuevas alianzas y, como servidoras en un contexto más tecnocrático, ser maestras en tecnologías y conocimientos forjados por nosotras mismas, y no meros reflejos de lo que observamos”. – Manifiesto improvisado y crudo escrito a cuatro manos por Nanda de Vedetas, una servidora brasileña transhackfeminista, y Nadège de Kéfir, una cooperativa feminista de tecnologías libres.
¿Podría un diseño y una lógica distinta crear espacios que no sean de violencia? ¿Qué pasa si modificamos de raíz la noción de género que nos dice que las mujeres no creamos tecnología? ¿Qué cambio generaríamos a nivel colectivo cuando entendamos que no somos útiles de consumo al servicio de empresas privadas? ¿Si nos metemos en el diseño de la red hasta huesos? No es solo la violencia de género digital. Es también el diseño y la programación de las plataformas a través de las cuales nos conectamos. Internet puede dejar de ser un espacio de hombres si cuestionamos las estructuras de poder que a primera vista son invisibles.
Suena utópico y lejano, pero la misma idea de internet lo fue también en sus inicios. Sí es posible imaginar un mundo y una internet distinta, en la que nuestra relación con la tecnología sea como iguales. Una red en la que la privacidad y el total control de nuestros datos sean un principio fundamental para construir espacios seguros. En la que la tecnología se rija bajo los principios de autonomía que deberían también aplicar para nuestros cuerpos: nuestras reglas, nuestros dominios, nuestra libertad.