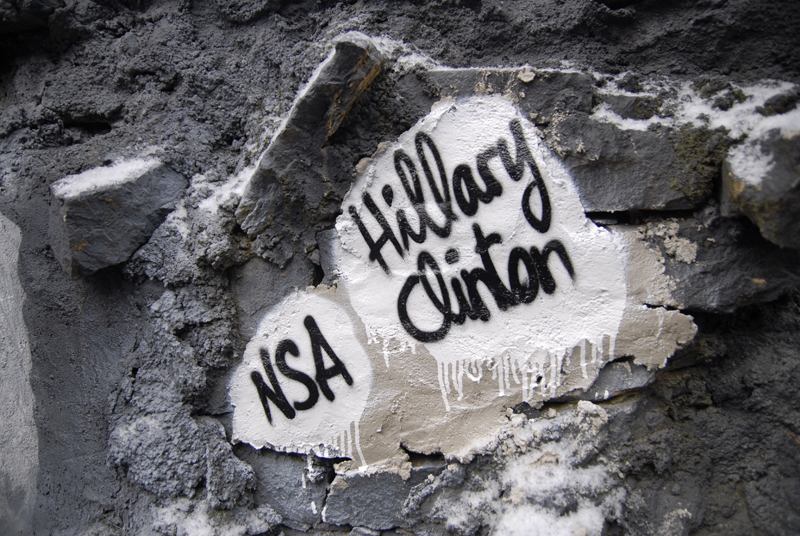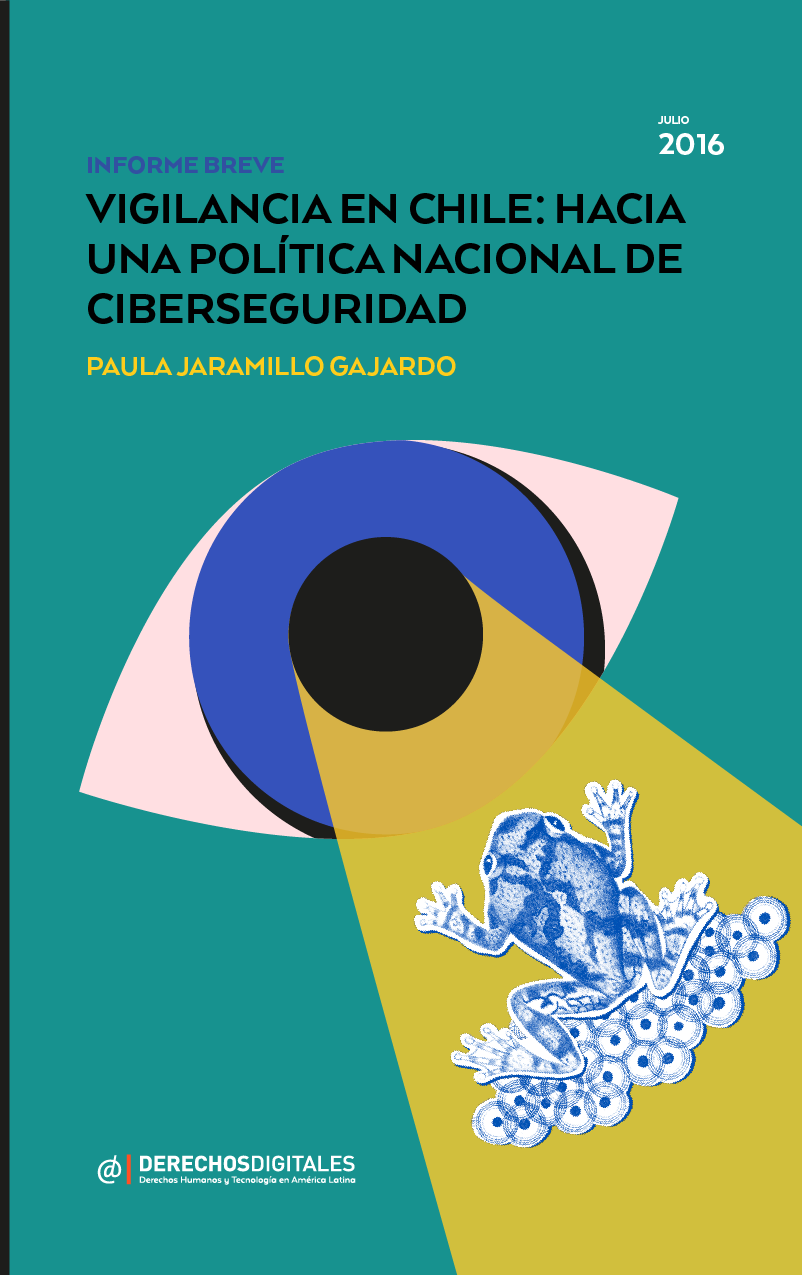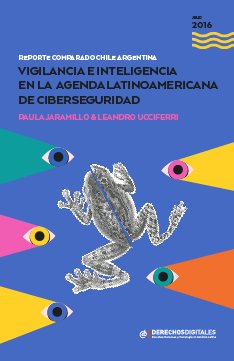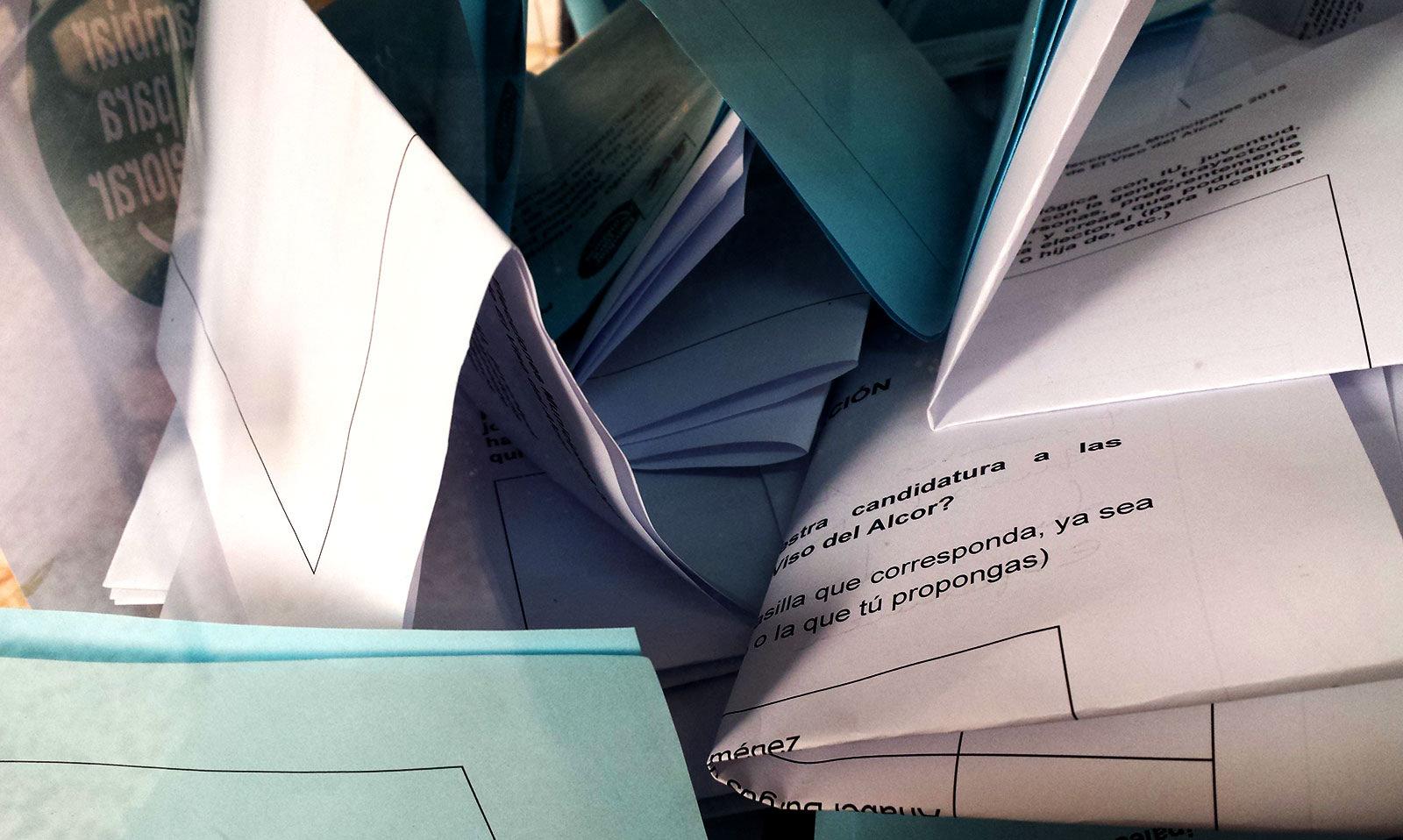Hace unos meses reportamos sobre los avances en la negociación del “Trade in Services Agreement” (TiSA), con la información a la que tuvimos acceso a través del “cuarto adjunto” en Chile. Se trata de otro tratado negociado de espaldas a la ciudadanía. Siendo TiSA un tratado dedicado exclusivamente a servicios, en principio no ha parecido tener capítulos con el mismo nivel de controversia sobre TPP, como propiedad intelectual, inversiones y solución de controversias inversionista-Estado; por esta razón, ha pasado mucho más desapercibido para la sociedad civil y la opinión pública, escandalizada con el TPP.
Por lo mismo, podría suponerse que el contenido de TiSA no sería tan problemático como el del TPP, que hace tan poco dimos por muerto. Sin embargo, el pasado 25 de noviembre, netzpolitik.org en conjunto con Greenpeace, filtraron una serie de borradores de algunos anexos del tratado, que sigue en negociación. Se trata de los anexos sobre Telecomunicaciones y sobre Comercio Electrónico, cuestiones clave para el desarrollo de internet. El contenido de estos documentos es sumamente preocupante y merece un análisis en profundidad, pues varios países latinoamericanos están participando de esta negociación, que amenaza aspectos claves de los derechos humanos en internet.
Una mala fórmula para la protección de intermediarios
En una disposición recientemente propuesta por Estados Unidos, se consagra un que puede resultar sumamente perjudicial para la libertad de expresión. El artículo X.X (entre los artículos 11 y 12) del anexo sobre Comercio Electrónico establece que ningún país miembro podrá considerar a un servicio de plataforma interactiva como “proveedor de contenido” al momento de determinar la responsabilidad en daños ocasionados por la información contenida, procesada o distribuida a través de sus servicios. Esto es, que servicios como YouTube, Facebook y otros no serán responsables por el contenido que sea subido a sus plataformas por los usuarios (excluyendo las infracciones a la propiedad intelectual, sujetas a otras reglas).
Al permitir que las plataformas no se transformen en guardianes del contenido que sus usuarios suben, esta cláusula es un importante resguardo para la libertad de expresión en Estados Unidos. La redacción de la propuesta parece estar inspirada en la sección 230 de la Communication Decency Act estadounidense. Sin embargo, la misma propuesta establece que estos mismos intermediarios no serán responsables cuando supriman, de forma proactiva, el acceso o disponibilidad de material “objetable o dañino”, cuando esta acción sea realizada de buena fe. Es decir, se establece la posibilidad de que las plataformas no sean responsables cuando retiren contenidos arbitrariamente, aun cuando este contenido no sea ilegal.
En casos en que el retiro de contenido afecte derechos como la libertad de expresión, corresponde que sean entes imparciales quienes decidan, por ejemplo tribunales de justicia, y no las empresas privadas, cuyas decisiones pueden constituir censura. En estas condiciones, la propuesta permite la censura sin atender a los Principios de Manila. Y la misma irresponsabilidad existiría cuando el retiro o bloqueo se produzca por medios técnicos, como ContentID. Teniendo en cuenta que cada día más servicios acuden a algoritmos para bajar contenido, esta presunción puede proteger a los intermediarios en casos graves de censura automatizada y arbitraria.
Neutralidad de la red, aún más descafeinada
La neutralidad de la red es uno de los principios básicos de internet como lo conocemos, y consiste en que los proveedores de internet deben tratar todos los bits de información del mismo modo, sin bloquear o privilegiar conexiones mientras no haya fundamento legal.
En el anexo de Comercio Electrónico (artículo 7.1 a), se reconocen los beneficios del acceso y uso de servicios y aplicaciones en internet, sujeto a la gestión razonable de redes. A esa “gestión razonable”, la Unión Europea propone agregar “no discriminatoria”, como permiten varias reglas de neutralidad de la red hoy vigentes para la gestión del tráfico de datos. No obstante, Estados Unidos y Colombia se oponen a la incorporación de dicha expresión, mutilando así un aspecto clave del principio de neutralidad de la red. También resulta desconcertante que el resto de los países de América Latina, muchos de los cuales ya cuentan con legislación que consagra la neutralidad de la red, no estén apoyando la incorporación de este concepto clave.
Desprotección de datos personales
Uno de los puntos más sensibles sobre TPP y TiSA ha sido el estado de la protección de datos personales frente al defendido principio de la libertad en el flujo de datos. En un contexto de continuo desencuentro entre la Unión Europea y Estados Unidos por la protección de datos tras las revelaciones de Snowden, TiSA aparece como una oportunidad clave para que la libre circulación de la información, a favor del comercio, eluda las trabas que le significan los derechos de las personas sobre sus datos.
Al igual que TPP, TiSA (artículo 4.3 del anexo de Comercio Electrónico) contiene disposiciones que obligan a sus países miembro a permitir el tráfico transfronterizo de datos personales, pero sin la obligación de certificar que el país receptor mantiene un nivel adecuado de resguardo de la privacidad o de protección de datos personales, sino proponiendo flexibilidades y exigencias blandas de protección similar. El borrador filtrado también prohíbe que los países condicionen la entrega de un servicio al hecho de que el servidor se encuentre ubicado dentro del territorio nacional del país miembro. Aunque en este último caso las leyes de datos personales suelen ser una limitación válida, no todos los países cuentan con tales reglas.
¿Entorpeciendo la difusión del software libre?
Al igual que TPP, el anexo de Comercio Electrónico de TiSA prohíbe a sus países miembro condicionar la comercialización de un software cuyo código sea abierto o revelado (Artículo 6.1). Si bien el artículo 6.3 a) aclara que nada impide a las partes negociar privada o contractualmente, a través de términos y condiciones, que el software sea de código abierto (por ejemplo, mediante una licencia de uso), la prohibición general significa que, de aplicarse estas reglas a la adquisición de software por un Estado (como parece buscar la Unión Europea en el artículo 5 a), el Estado puede encontrarse atado de manos para implementar políticas públicas que impliquen el uso de software libre.
La redacción de esta disposición es peor que la contenida en el TPP, el cual (Artículo 14.17.2) restringe la aplicación de esta prohibición a productos de mercados masivos que contengan tal programa informático, y no incluye los programas informáticos utilizados para la infraestructura crítica de un país. La redacción contenida en TiSA, por tanto, resta soberanía a los estados para implementar políticas públicas relacionadas con el software libre.
Pasos a seguir
Contrario a la creencia de que, por tratarse de un tratado dedicado a la regulación de servicios, TiSA sería poco polémico, la filtración de estos borradores ha confirmado que el secretismo en la negociación supone un riesgo para la garantía de los derechos fundamentales. Debemos exigir a los gobiernos de América Latina que levanten la voz, que negocien de manera transparente, que abran la discusión a la ciudadanía, la academia y la sociedad civil. En lo inmediato, deben también oponerse tenazmente a las disposiciones que vulneran los derechos fundamentales de sus habitantes, y a aquellas disposiciones que comprometen el ejercicio de derechos humanos en internet.