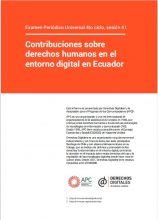El deterioro de la protección a los derechos humanos en Nicaragua y El Salvador es un hecho que puede ser verificado en función de las actuaciones de sus gobernantes. Preocupante es, sin embargo, el acelerado proceso que se vive en El Salvador desde 2019, que contrasta con los años que tardó en imponerse un modelo autoritario en Nicaragua. En ambos casos, no obstante, encontramos similitudes en la forma en la que han ido cerrando los espacios para el disenso y en cómo el irrespeto a los derechos humanos es una práctica cotidiana.
En la presente columna se hará una breve comparación entre la situación salvadoreña, teniendo como reflejo el recorrido del régimen nicaragüense, apuntando los derechos en riesgo con el fin de visualizar los desafíos que se ciernen sobre la región centroamericana, especialmente por la instalación de regímenes de corte autoritario, vulneradores de derechos humanos, que pueden extender su influencia en los demás países de la región. Como veremos, el ejercicio de derechos a través de internet no solo está bajo constante ataque, sino también conlleva riesgos sobre otros derechos consagrados en el sistema internacional de los derechos humanos.
Para el abordaje de los derechos en riesgo será usada la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la Convención) como hilo conductor del análisis.
Derechos fundamentales y su ejercicio por medio de tecnologías digitales
El derecho a la libertad de expresión (Art. 13) y el derecho a la libertad de asociación (Art. 16)
Según el Art. 13 de la Convención, el derecho a la libertad de expresión comprende el derecho a buscar, recibir y difundir información o ideas de cualquier índole. De acuerdo al Art. 16, el derecho a la libertad de asociación es el que tiene toda persona a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. La limitación de la libertad de expresión y de asociación es una de las primeras característica comunes del descenso de las sociedades al autoritarismo. La limitación de la libertad de expresión puede adquirir numerosas formas y puede dirigirse a cualquier persona a la que se considere opositora al régimen de turno.
En el caso salvadoreño, el acoso digital al que son sometidas las personas que disienten con el gobierno, en muchos casos, genera autocensura. Este acoso, ejecutado mayoritariamente por cuentas anónimas, también es perpetrado a menudo por altos funcionarios gubernamentales y el mismo presidente, acompañados de ejércitos de adherentes que amplifican el abuso.
Más visibles son las limitaciones que se ejercen contra el periodismo. Sobre este punto se entiende que, más allá de la protección que los Estados deben ofrecer a los periodistas en función de su derecho de difundir información, el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información también se ve limitado cuando los gobiernos persiguen a los periodistas o entorpecen su labor profesional. Tanto en Nicaragua como en El Salvador la prensa es perseguida y acosada, ya sea a través de leyes ambiguas que buscan obstaculizar el contacto de los profesionales con las fuentes de información, mediante procesos judiciales y administrativos maliciosos, así como de acoso en línea y vigilancia digital; todas ellas representan violaciones al derecho a la libertad de expresión. El asunto es más grave, al extremo que numerosos periodistas en ambos países han tenido que huir a causa de la persecución estatal.
En Nicaragua, también han sido implementadas medidas que indirectamente vulneran el derecho a la libertad de expresión, como la confiscación de papel para la impresión de periódicos, así como la ejecución de los denominados “apagones” de internet que interfieren en la libre circulación de información. Si bien es cierto en El Salvador aún no se han evidenciado “apagones” de internet, es necesario que se mantenga una vigilancia sobre esta forma de restricción de la libertad de expresión, en caso de que esto ocurra. La sociedad civil debe estar consciente de que no podemos esperar hasta ver apagones para preocuparnos por ellos.
En cuanto a la vulneración de la libertad de asociación, en Nicaragua esto es más evidente, manifestado por la cancelación de la personería jurídica de más de 100 organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, así como por la promulgación de una Ley que establece requisitos vagos para la conformación de organizaciones que únicamente sirve para entorpecer la organización de la sociedad civil. En el caso de El Salvador, bajo el actual régimen de excepción este derecho está suspendido y se especula que la intención es mantener el estado excepcional como regla.
La Relatoría para la Libertad de Expresión ya dejó claro que algunas de las reformas legislativas crean riesgos de criminalización severa de ejercicios legítimos de la libertad de expresión. No hay que olvidar que el año pasado el gobierno intentó pasar una ley que buscaba retener un alto porcentaje de las donaciones que recibían las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de entorpecer su funcionamiento. En el actual escenario de deterioro de las relaciones con la comunidad internacional, no sería raro que este proyecto fuera revivido, por lo que este también es un tema a ser monitoreado.
El derecho a la privacidad (Art. 11)
El Art. 11 de la Convención señala que nadie puede sufrir injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, lo que incluye su domicilio y su correspondencia. La prohibición de injerencia incluye a la autoridad pública.
Otra de las características de un gobierno autoritario es la vigilancia de sus ciudadanos, en particular de los opositores. En el ámbito digital, en Nicaragua esta vigilancia se realiza a través de software especializado y mediante la promulgación de normativa que permite la recolección desmedida de datos personales. Similar situación se vive en El Salvador, donde la revelación del espionaje a periodistas de distintos medios de comunicación y miembros de la sociedad civil con el software israelí Pegasus se convirtió en un ejemplo clásico de la invasión gubernamental a la privacidad.
En reciente audiencia celebrada por la CIDH sobre este caso, la representación de El Salvador no despejó las dudas sobre el estado de las investigaciones que debería estar llevando a cabo la Fiscalía General de la República. En un contexto de tensión política y afectación de derechos civiles y políticos, el uso de esta clase de herramientas es, por sí solo, una afectación grave de los derechos de las personas, que a su vez puede facilitar la vulneración de otros derechos, tal como lo expresaron los organismos de derechos humanos a principios de año.
Otros derechos fundamentales
El derecho a la libertad personal (Art. 7).
El Art. 7 de la Convención señala que toda persona tiene derecho a la libertad, de manera general, añadiendo como una de las garantías específicas el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3). La privación de la libertad es una consecuencia habitual y nefasta de la persecución del disenso: el ejercicio de la libre expresión, de la libertad de prensa y de la libertad de asociación, inclusive en línea, significa también un riesgo de vulneración de la libertad personal.
En el caso de Nicaragua es patente el nivel de vulneración a estos derechos teniendo como actor al Estado. Basta referirse a la detención y posterior condena de opositores al régimen, incluidos candidatos presidenciales que competían contra Daniel Ortega. Las detenciones se realizaron de manera arbitraria, bajo el amparo de leyes creadas con la única finalidad de reprimir a la oposición.
Por su parte, en El Salvador han sido documentadas cientos de capturas arbitrarias, en el marco del Régimen de Excepción que se encuentra vigente en el país. Las detenciones masivas realizadas por las fuerzas de seguridad no han distinguido entre sujetos pertenecientes a las pandillas y personas inocentes, sin ningún vínculo con estas estructuras delincuenciales y que simplemente viven en las mismas zonas empobrecidas. Las muertes acontecidas en centros penales administrados por el Estado como resultado de las aprehensiones indiscriminadas son responsabilidad directa del Estado.
El derecho a la vida (Art. 4) y a la integridad personal (Art. 5)
La Convención en su Art. 4 señala el derecho que toda persona tiene a que se respete su vida. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte) ha establecido como alcance a este derecho, la obligación de los Estados a crear las condiciones necesarias para que no se vulnere este derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes o particulares atenten contra el mismo. En su Art. 5, numeral 2, señala que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
La jurisprudencia de la Corte ha sido, además, constante en el sentido de señalar que la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además, ha profundizado señalando que esta norma es inderogable y mantiene su vigencia en todas las circunstancias (incluyendo amenazas a la seguridad nacional, guerras, estados de emergencia, entre otros).
En este apartado, ambos países han sido señalados por tratar sin la debida dignidad a las personas que son privadas de libertad. En el caso de Nicaragua, las denuncias de tratos inhumanos y torturas a los opositores presos han sido frecuentes. También debemos recordar los sucesos acontecidos en el año 2018 en el contexto de las protestas que fueron sangrientamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, en las que se reportaron centenares de muertos. En el caso salvadoreño, también han sido señalados los tratos degradantes e inhumanos, tanto contra sujetos pertenecientes a las “maras” o pandillas, como a personas inocentes, sobre todo en el marco de las medidas implementadas para enfrentar el repunte de homicidios desde finales de marzo.
En ambos casos, tanto instituciones de protección de derechos humanos como organismos internacionales han denunciado estos procedimientos. De manera similar, las reacciones de ambos gobiernos hacen alusión a la soberanía de sus países para continuar con estas prácticas. En el caso de El Salvador, la narrativa del aparato de comunicaciones gubernamental está encaminada a atacar a estas organizaciones y a cualquiera que denuncie los tratos degradantes, apuntándoseles como cómplices de las estructuras delictivas.
En este mismo contexto han sido documentadas, por lo menos, 11 muertes de detenidos, ya sea por golpizas o por falta de medicamentos para sus enfermedades preexistentes; y existe el razonable temor que la presión que las capturas masivas ejercen sobre un saturado sistema penitenciario puedan derivar en revueltas o el agravamiento de la salud de los detenidos que podrían desembocar en más muertes.
¿A quien se puede recurrir? El debido proceso y las garantías judiciales (Art. 8)
Una de las garantías con las que una persona debe contar en un juicio penal es la del juzgador imparcial e independiente. Esas características implican, por un lado, que los jueces no tengan un interés directo o una preferencia por alguna de las partes; y, por otro, que el juez cuente con un proceso adecuado de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas.
Tanto en el caso de Nicaragua como en El Salvador, eso ha desparecido. En Nicaragua, es sabida la obediencia de los jueces a los designios del gobierno, que ha quedado de manifiesto en los juicios realizados en contra de ex candidatos a la presidencia y propietarios de medios de comunicación. Lo mismo ocurre en El Salvador, desde el 1 de mayo del 2021, cuando la Asamblea Legislativa, destituyó a los 5 magistrados de la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, sustituyéndolos por abogados afines al gobierno; y, posteriormente, emitieron un decreto en el que se jubilaba a más de 200 jueces en todo el país. Además, fueron juramentados de manera polémica jueces en sustitución, mientras otros jueces fueron trasladados a otros juzgados con menor incidencia en el quehacer nacional. En el marco del Régimen de Excepción vigente, el problema de la falta de independencia se agravó al ser instituidos los “jueces sin rostro” que han enviado a prisión a personas detenidas arbitrariamente, en audiencias masivas con la sola apariencia de legalidad.
En tanto que los nombramientos de jueces en ambos países se han dado por voluntad directa de los presidentes, es imposible pensar que estos funcionarios no tienen un interés o preferencia, o que son capaces de ignorar las presiones externas, situación que configura una violación a las garantías judiciales.
Esta vulneración de garantías al debido proceso cierra el círculo de las afectaciones de derechos fundamentales. Sin control judicial sobre la afectación arbitraria de los derechos de las personas por su ejercicio legítimo de derechos fundamentales no existe real resguardo sobre ellos.
¿Aún puede hacerse algo?
Como mencionamos al inicio, es de suma importancia mantener los ojos puestos sobre la situación de El Salvador, tomando como ejemplo el camino que ya ha sido transitado por Nicaragua, principalmente por la voracidad con la que el gobierno de El Salvador ha dinamitado la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos.
Es cierto que el régimen de Ortega ha ido más allá con la reciente renuncia, expulsión de funcionarios y confiscación de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos; sin embargo, no muy lejos se encuentra el régimen de El Salvador, que vulnera frecuentemente el derecho a la libertad de expresión mediante los ataques a periodistas; que ha tomado el control del Órgano Judicial, imponiendo jueces y Fiscal que responden a sus directrices y frenan la posibilidad de un control a las vulneraciones de derechos por agentes del Estado; y que hace uso de las fuerzas de seguridad de manera arbitraria.
Sin ese control, el rol de los sistemas de cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos se vuelve crucial. Por ello, el papel de las organizaciones que protegen los derechos humanos se vuelve fundamental en la región centroamericana.
Si bien las vulneraciones y limitaciones al ejercicio de derechos mediados por tecnologías puede parecer como menos urgentes frente a otras vulneraciones tratadas en este texto, nos parece relevante llamar la atención sobre el caracter sistémico del autoritarismo que está en la raíz de todos los ejemplos acá presentados. No se trata entonces de ponderar la gravedad de una vulneración frenta a otra, sino de entenderlas como un conjunto articulado.
Para poder colaborar con los ciudadanos de ambos países se requiere de una revisión de las estrategias de incidencia a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, en tanto que la posibilidad de utilizar las herramientas jurídicas disponibles en los ordenamientos jurídicos internos de estas naciones es prácticamente una quimera. Por esta razón, tanto un rol más activo de denuncia por la sociedad civil como por órganos internacionales se vuelven necesarios para hacer efectivos los resguardos de los derechos de las personas.