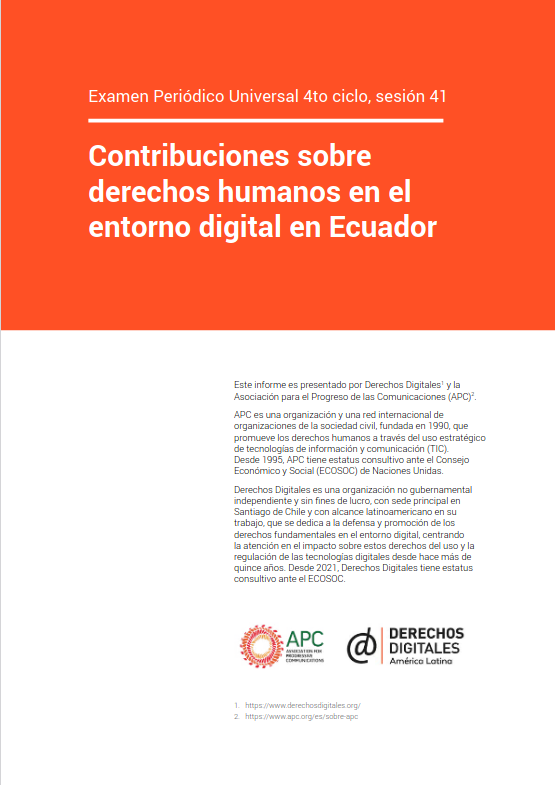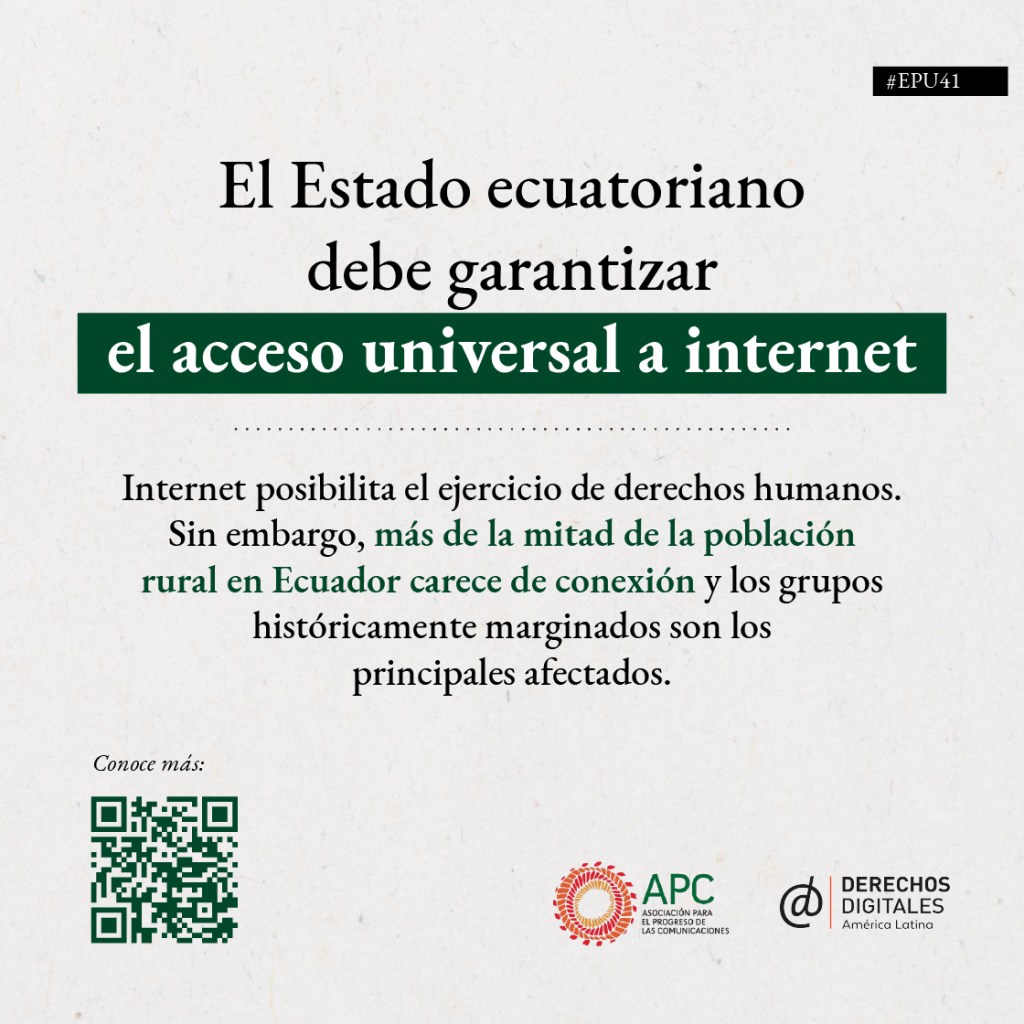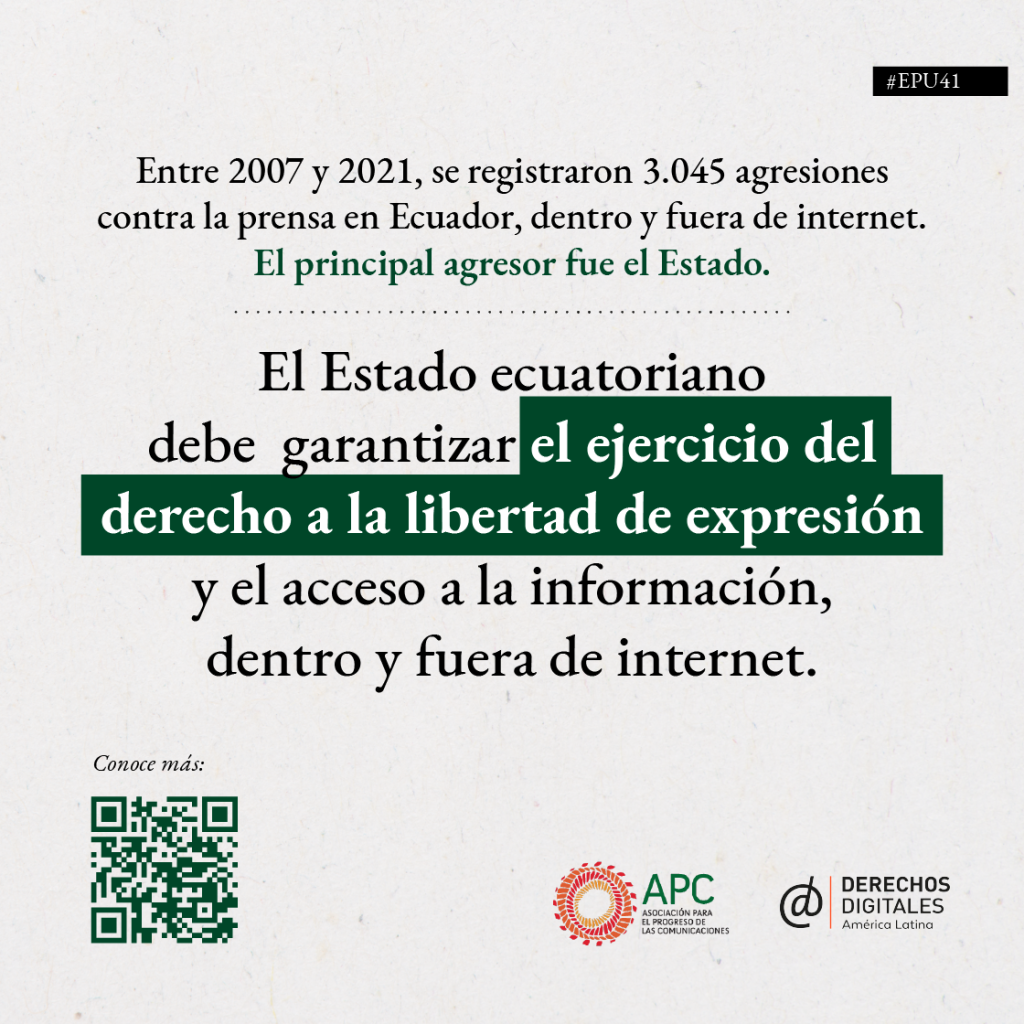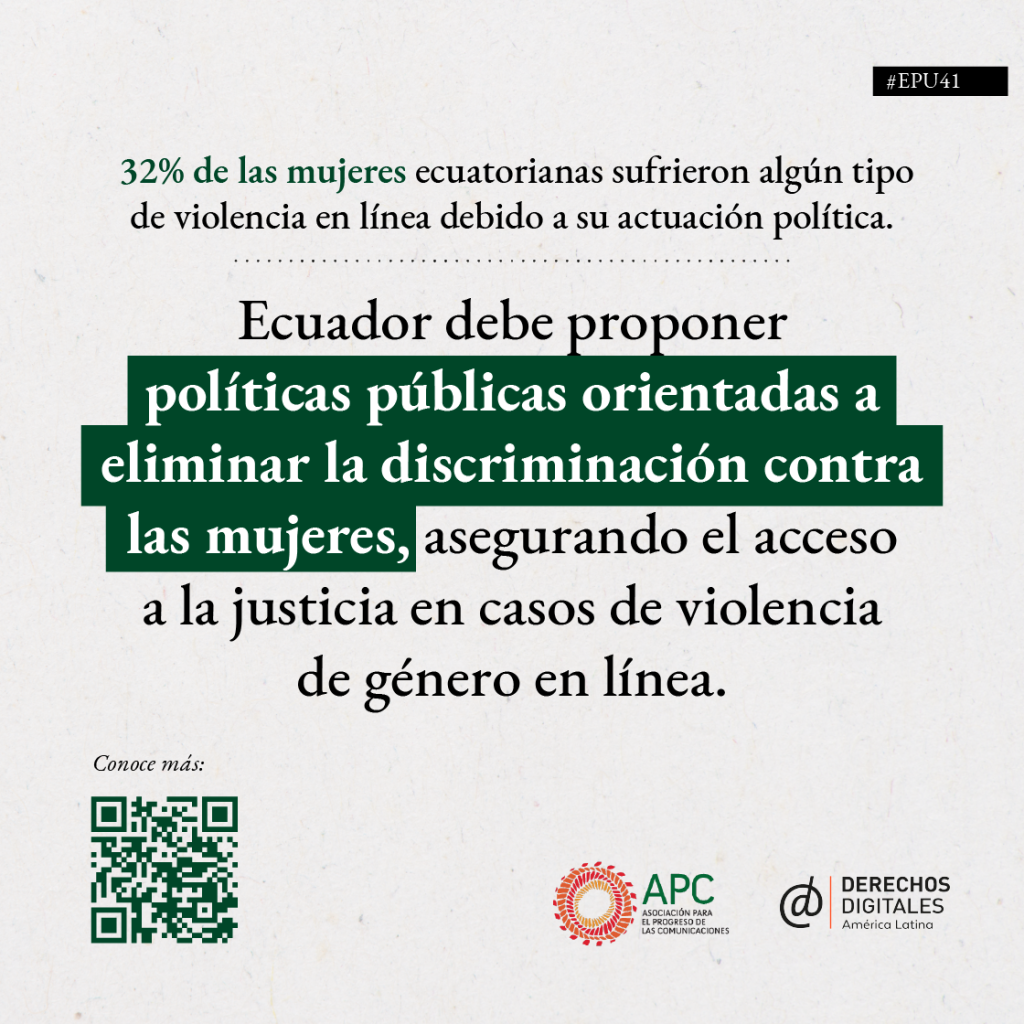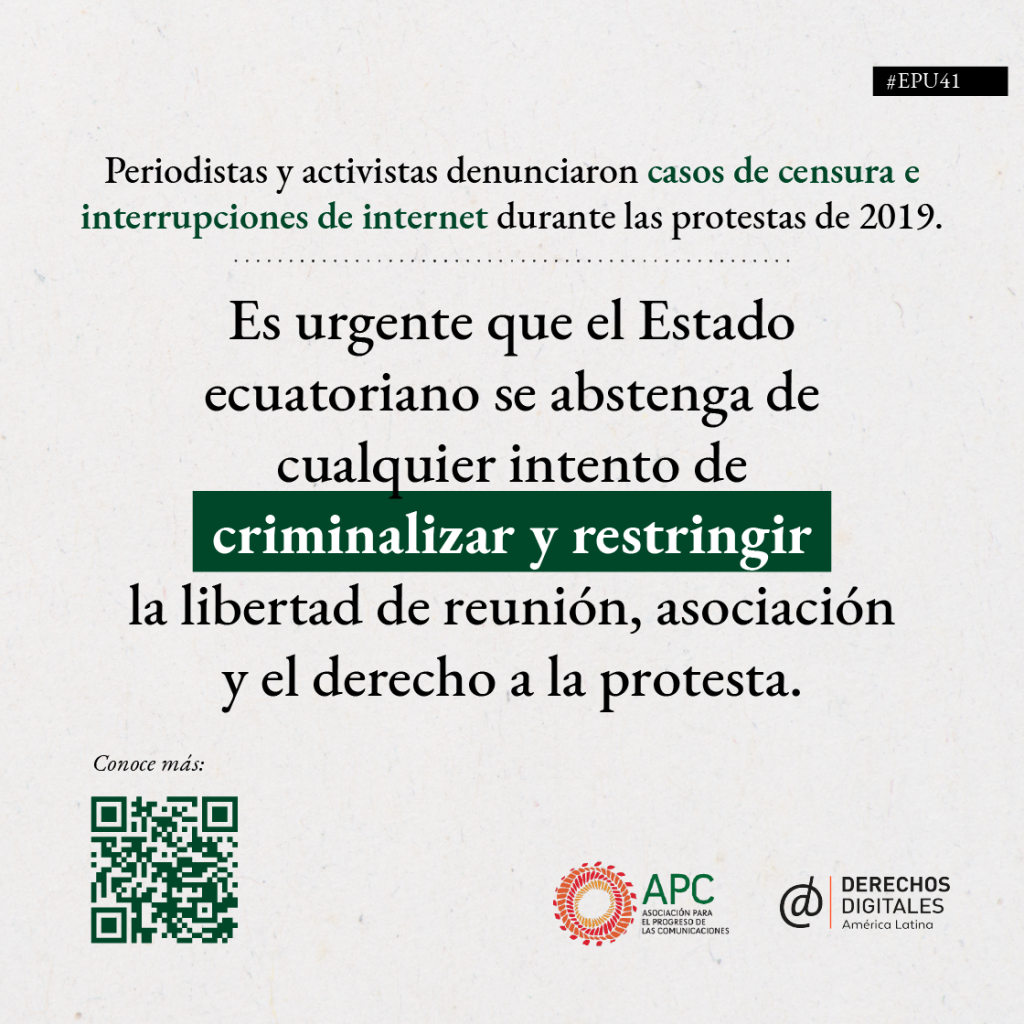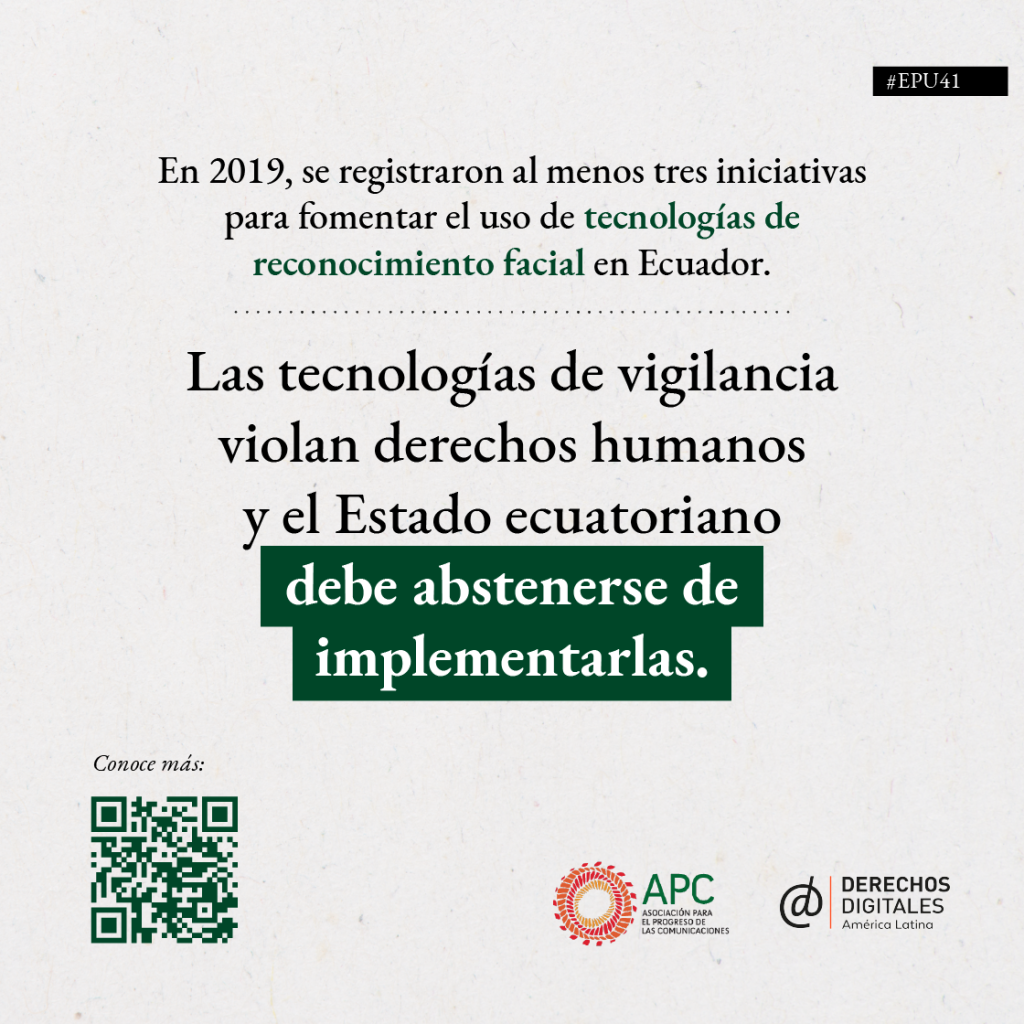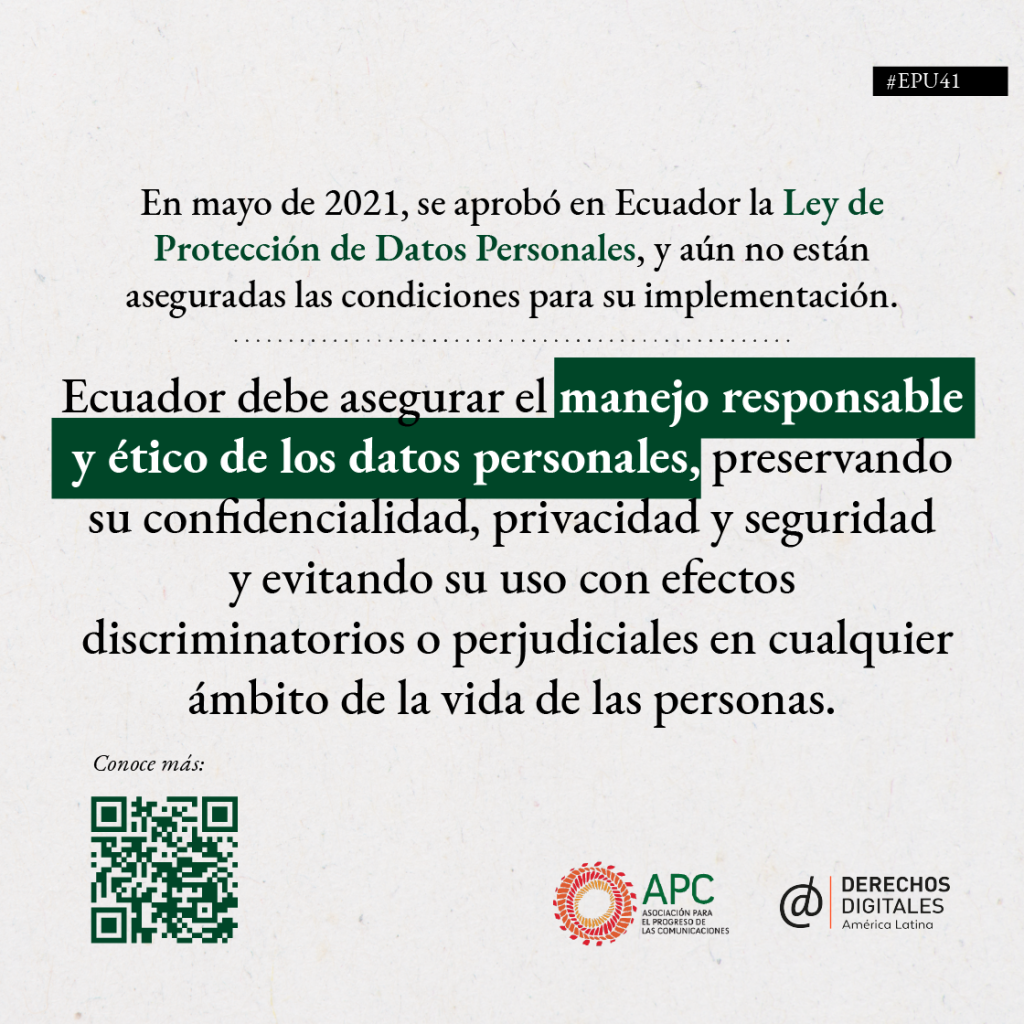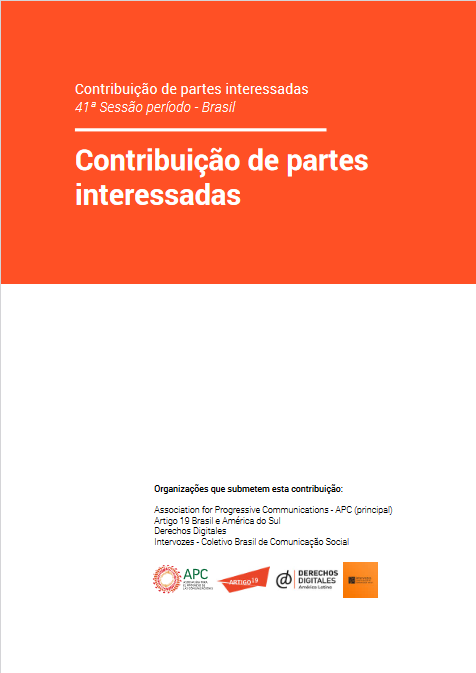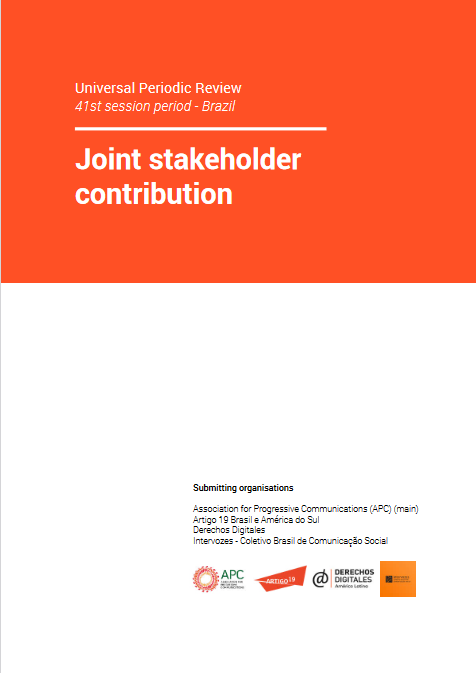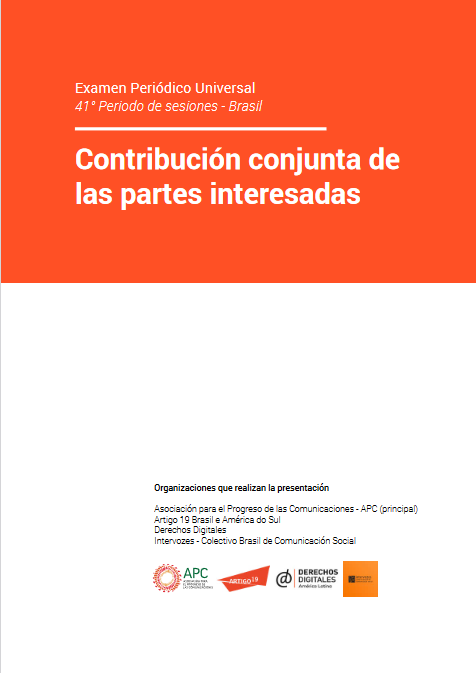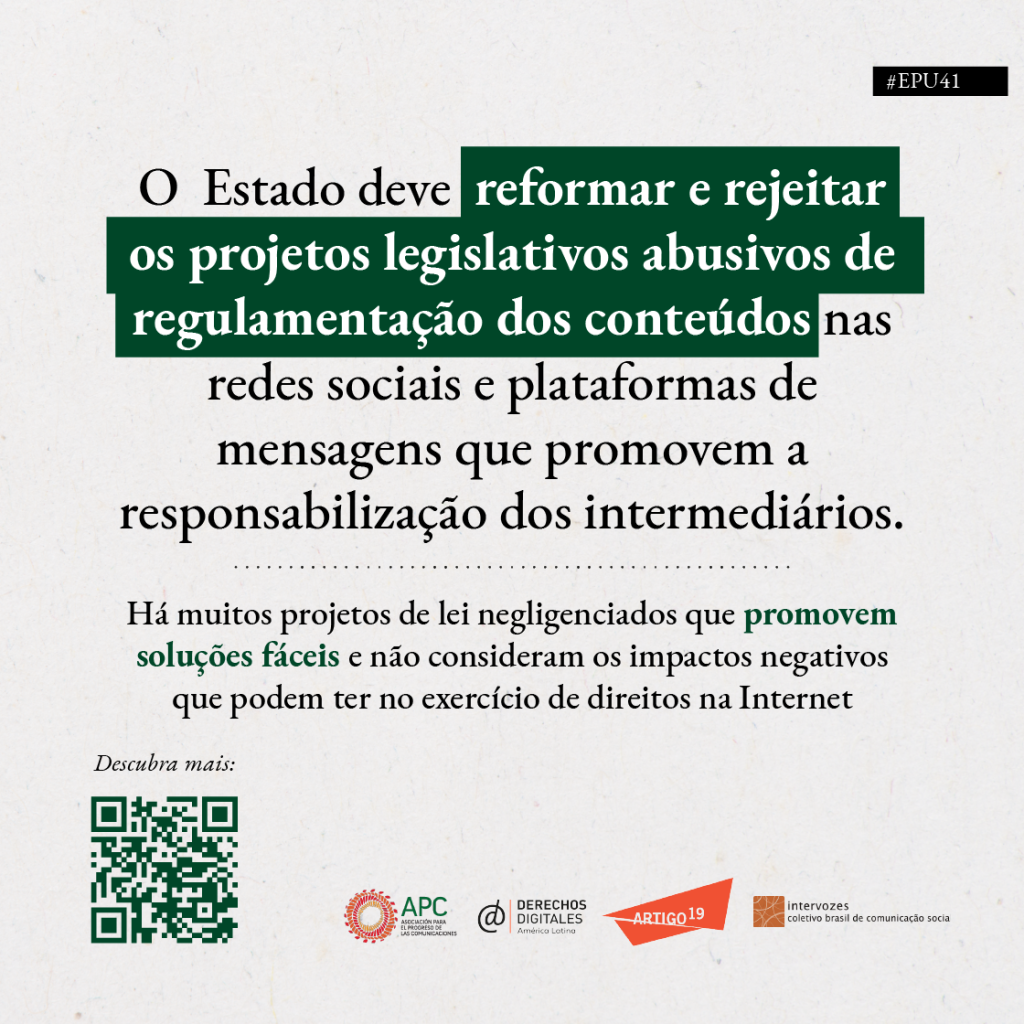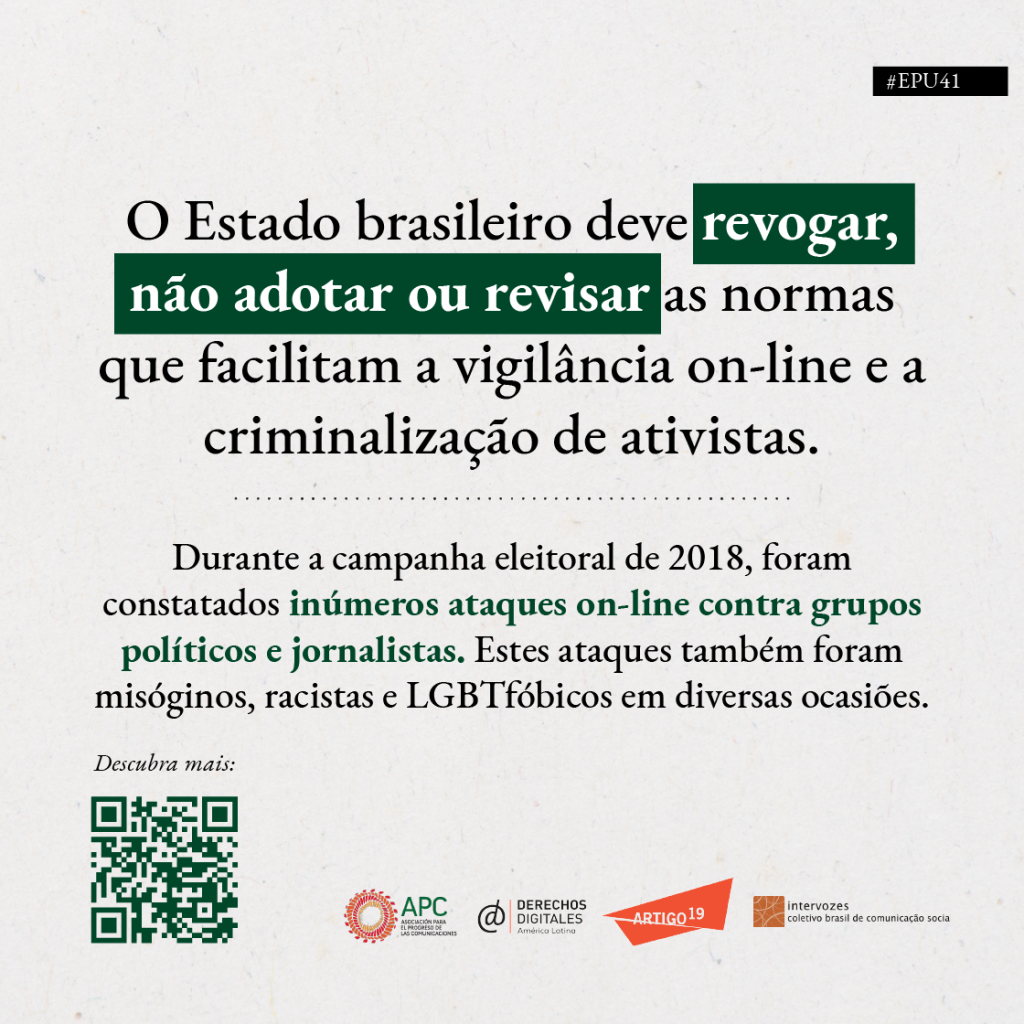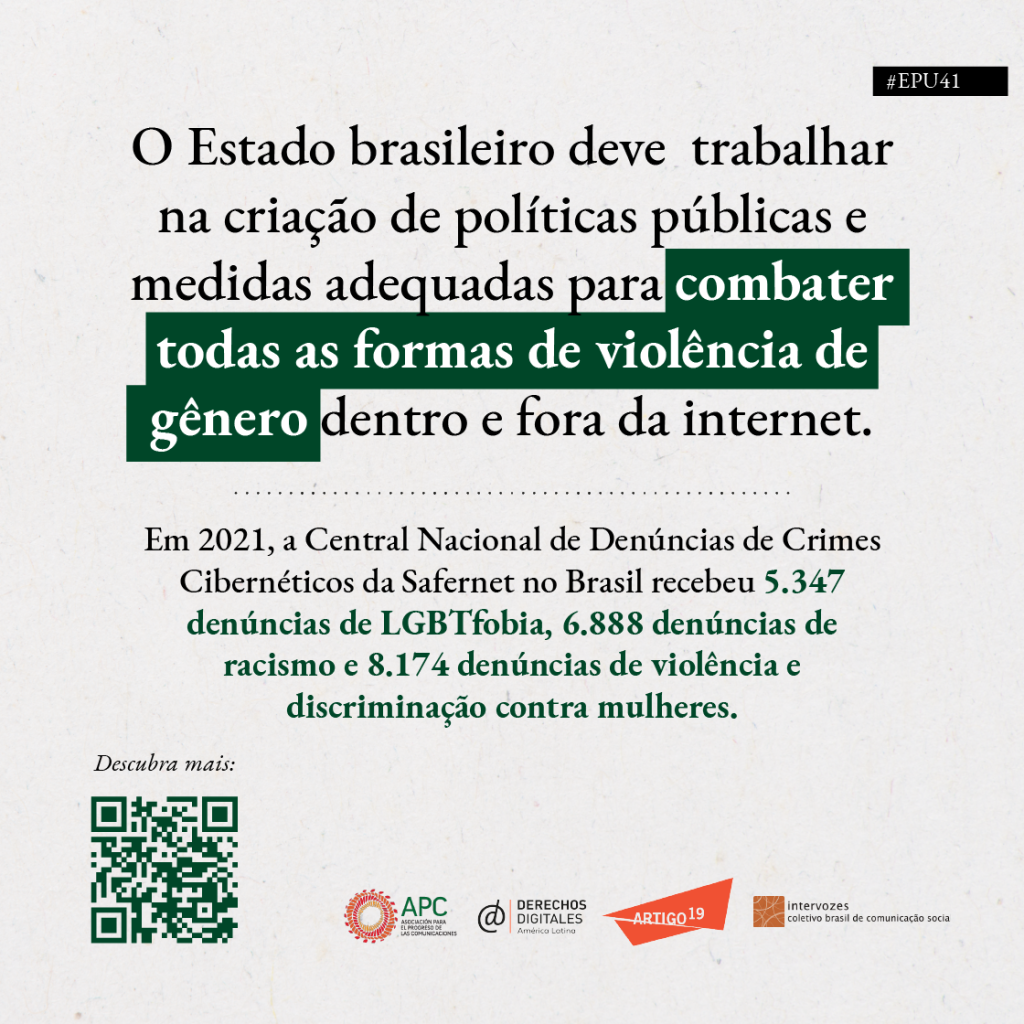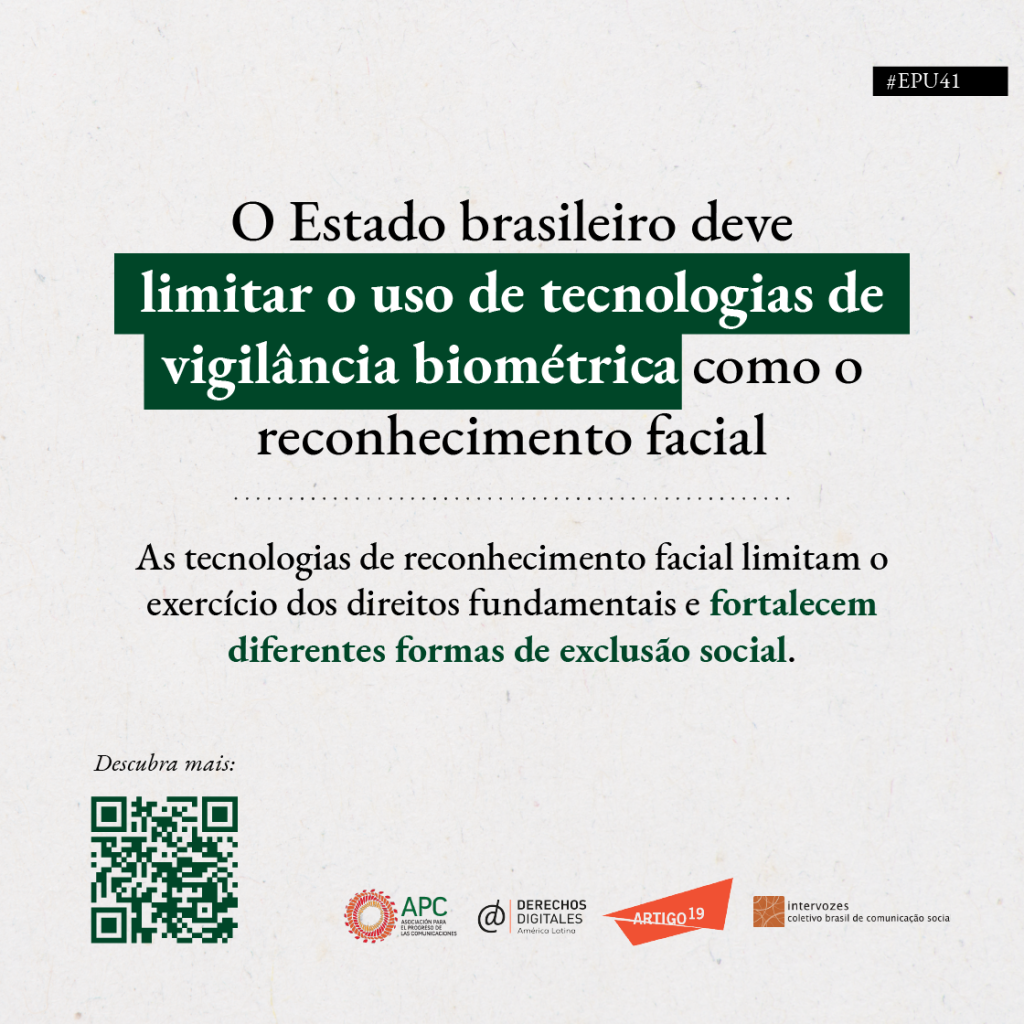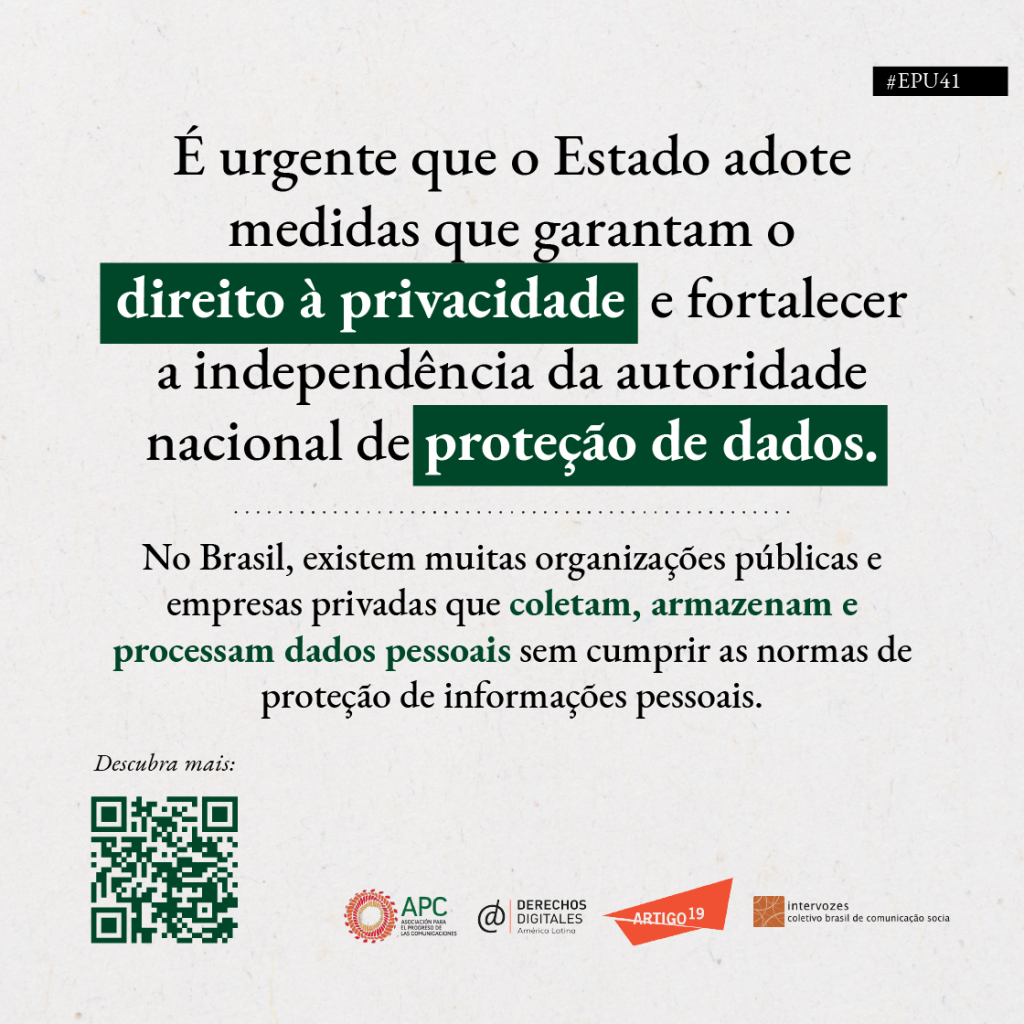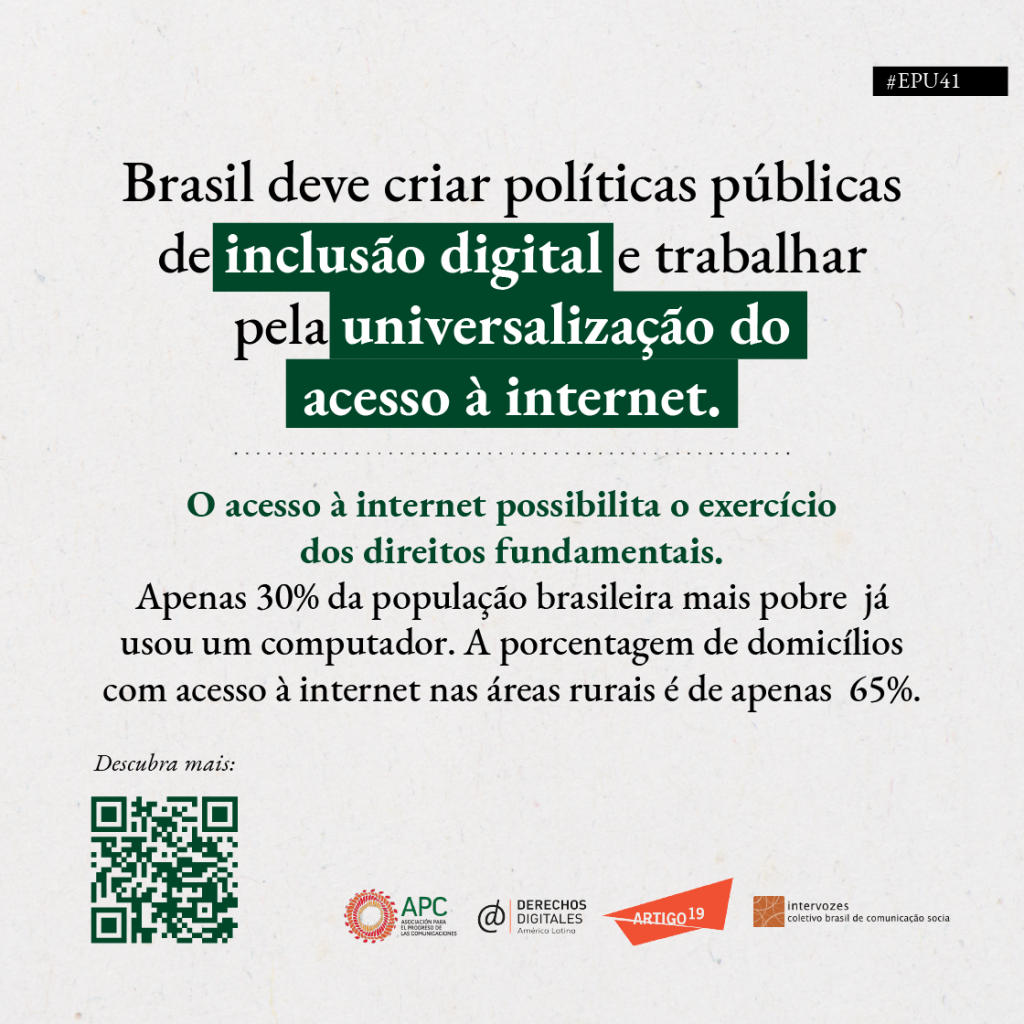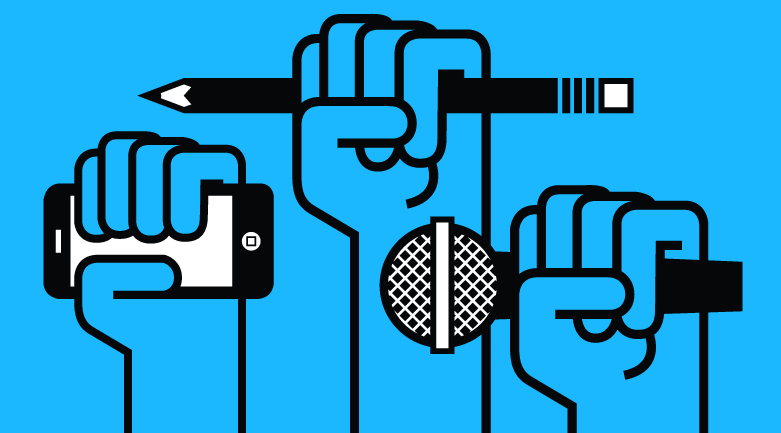Finalmente sucedió. Después de varios meses de especulación, y ante el riesgo de tener que ir a juicio, Elon Musk se convirtió en el dueño de Twitter. Y las cosas van más o menos como se esperaba: despidos masivos, una caída importante en los ingresos por avisaje y una sensación de caos generalizado al interior de la compañía.
Ciertamente, hay algo gratificante en ver fracasar a un multimillonario fanfarrón. Y, sin embargo, la eventual ruina de Twitter puede y debe ser entendida también como una pérdida para sus varios millones de usuarios y usuarias alrededor del mundo. Las expectativas crecen con cada nuevo chisme y con cada nuevo error. En este preciso instante, las oficinas de Twitter están cerradas, después de que una gran mayoría de los empleados haya optado por rechazar un ultimátum de Musk. Más que nunca, el futuro es incierto.
¿Es esto simplemente la obra de un hombre particularmente poco adecuado para el trabajo que compró o es sintomático de algo mayor? ¿Cómo nos afecta este fiasco a quienes usamos la plataforma? ¿Qué podemos aprender de todo esto y qué es lo que sigue?
La libertad de expresión en riesgo
La compra de Twitter ha estado ligada a una serie de declaraciones críticas realizada por Elon Musk sobre el rol de Twitter en relación con la libertad de expresión, que muchas veces hacen eco de predicamentos infundados de la derecha política estadounidense.
A fines de enero de este año, cuando recién había comenzado a comprar acciones en Twitter, Musk criticó a la plataforma por no “adherir a los principios de la libertad de expresión”. Tras la adquisición, a fines de octubre, Musk intentó clarificar su postura, señalando que por libertad de expresión entiende “aquello que la ley permite” (más precisamente, la ley de Estados Unidos).
Musk se autodefine como un absolutista en materia de libertad de expresión, pero su historial señala algo distinto: “Comedy is now legal”, decía una de las primeras publicaciones que realizó tras convertirse en dueño de Twitter, aludiendo a la idea de que la corrección política destruye no solo la comedia, sino a la civilización. Y sin embargo, quienes osaron burlarse del nuevo dueño vieron sus cuentas suspendidas. Tanto sus acciones como sus dichos demuestran la escasa comprensión que tiene Elon Musk de los complejos desafíos que supone defender la libertad de expresión en internet, en una plataforma de escala global.
Entre los primeros despidos estuvo el equipo de derechos humanos, el equipo encargado de la accesibilidad para personas discapacitadas y el equipo dedicado a la ética y transparencia algorítmica. Muy comentado fue el despido de Vijaya Gadde, jefa legal de la compañía y responsable de distintas decisiones en materia de libertad de expresión, moderación de contenido y seguridad de la plataforma: fue ella la que decidió vetar a Donald Trump y prohibir la venta de publicidad electoral en Twitter. En abril, Musk había compartido un meme burlándose de la ejecutiva, lo que le significó recibir gran cantidad de mensajes de odio.
La nueva administración está desmantelando la estructura creada por Twitter para combatir las verdaderas amenazas a la libertad de expresión: el discurso de odio, la violencia y la persecución política. Durante el fin de semana recién pasado, despidieron al equipo encargado de moderar este tipo de contenidos.
Los principales perjudicados de un brusco cambio de dirección en materia de libertad de expresión son los disidentes políticos, particularmente en países autoritarios y en las zonas de conflicto, además de las mujeres, las personas LGBTQI+ y los miembros de grupos históricamente marginados, quienes son las principales víctimas de acoso y violencia a través de Twitter.
Actualmente, Twitter está en medio de un litigio de muy alto perfil en India, enfrentándose a un Gobierno muy propenso a hacer uso de una ley que les faculta a exigir el bloqueo de plataformas y cuentas que han publicado información que consideran difamatoria. El impacto puede ser vasto, pero si continuarán con este proceso es un misterio. Como hemos mencionado antes, el respeto por los derechos humanos en la plataforma no puede depender de su propiedad, pero ese es el piso mínimo. Un verdadero compromiso con la libertad de expresión requiere tomar pasos extra, incluyendo enfrentar juicios que son largos, pesados y costosos. No obstante, la compleja situación económica en la que se encuentra Twitter hace difícil que esto pueda materializarse.
¿Cuánto vale Twitter?
¿De qué hablamos cuando hablamos del colapso de Twitter? No se trata de que, de un día para otro, la empresa simplemente deje de existir, sus servidores desconectados de internet, inaccesibles. Después de todo, los retazos de MySpace todavía están en línea. Más bien es el punto en el que, debido al desmantelamiento de los diferentes procesos y sistemas que establecen mínimos básicos de civilidad, la plataforma se torna suficientemente poco atractiva y las usuarios y usuarios dejan de utilizarla, al punto de la irrelevancia.
Se trata de un escenario plausible y frustrante, particularmente para quienes han invertido tiempo y esfuerzo creado redes y un número importante de seguidores en Twitter. Cambiar de plataforma implica no solamente dejar atrás un trabajo arduo y constante, sino que además es perder una audiencia. Tener que hacerlo por la incompetencia del hombre más rico del mundo es todavía peor.
Musk pagó 44 mil millones de dólares por Twitter y existe consenso respecto a que la cifra es excesiva, cuestión que él mismo ha reconocido (no olvidemos que intentó dar marcha atrás con el acuerdo y no pudo). Se estima que el valor real de la plataforma ronda los 25 mil millones de dólares. De cualquier forma, no valdría absolutamente nada si nadie la usara. El verdadero valor radica en la suma del esfuerzo invertido por cada persona que publica, comparte, comenta, lee, sigue y agrega a sus favoritos.
Siguiendo a Antonio Negri y Michael Hardt, podríamos denominar a esta lógica como bioeconómica, a partir del desarrollo del concepto foucaultiano de biopoder: “La vida ya no es producida en los ciclos de reproducción subordinados a la jornada laboral; por el contrario, la vida es la que infunde y domina toda la producción. De hecho, el valor del trabajo y la producción está determinado en las profundidades de la víscera de la vida. La industria no produce más excedente que el generado por la actividad social”.
No es la tecnología, son las personas. La plataforma y la tecnología constituyen los medios de producción para una forma particular de comunicación conocida como Twitter. La economía de las redes sociales está construida sobre la explotación de la totalidad de las relaciones sociales entre usuarios y usuarias, entendidas como trabajo y rentabilizadas en el mercado de valores y en la venta de avisaje. El producto no eres tú, si no los lazos comunicativos que estableces en la plataforma.
Por ello, tener que renunciar a Twitter es perder dos veces: es el despojo del valor de tu trabajo en la plataforma en tanto usuario, así como del capital social que has sido capaz de acumular. Por lo mismo, las especulaciones sobre un potencial modelo de suscripciones se siente como una estafa, y muy probablemente no funcione.
Sin embargo, no son muchas las opciones de Musk, quien está obligado a encontrar una forma en la que la plataforma genere dinero. Sin embargo, las transformaciones impuestas desde el inicio de su mandato apuntan en la dirección contraria.
Pero ¿es solo Twitter?
Mientras la atención estaba puesta en Elon Musk, Mark Zuckerberg aprovechó de despedir a 12000 empleados, aproximadamente el 13% del personal de la compañía y casi el triple de despidos que en Twitter. Las acciones de META han caído un 70% durante este año, perdiendo una capitalización de mercado cercana a los 800 mil millones de dólares.
Las razones son múltiples: demasiado personal contratado para trabajar en proyectos fracasados en un intento por retener un sitial que la compañía, alguna vez todopoderosa, ha comenzado a perder frente a competidores con los cuales no sabe cómo competir. La obsesión de Zuckerberg con construir el Metaverso tampoco ayuda. Reality Labs, la empresa encargada del desarrollo del Metaverso, perdió más de 21 mil millones de dólares entre 2019 y 2021, con otros 9.4 mil millones en pérdidas durante los últimos tres cuatrimestres.
Financieramente, las cosas son todavía peores en Twitter. En el último reporte cuatrimestral previo a la compra, la compañía reportó una pérdida de $344 millones de dólares. Para financiar la adquisición, Musk tuvo que reunir una deuda de alrededor de 13 mil millones de dólares, que acumulan anualmente alrededor de mil millones de dólares en intereses. Musk desesperadamente necesita hacer rentable la compañía, pero Twitter solamente ha logrado utilidades durante dos periodos en su historia.
Tanto la obsesión de Zuckerberg con la realidad virtual, como el desastroso intento de Musk de cobrar por verificación en Twitter dan cuenta de lo mismo: ambas compañías ven la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento, distintas del avisaje. Si a ese cuadro agregamos las múltiples dificultades asociadas a la moderación de contenidos en plataformas con pretensiones globales —que constituye el núcleo fundamental de una plataforma que necesita atraer usuarios y publicidad— y el surgimiento de nuevas lógicas respecto al modo en que nos relacionamos con el contenido online, quizás lo que estamos presenciando sea el estallido de la burbuja, el fin de una era, el abandono próximo de una forma de producción en línea que no es sustentable.
Varias voces comienzan a declarar el fin de las redes sociales (algunas, con argumentos más conservadores que otras). Puede ser, si de algo podemos estar seguros es que todo termina, todo muere. ¿Y ahora qué? Durante los primeros días del reinado de Musk en Twitter muchas personas acudieron a Mastodon, una plataforma caracterizada como el anti-Twitter. Y aunque Mastodon tiene sus propios problemas y es difícil saber si este influjo de nuevos usuarios se mantendrá en el tiempo, hay algo respecto de los postulados con los que está construido que puede dar pistas respecto a las amplias posibilidades de la experiencia online.
Quizás el futuro pueda ser a escala humana: más pequeño, más localizado, más comunitario, más silencioso.
Veremos.