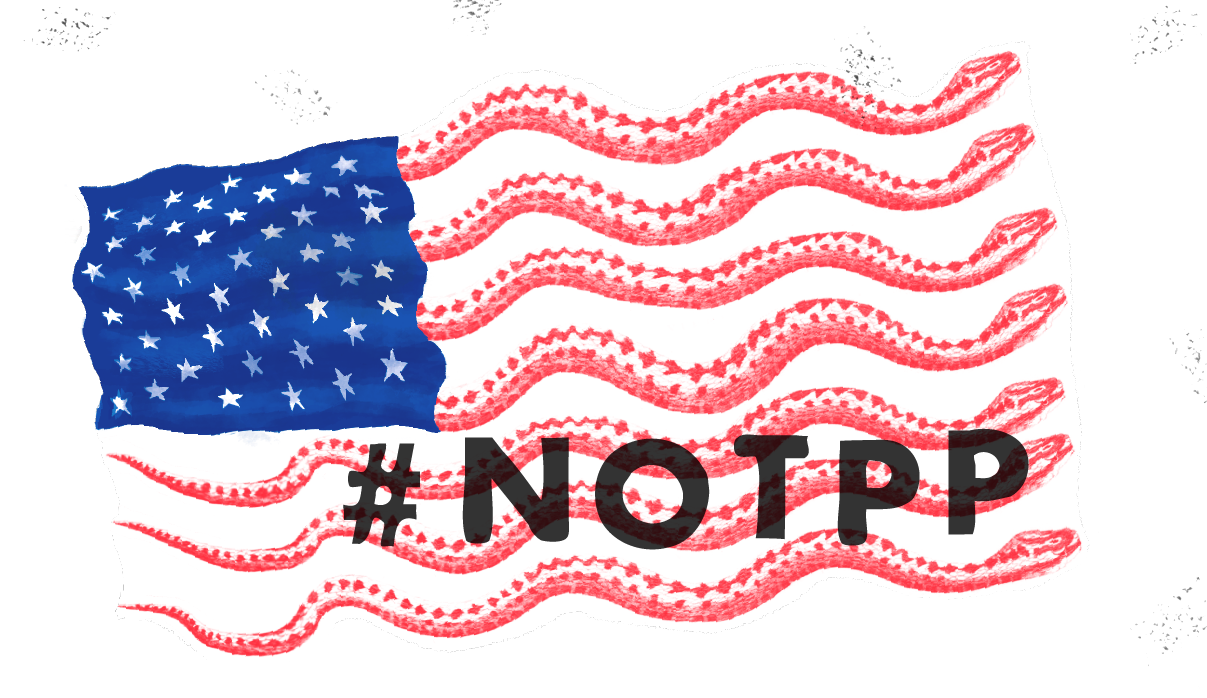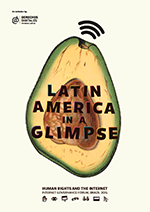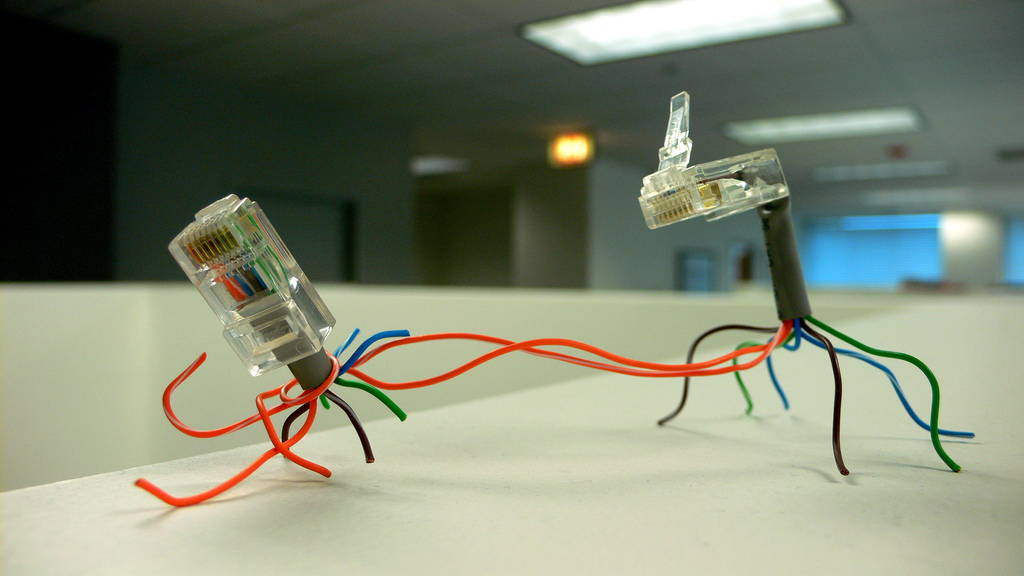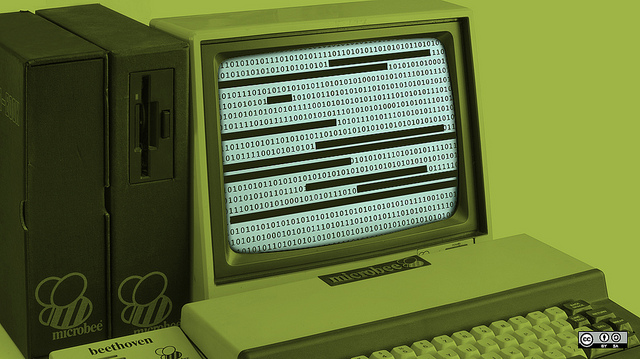En México, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como “Ley Telecom”, fue objeto de muchas controversias y debates a mediados de 2014. Dos años después de que el movimiento #YoSoy132 irrumpiera las elecciones en contra del ahora presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno buscaba promulgar una ley que atentara contra la neutralidad en la red y bloqueara señales de internet durante protestas.
Gracias a la resistencia social, muchas de estas propuestas no prosperaron; sin embargo, nefastas reglas sobre vigilancia de comunicaciones privadas se convirtieron en ley de la federación, en los artículos 189 y 190. Estos artículos ponen seriamente en riesgo el derecho a la privacidad de los mexicanos. Por esa razón, la constitucionalidad de tales normas será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un juicio promovido por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
La ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a “colaborar con la justicia” en varios aspectos que tienen que ver con la entrega de información para ayudar a las investigaciones. En principio, esto parecería un objetivo válido y legítimo en un país donde el narcotráfico y el crimen organizado son una realidad cotidiana. Basta recordar las fugas del líder del cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, para entender el ánimo del aparato estatal de requerir de esta colaboración.
Sin embargo, dos de estas obligaciones se convierten en medidas desproporcionadas para esos fines, pues afectan más derechos de los que terminan asegurando. Además, no se establece la necesidad de una orden judicial para controlar qué informaciones se entregan, eliminando resguardos elementales para el derecho al debido proceso.
El primer problema es la localización geográfica en tiempo real. Las empresas de telecomunicaciones deben entregar toda información sobre la ubicación de sus usuarios que permita encontrarlos dondequiera que estén, a “autoridades” que no se encuentran especificadas (artículo 190, fracción I). Con esto cualquier autoridad puede rastrear a cualquier usuario, sin controles previos. En un país con un serio déficit democrático y en el que funcionarios públicos son los principales responsables de agresiones a periodistas y disidentes, la medida podría ser utilizada fácilmente para perseguir voces incómodas dentro del marco de la legalidad formal.
En segundo lugar, estas empresas deben conservar un registro y control de todas las comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea para identificar datos como el nombre, domicilio, tipo de comunicación, origen, número de destino, ubicación geográfica, fecha, hora y duración, identificación y características técnicas de los dispositivos. Esta retención se obliga por un periodo hasta de dos años, para permitir que las “autoridades competentes” puedan acceder a ellas y consultarlas en tiempo real.
El problema es el mismo: no se pide orden judicial y no se aclara qué autoridades pueden acceder a estos datos. Además, la retención por un periodo de dos años es demasiado larga si se piensa en la investigación de crímenes en en un juicio.
La retención no se refiere al contenido de las comunicaciones (es decir, a los mensajes intercambiados) sino a los “metadatos”, que aunque no versen sobre el contenido mismo pueden revelar mucho más que estos últimos. La ley mantiene dicha obligación de retención, aun cuando se ha reconocido en tribunales internacionales que se trata de una forma de vigilancia masiva, contraria a los derechos humanos.
Hasta ahora no sabemos si estas medidas han ayudado efectivamente a combatir el crimen organizado, pero ni aun en ese caso sería aceptable una invasión tan profunda y extensa a los derechos fundamentales de los mexicanos.
Acercándonos al fin del proceso judicial de revisión de estas reglas, esperamos que la Suprema Corte de Justicia mexicana haga valer las reglas constitucionales y los estándares internacionales, y opte por proteger los derechos de la población en lugar de ceder ante una retórica de seguridad sin evidencia. Al igual que otras organizaciones, Derechos Digitales pronto dará su opinión formal al tribunal.