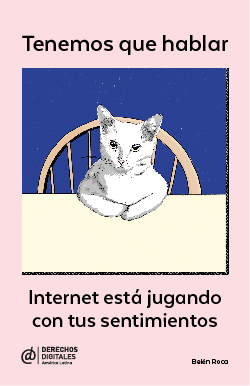Investigación que tiene por objetivo exponer las preocupaciones,vacíos y desafíos del marco normativo que presenta el Convenio de Budapest, las normas internas vigentes y las autoridades locales para una eficaz persecución de los delitos informáticos en el marco del respeto de los tratados internacionales de los derechos humanos y los más altos estándares de protección de datos personales.
Temática: Libertad de expresión
Prohibido soñar
A principios de agosto, un joven estudiante escribió un tuit sobre un sueño que incluía a una ministra de Estado, la portavoz del actual gobierno chileno. El tuit relataba un intento de seducción de la ministra con el propósito de poner una bomba. Semanas después, se volvió sujeto de una investigación penal: tras una denuncia personal por parte de la ministra, la policía uniformada comunicó de la investigación al estudiante personalmente, un domingo por la mañana.
La situación se volvió polémica rápidamente. El uso del aparato estatal estaba volcado a investigar una supuesta amenaza, que poco se condecía con el texto y el contexto de la expresión utilizada. Y a la vez, puso en relieve la actitud de la autoridad frente a expresiones que, en principio, creemos libres y protegidas por el marco de derechos fundamentales.
“Amenazas” en línea
En Chile, la ley sanciona a quien amenaza “seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho”. Se requiere amenazar un mal, de forma seria y verosímil. El relato de un sueño que contenía un propósito difícilmente podría tomarse como el anuncio de siquiera intentar la comisión de un delito. Menos aún de forma seria o medianamente verosímil.
La puesta en marcha de la actividad de la policía y del Ministerio Público, sin una ponderación suficiente del lenguaje del tuit y del contexto general, muestra una particular falta de criterio para el uso de recursos públicos destinados a la prevención y persecución del delito. Es decir, se moviliza al estado a reprimir una situación que, aun a simple vista, constituye una expresión sin importancia.
Pero no es solamente esa persecución la que resulta problemática. En un contexto social donde cada hora decenas de personas, especialmente mujeres, son objeto de acoso, amenazas serias de daño físico, incitaciones a la violencia y mucho más, la persecución de una expresión menos seria, debido a la sensación de una figura de autoridad, resulta una forma de desconocer y banalizar actos mucho más serios y mucho más frecuentes. Una utilización selectiva de los recursos del estado, denegada a personas más vulnerables, incluso con resultados fatales.
La vigilancia de las redes sociales
La policía también reveló su modo de actuar sobre las redes sociales: un “patrullaje” sobre las redes sociales, vigilando potenciales actos delictuales a partir de lo discutido de forma abierta en aplicaciones y sitios de internet. Profesionales, dedicados activamente a seguir conversaciones “públicas” en busca de amenazas.
Es difícil olvidar el caso de otro joven acusado hace varios años de agredir a la policía, identificado erróneamente, a partir de la vigilancia de sus redes sociales, y la inclusión en una lista de perfilamiento. Es decir, no es una novedad que esta forma de investigación proactiva existe. Sin embargo, la falta de transparencia a ese respecto es significativa, y deja a la ciudadanía en una importante desventaja frente a los riesgos que implica ser parte de una opaca base de datos policial. ¿Cuáles son los límites y los procedimientos que hoy usa la policía? ¿Cómo está acumulando y sistematizando la información de individuos? ¿Qué resguardos existen? Relatar los sueños propios, o la ubicación, u otras expresiones usadas en redes sociales, también es una muestra de aspectos íntimos de cada persona. Acumular y procesar datos publicados en una red social también tiene impacto sobre la privacidad. ¿Qué evaluación de riesgos ha hecho la policía?
Asimismo, parece paradójico que la misma policía cuyos funcionarios daban poca importancia al hecho puntual, haya requerido hacerse del dispositivo del investigado, obteniendo así acceso a la vida completa del mismo. Sin perjuicio del carácter voluntario de la entrega, ello es a todas luces el acceso a una cantidad desproporcionada de información privada en relación con la situación investigada.
Expresiones vigiladas, expresiones menos libres
La divulgación del hecho por la prensa fue exagerada y hasta falaz. La policía se refirió abiertamente a las (inexistentes) advertencias de instalación de un artefacto explosivo. Un periódico de circulación nacional puso el hecho en portada. Varios medios sostuvieron que el investigado había sido detenido, aun cuando no era cierto. De la misma forma, varios titulares daban a entender la existencia de una amenaza real contra una ministra de estado. Con esto, se produjo la amplificación de la noción de la amenaza en redes sociales, y del involucramiento de la policía en su persecución. Como denunciaran desde la asociación de estudiantes de la escuela del investigado, ello afectó su honra, además de su libertad de expresión.
Pero es relevante considerar que hacer de esta situación un evento con tal nivel de difusión, ayudada por los medios, afecta no solamente a las personas investigadas. La existencia de “ciberpatrullajes” y de visitas de la policía por expresiones aparentemente inocuas, pero referidas a autoridades de gobierno, termina incidiendo en la capacidad para expresarse. Porque no solamente se vulnera el derecho a la libertad de expresión cuando se reprime una marcha o se censura una publicación. También se amenaza a la libertad de expresión cuando se usa selectivamente la persecución estatal, mientras tantos casos de violencia en línea resulta en la no participación en espacios digitales. También se amenaza a la libertad de expresión cuando se invita a la autocensura, por el riesgo de una visita de la policía tras la osadía de contar un sueño.
Convenio de Budapest: aplicación en Colombia frente a derechos humanos
Es necesario que la aprobación del Convenio de Budapest en Colombia no solo se trate de la simple criminalización de conductas, sino, también, de reflexionar sobre otro tipo de intervenciones que son necesarias para proteger los derechos de las personas en el contexto digital
México y el Convenio de Budapest: posibles incompatibilidades
El Convenio de Budapest es un instrumento internacional que busca homogeneizar la manera en que los diversos países contratantes abordan y definen la “cibercriminalidad”. Pero, ¿qué pasa cuando son los mismos Estados los responsables de la comisión de este tipo de delitos?
Panamá, un país con la necesidad de una legislación sobre cibercrimen
Una reforma adecuada permitiría que los mecanismos para la investigación penal aseguren la correcta guía y salvaguarda de los derechos humanos y garantías procesales reconocidos por tratados internacionales y la Constitución.
De Budapest al Perú: análisis sobre el proceso de implementación del convenio de ciberdelincuencia. Impacto en el corto, mediano y largo plazo (2018)
Hace poco el Poder Ejecutivo de Perú remitió al Congreso los documentos relacionados al Convenio de Budapest, para su revisión y posterior ratificación. Pero, ¿qué es este convenio y por qué es importante para Perú?
Tenemos que hablar: internet está jugando con tus sentimientos (2018)
Fanzine que esboza el modo en que las plataformas de internet explotan las emociones de sus usuarios con el fin de incentivarlos a publicar y compartir más en ellas.
Encarcelado por tuitear
Mientras el mundo debate cómo contener la vigilancia masiva de las comunicaciones de parte de gobiernos y empresas, en Venezuela, sin necesidad de métodos sofisticados, decenas de personas han sido encarceladas y en algunos casos enjuiciadas por sus actividades en línea.
¿Cómo es que se habla de cárceles sin pasar por juicios? Porque en Venezuela no se siguen los pasos que indica el debido proceso cuando hay estado de derecho, sino que se impone la lógica de la arbitrariedad. Los tuiteros son detenidos de forma caprichosa y son sometidos a malos tratos hasta que en algún momento son excarcelados sin dar muchas explicaciones. Veamos algunos casos.
El 28 de abril de 2017, el comunicador Dan Elliot Zambrano, de 34 años de edad, abrió la puerta de su casa porque había funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar buscándolo. Le dio tiempo de tuitear y señalar a la DGCIM antes de que se lo llevaran detenido.
Desde su casa en la ciudad de Cagua, hasta Caracas, la capital de Venezuela hay más de 100 kilómetros. Allí lo encontraron al día siguiente, cuando su esposa y un grupo de abogados iniciaron su búsqueda porque negaban su paradero en cada sede a la que fueron en Aragua, su estado originario. Durante varias semanas Dan Zambrano estuvo aislado, a lo sumo le permitieron pedirle productos de higiene personal y cambios de ropa a su madre por teléfono, porque los centros de detención no proveen eso. Su esposa denunció 40 días después de la detención que no lo había podido ver ni una sola vez. A la quinta semana de presidio ni siquiera había sido presentado en un tribunal para saber al menos de qué se le acusaba.
Dan Zambrano había sido detenido por los uniformados a raíz de haber hecho tweets y retweets de mensajes críticos al régimen de Nicolás Maduro. No era una cuenta relevante, tenía apenas 1.300 seguidores en ese momento, pero era un perfil con nombre y apellido cuya ubicación los uniformados pudieron encontrarla fácilmente. Meses después, Zambrano fue liberado sin cargos. Al ser consultado sobre el episodio, mantiene las reservas del caso porque aunque se encuentra en el exilio, su familia aún permanece en Venezuela y corre el riesgo de represalias. Sin embargo apuntó algo importante sobre las autoridades y su seguimiento de contenidos en redes sociales: “El uso de ellos de intervenir en las redes es absolutamente caprichoso. Estando en detención me di cuenta que el uso de las redes es 60% contrainteligencia hacia la milicia y el resto contra la población, los políticos”.
Se refiere al monitoreo de publicaciones. No hay detrás de esto un software particularmente especializado ni la posibilidad de detectar las IP ni las ubicaciones geográficas de la gente, sino de monitorear sus contenidos hasta detectar al próximo cautivo y llegar a ellos por ingeniería social. Lo misterioso es el criterio para escogerlos, porque otros casos revelan un azar espeluznante. Pareciera que la intención del poder es remarcar que literalmente pueden llevarse a cualquiera en cualquier momento.
Tras las rejas
Por ejemplo, Skarlin Duarte, fue detenida en agosto de 2014, cuando tenía 23 años de edad, y liberada 858 días después, a finales de 2016. Permaneció encarcelada en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y una de las peores cárceles de presos políticos en Venezuela. Fue acusada de delitos como “instigación al odio”, “acceso indebido a sistemas protegidos”, “espionaje informático” y “ultraje”. Sin embargo nunca fue llevada a juicio, así que tampoco se mostraron evidencias. Al menos hasta noviembre de 2016, un mes antes de su excarcelación, su audiencia en tribunales había sido suspendida 33 veces consecutivas, mientras perdía más de dos años de su vida tras las rejas. Skarlin estuvo en el lugar equivocado.
Era cliente de un cibercafé en Caracas, uno de los dos que fue allanado por los uniformados un día que anunciaron un operativo para encontrar a los autores de mensajes contra el gobierno en redes sociales. Así que se llevaron algunas computadoras del lugar y los datos de la joven bailarina de danza latina, sin conocimientos sobre espionaje informático, a quien le allanaron su casa en la noche para detenerla.
Sin embargo, en las decenas de casos más registrados en Venezuela, no todos han sido fruto del capricho de algún funcionario. Algunas detenciones han servido para acusar culpabilidades en medio de alguna tragedia, como cuando en 2014 fue asesinado el diputado Robert Serra, del Partido Socialista Unido de Venezuela. A la cárcel fue a parar el periodista Víctor Ugas, por publicar una foto del cadáver del diputado. La imagen corría desde hacía horas por WhatsApp, filtrada desde la morgue en Caracas, pero nadie la había publicado en redes hasta que lo hizo Ugas. También detuvieron a dos personas vinculadas a una cuenta esotérica, bajo el seudónimo Negra Hipólita. La cuenta hacía adivinaciones y ofrecía lectura de cartas y otros sortilegios a cambio de dinero. Semanas antes del asesinato de Serra a manos de su propio escolta, la cuenta publicó que habría “luto” en la Asamblea Nacional, así que como las autoridades también creen en brujos y videntes, se hicieron pasar por un cliente, contrataron sus servicios y al momento del contacto físico (y los datos de cuentas bancarias) detuvieron a quienes la administraban.
Otro tuitero detenido en 2014 fue Leonel Sánchez Camero (AnonymusWar), acusado de hackear las cuentas de Twitter de algunos funcionarios gubernamentales y preparar un plan de fuga para el político Leopoldo López. Ninguna de las acusaciones se comprobó en juicio. Además, Sánchez fue detenido en Barinas, a 470 kilómetros de la cárcel de Ramo Verde.
Igualmente, Abraham David Muñoz (AbraahamDz), de 18 años de edad, también fue detenido por tuitear “Muerto Robert Serra, ajá ¿para cuándo Diosdado y Jorge Rodríguez?”. Se lo llevaron de su casa sin una orden de aprehensión ni un procedimiento en su contra.
Los tuiteros presos llegaron a rondar la veintena, en un país que ha llegado a tener más de 600 presos políticos y presos de conciencia según han reportado organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Provea y el Foro Penal. Muchos de ellos son detenidos que dependen directamente de un funcionario del chavismo, como el líder estudiantil Villca Fernández, que escribió en su tuiter que no le tenía miedo a Diosdado Cabello, segundo al mando del PSUV, tras unas amenazas que le hiciera el funcionario en televisión.
Los monstruosos casos recientes
El modus operandi del poder sólo se han hecho más retorcido. No hay mayor sofisticación en el uso de herramientas digitales para detectar mensajes, pero sí se han usado métodos más brutales que las detenciones arbitrarias. En 2018 hemos reportado dos casos más:
@DolarPro: Carlos Eduardo Marrón es el dueño del portal DolarPro y vivía fuera de Venezuela. El Gobierno ha prohibido publicar el precio del dólar paralelo porque mantiene un férreo control cambiario desde 2003, sin embargo el mercado negro necesita información y hay decenas de páginas web y cuentas en redes con ese contenido. En un hecho insólito en la historia reciente del país, las autoridades fingieron un secuestro del padre de Marrón, como si fuesen una banda delictiva, y negociaron la entrega con su hijo. Cuando Carlos Eduardo regresó al país a pagar el rescate de su padre y recuperarlo, le informaron que se trataba de una detención oficial y fue enviado a la cárcel. Aún su juicio está pendiente, la web está desactivada y a pesar de eso el dólar paralelo sigue multiplicando su precio cada semana.
@AeroMeteo: Pedro Patricio Jaimes Criollo tiene una cuenta dedicada al tráfico aéreo y la meteorología en Venezuela. La tarde del 3 de mayo publicó en su Twitter una información de fácil acceso en cualquier portal especializado: el único avión sobrevolando el centro del país era el presidencial, que hizo una ruta desde Caracas hasta el estado Aragua. Por divulgar ese dato, que no representa ninguna información clasificada, el 12 de mayo fue detenido y no se ha sabido nada de él hasta el cierre de este artículo, un mes después.* Ni familiares ni abogados saben dónde está y ninguna autoridad responde por su paradero. Las ONG de derechos humanos califican el hecho como una desaparición forzosa y reclaman saber el destino de @AeroMeteo.
Los efectos de las detenciones arbitrarias de tuiteros en Venezuela ha significado un aumento en la presencia de cuentas con seudónimos para ocultar la identidad de sus autores, además de una migración de conversaciones digitales a espacios más privados como WhatsApp y otros servicios de mensajería. El terreno digital es importante para las comunicaciones del gobierno de Maduro, sin embargo al ser un espacio con mayores libertades, ha sido más difícil imponer la hegemonía comunicacional que propone la revolución desde la era Chávez. En redes no ha disminuido la crítica, aunque los venezolanos se saben monitoreados.
* El 15 de junio Pedro Jaimes se comunicó con su familia, como ha señalado la organización Espacio Público. Organizaciones de América Latina se manifestaron condenando la que consideran una detención arbitraria.
Error 402 ¿Terrorismo Cibernético en Guatemala?
Hablar de terrorismo cibernético en Guatemala me hace pensar en una novela de ficción de Margaret Atwood situada en el año 3000. Luego recuerdo que vivo en el país de las distopías y me tranquilizo. La Iniciativa de Ley 5239, contra actos terroristas, se dio a conocer ante el Congreso el 23 de febrero de 2017; fue analizada por la comisión de Gobernación y recibió dictamen favorable en noviembre del mismo año. En estos momentos está en espera de una segunda y tercera lectura para ser aprobada.
¿Qué es el ciberterrorismo? ¿Por qué está incluído en la ley? ¿Por qué ha generado críticas de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos? Recordar la historia reciente del país ayuda a entender mejor el contexto y los peligros potenciales del proyecto.
¿Ciberterrorismo?
La definición de ciberterrorismo que expone el proyecto parece sacada de una novela de apocalípsis tecnológico: el terrorismo cibernético lo comete “quien con fines económicos, políticos, religiosos, utilice los medios de comunicación, informática, tecnologías de información, electrónica o similar con el objeto de infundir temor, causar alarma, intimidar a la población, o compeler a un Estado o Gobierno u organismo nacional o internacional”, sancionándolo con entre diez a veinte años de prisión.
La Cámara de Periodistas de Guatemala rechazó la iniciativa, argumentando que el artículo 22 sobre ciberterrorismo es “pretensión velada y descarada de restringir el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento”.
“El solo hecho de que compeler al Estado por medios electrónicos configura un delito terrorista es una definición excesivamente amplia y puede ser utilizada como forma de reprimir discursos disidentes”, explica Pablo Viollier, analista de políticas públicas de Derechos Digitales, quien además recalca que “la tipificación de este tipo de delitos debe ser particularmente precisa” para evitar su uso con fines represivos.
Para Sara Fratti, abogada y directora de Políticas Públicas de IPANDETEC, “los riesgos son enormes, principalmente por la criminalización del movimiento ciudadano, que incluirá la penalización de actos como convocar a manifestaciones, críticas a funcionarios públicos, etc.”.
En paralelo existe un riesgo que pocas veces se menciona y “es que la gente genere autocensura en espacios donde antes no la había, por la sola existencia de este tipo de leyes”, explica David Oliva, consultor en seguridad digital de la Fundación Acceso.
El poder de las redes
“Es importante contextualizar brevemente el momento social y político que atraviesa Guatemala”, explica Sara Fratti: “la lucha contra la corrupción promovida desde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público (MP) y la ciudadanía han generado que las élites y grupos de poder vinculados a la corrupción inicien una campaña de desprestigio, principalmente a través de redes sociales. Como consecuencia, esta iniciativa de ley se presentó con la finalidad, entre otras cosas, de silenciar las voces de líderes, activistas, defensores y población en general”.
David Oliva considera que “estas leyes surgen alrededor del incremento en la sonoridad de las redes sociales, y es lamentable que a falta de profesionales probos se legislen leyes que buscan censurar masivamente expresiones de distintos tipos”. Así, esta ley puede ser leída como una forma de silenciar a la sociedad civil, detener las movilizaciones ciudadanas y criminalizar a los y las defensoras de derechos humanos.
Una nueva red de inteligencia
Por si esto fuera poco, la Iniciativa de Ley 5239 contempla además la creación de una Red de Comunicación “integrada por autoridades de seguridad, migratorias y aduaneras, que permita optimizar los procedimientos de control sin afectar el flujo del comercio”. Esta red tecnológica de información no solo será fundamental para la prevención de actividades terroristas, sino que intensificará el flujo de información entre países, sobre aquellas personas u organizaciones que se consideren bajo investigación.
“El proyecto no define las funciones específicas que tendrá esta red, básicamente es la creación de una red de inteligencia para vigilar a la ciudadanía. Además, carece de salvaguardas y estándares mínimos de aplicación. Lo cual, facultará al Gobierno establecer una red de vigilancia masiva”, explica Fratti.
Lo grave no es solamente la creación de un nuevo aparato de control estatal, sino que bajo el discurso de seguridad ciudadana este tipo de proyectos nacen desvinculados del deber de garantizar los derechos humanos.
Desde esa perspectiva, Víctor Quilaqueo, historiador y director del Centro de Política Públicas para el Socialimo, señala que “la creación de una Red de Comunicación es un atentado contra las garantías ciudadanas mínimas. Queda así como una medida arbitraria, que no define alcances ni modos de aplicación. Es crear una ley en cuyo centro no está la salvaguarda de nuestros derechos”.
Como vemos, el proyecto tiene un carácter eminentemente cohercitivo, sin perspectiva de derechos fundamentales. La tendencia a la criminalización de la diferencia es profunda y se materializa en iniciativas de este tipo.
“Creo que hay dos problemas con este tipo de legislaciones -explica David Oliva-: en primer lugar, están tipificando delitos digitales antes de tipificar derechos digitales de las personas, eso es una clara manifestación de criminalización. Por otro lado, cuando se legislan este tipo de leyes sin ninguna vista técnica ni de derechos humanos, el resultado son legislaciones totalitarias que de ninguna manera buscan hacernos crecer como sociedad, sino al contrario, generan control. El solo hecho de que una persona se sepa vigilada por el Estado la limita de ejercer su libre derecho de expresión o de generar puntos de vista diferentes”.
La ley sugiere un panorama que nos recuerda al gran hermano de Orwell. Según Sara Fratti, la iniciativa permitirá que el Gobierno tenga acceso y control a las publicaciones en redes sociales y plataformas digitales que realicen los usuarios del país, “con la finalidad de vigilar y castigar a ciudadanos que se opongan a la forma en la que se está llevando a cabo la administracion pública”.
En un país como Guatemala, que tuvo 36 años de conflicto armado y aparatos de inteligencia estatal y paraestatal represivos, hablar sobre crear una sistema de control y vigilancia masiva debe considerarse una agresión, no solo porque está en peligro nuestro derecho constitucional a la privacidad y a la libertad de expresión, sino también porque pende de un hilo la débil democracia que nos queda.
La brecha oculta en las estadísticas de acceso a internet en México
El pasado 5 de abril presentamos la investigación donde “medimos” la brecha digital de género en México. Pongo la palabra con comillas porque en 2016, 51.5% de las mujeres estaban conectadas en el país. En teoría.
En el panel nos acompañaron colegas y compañeras que han trabajo el tema fuera de las estadísticas desde APC Women, Artículo 19, Luchadoras y Data Cívica. Todas coincidimos en una cosa: las estadísticas y definiciones bajo las cuales se levantan los datos sobre acceso a internet en México, esconden la realidad de muchas mujeres.
Primero que nada hay que definir un acceso funcional. El acceso a internet y a la tecnología va mucho más allá de tener datos en el celular o WiFi en una computadora. La autoridad que mide el acceso a internet en México lo define como “conexión en el hogar”. Para nosotras, hay acceso a internet cuando la red sirve como una herramienta para aprender y conocer; cuando como mujeres podemos pagarla sin abandonar otras prioridades; si tiene contenidos que nos interesen y sean relevantes para nosotras; si podemos producir y co-crear estos mismos; si un espacio seguro para compartir y disentir, en comunidad, en su propio idioma.
Segundo, las estadísticas que recogen los datos no tienen perspectiva de género. Por consiguiente, las políticas públicas que surjan a partir de dichas estadísticas también ignorarán la realidad de mujeres en el país, sobre todo en zonas rurales o indígenas. No importa lo que digan las cifras, la brecha digital aún existe. “Las estadísticas solo miden que exista conexión en los hogares”, dijo Lulú Barrera de Luchadoras en el panel de presentación, “pero si una mujer vive violencia en su casa y el único celular para conectarse es del esposo que la maltrata, no puede entrar a internet para encontrar solución. Entonces tenemos un problema.”
Para Paulina Gutiérrez de Artículo 19, en comunidades tales como Tabasco y Chiapas «tener un dispositivo o tener acceso a una herramienta tecnológica con conectividad no significa que haya un acceso sustancial”. Si la desigualdad es estructural, poco podrá cambiar.
Por todo lo anterior, no podemos decir que la revolución de las tecnologías de información y comunicación está transformando la vida de la mayor parte de las mujeres. Las soluciones también tienen que ser amplias, y van desde combatir la violencia de género (en línea y fuera de línea) hasta redefinir los propios estereotipos de género que nos codifican socialmente.
Las mujeres tenemos menos acceso por muchas razones. Estas van desde los estereotipos machistas del tipo “las damitas no deben usar internet” hasta la falta de tiempo; las mujeres tienen carga triple de trabajo, el doméstico, el relacionado con los hijos y el trabajo laboral profesional. La autocensura que proviene de la violencia de género en línea también es un problema: a las mujeres disidentes, que decidimos salirnos de nuestros roles de género y opinar de política o deportes, nos llegan amenazas de muerte y violación por expresarnos. Por otro lado, la brecha salarial de género disminuye la capacidad de las mujeres para pagar acceso a internet, sin mencionar la falta de conocimiento o las pocas mujeres que hay en el campo de la tecnología en México: en el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) solo el 22% eran mujeres en el 2012. Se considera “una cosa para chicos”.
La brecha digital de género no va a cerrarse mientras la sigamos abordando en casillas separadas denominadas «fuera de línea» y «en línea», sino que requiere un progreso en varios frentes a la vez. Con esto en mente proponemos cinco cosas: 1) evaluar y reformar México Conectado –el programa para ampliar la conectividad en México- desde una perspectiva de género; 2) terminar con la violencia de género en plataformas digitales; 3) hacer énfasis en la construcción y modernización de la infraestructura de internet y habilitar legalmente el uso de redes comunitarias; 4) priorizar la educación digital en todas las escuelas y comunidades; 5) crear programas educativos para que más mujeres participen en tecnología.
La igualdad digital es fundamental para realizar los importantes beneficios potenciales que internet puede aportar a las mujeres, sus comunidades y la economía en general. Esperemos esta investigación sea un primer paso para medirla y tomar cartas en el asunto.