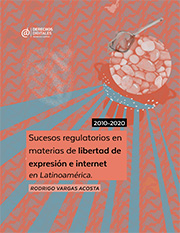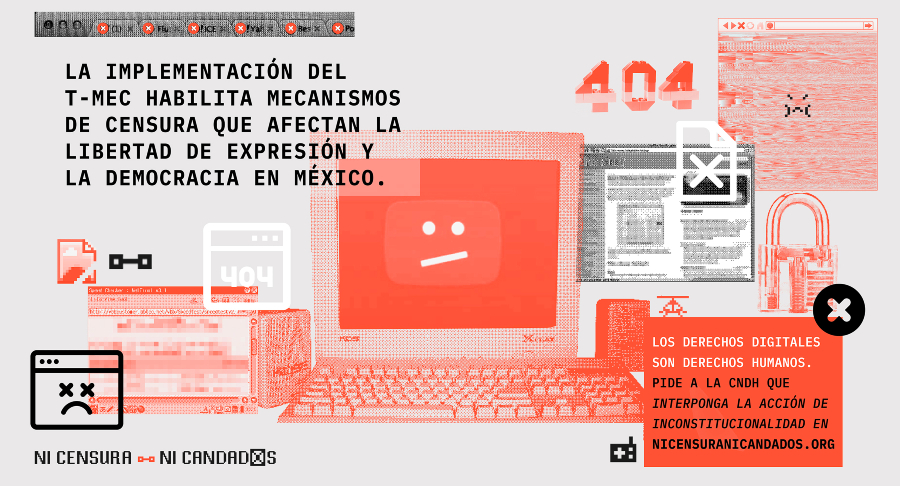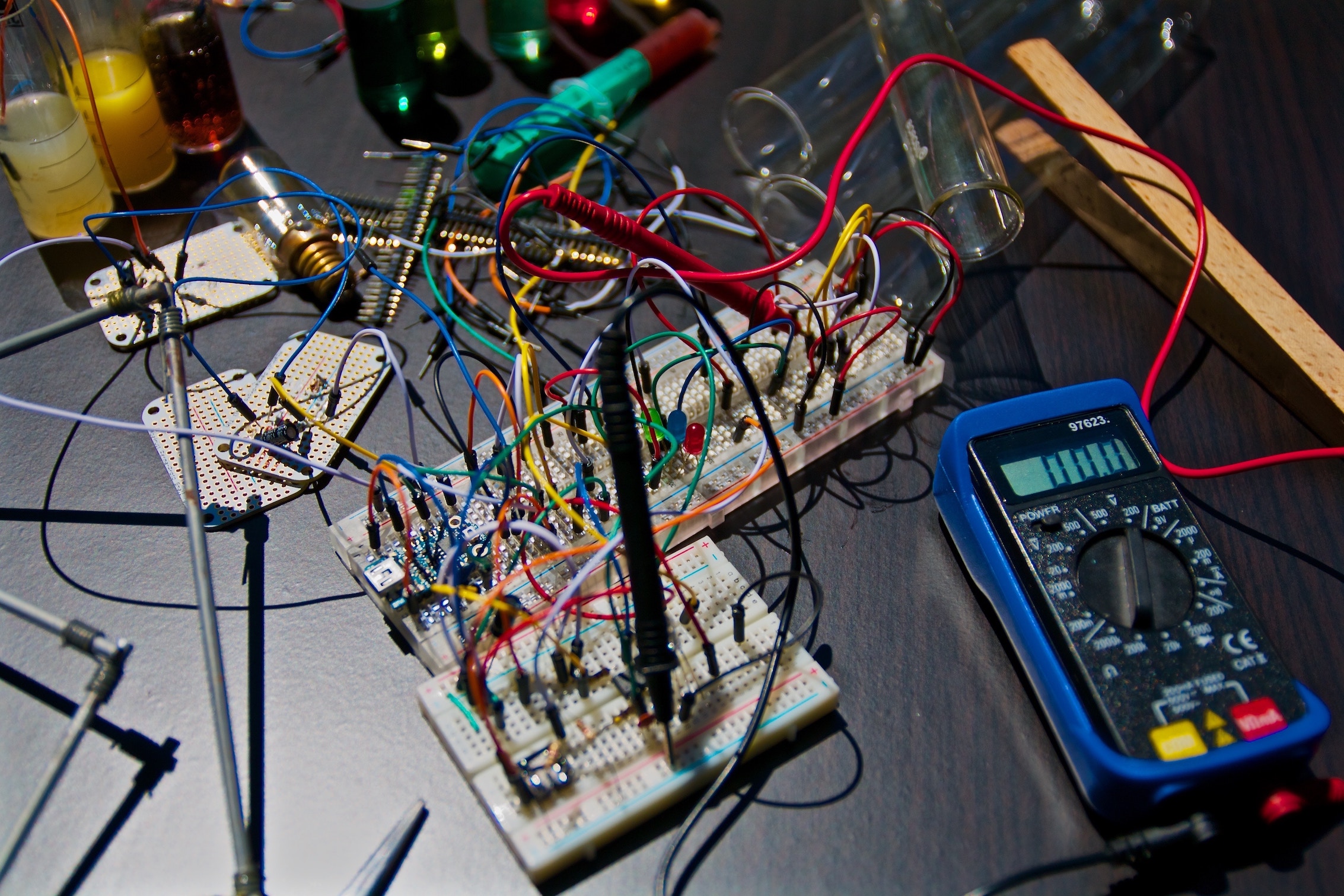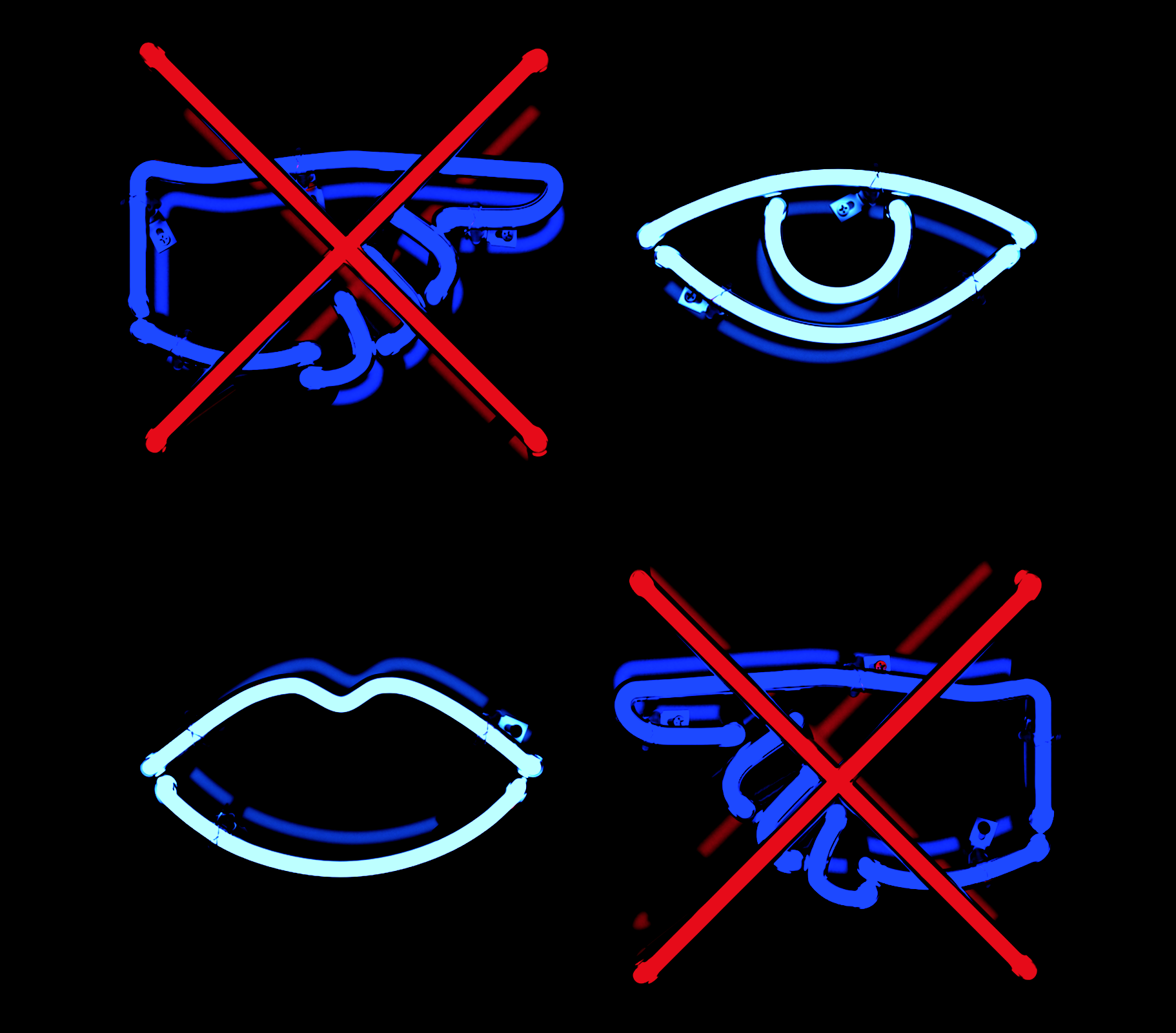Análisis de los cambios en materias legislativas y jurisprudenciales en materias como derecho a la honra, propiedad intelectual, responsabilidad de intermediarios, derecho al olvido y responsabilidad de buscadores, neutralidad de la red, discursos de odio y otras formas directas o indirectas de censura.
Temática: Libertad de expresión
Proyecto de ley especial de ciberdelitos en Nicaragua: una herramienta más para la represión del disenso
El pasado lunes, la diputada Loria Raquel Dixon Brautigam, del partido nicaragüense Frente Sandinista, presentó un proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos cuya redacción -ampliamente abarcante y vaga- de aprobarse, representaría un ataque a la privacidad, a la protección de los datos personales, pero sobre todo a la libertad de expresión y participación. Este proyecto se inscribe en una peligrosa tendencia, no solo en Nicaragua sino en la región, de utilizar legislaciones contra “cibercrimen” que en realidad buscan criminalizar la libertad de expresión.
En Nicaragua, las redes sociales se han convertido en espacio de denuncia y expresión social, tanto o más que en otros países dada la constante represión del gobierno nicaragüense ante la denuncia y el disenso político. Esta es razón suficiente para creer, como han señalado organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, que esta ley busca fundamentalmente perseguir y controlar las redes sociales como espacio para la expresión ciudadana. Este tipo de persecución es una conducta utilizada por otros gobiernos de la región, siendo quizá los más graves los casos de Cuba y Venezuela, donde -de acuerdo con el reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- al menos 18 personas han sido detenidas y torturadas entre 2014 y 2019 por publicaciones en Twitter. Del mismo modo, en el caso de Nicaragua no es posible analizar un proyecto de ley como éste ignorando el contexto: esta iniciativa de ley sucede días después de que el Presidente, Daniel Ortega, expresara su interés de reformar la legislación para permitir la cadena perpetua, y junto con la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que constituye un claro ataque contra la libertad de asociación y la defensa de los derechos humanos.
En el caso del proyecto de ley especial de ciberdelitos, el primer factor a considerar es su lenguaje amplio y ambiguo, una de las herramientas más utilizadas en las normativas que buscan ser suficientemente flexibles para poder ser utilizadas posteriormente en la persecución del ejercicio del disenso. El texto señala que castigará a quien “suplantare o se apoderare de la identidad informática de una persona natural o jurídica por medio de las TIC” sin indicar cuáles son los parámetros para considerar que una conducta constituye suplantación, lo que claramente puede convertirse en la ilegalización de la parodia y la sátira, expresiones tradicionalmente protegidas, y busca perseguir a “quien publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra”, en un texto prácticamente idéntico al que contiene la Ley de Responsabilidad Social venezolana (también conocida, al igual que este proyecto, por el nombre de Ley Mordaza), y a la Ley Contra el Odio, que han creado el entorno legal por el cual se ha perseguido y arrestado a médicos y periodistas en el contexto de la pandemia. Sobre esta ley, en su momento, la CIDH declaró que:
«En un primer análisis tres aspectos resultan alarmantes: a) el uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público; b) la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; c) la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos.»
Estas mismas circunstancias tienen lugar en el proyecto de ley nicaragüense, que pretende castigar con penas de hasta ocho años de cárcel a publicaciones en redes sociales o en medios de comunicación que sean categorizadas como delitos contra la “seguridad del Estado”. No estamos hablando ya solo de publicaciones aisladas en redes sociales, sino también de filtraciones como la que revelara las cifras reales del Ministerio de Salud en el contexto de la pandemia por coronavirus.
El proyecto, que de sí busca abarcar un amplísimo rango de conductas, pretende también convertirse en el marco de referencia nicaragüense para las “noticias falsas”, castigando con hasta cuatro años de cárcel a quienes difundan información que sea categorizada como falsa por el gobierno. Como hemos señalado anteriormente, la tentación, ya global, de regular las “noticias falsas” a este nivel de granularidad no desemboca en otro lugar que no sea la infantilización y la censura: pretender que por apelación a la autoridad se considere cierto solo aquello que un gobierno califica como tal es el clavo final para enterrar las democracias.
En un país como Nicaragua, donde desde 2018 la represión sistemática por parte del aparato estatal hacia la oposición, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación independientes y las empresas del sector privado no ha hecho más que intensificarse, no solo mediante la criminalización de sus acciones sino también mediante actos extrajudiciales como allanamientos, secuestros, ajusticiamientos y ataques de difamación, la creación de una herramienta legal que permita establecer un sistema arbitrario para controlar el flujo de información es especialmente alarmante. Es urgente garantizar que cualquier proceso legislativo en Nicaragua que busque establecer legislaciones en materia de ciberdelitos sea abierto a la participación de la sociedad civil mediante procesos que garanticen su involucramiento libre y vinculante, de modo que las normas resultantes respondan realmente a la protección de la seguridad de los ciudadanos en su utilización de tecnologías informáticas.
El futuro del cifrado se define en Brasil
En medio de una pandemia global que releva como nunca antes la importancia de las comunicaciones seguras por medios digitales, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) está por decidir dos acciones judiciales sobre los bloqueos de WhatsApp que conmocionaron a usuarias de internet en todo el mundo hace algunos años. Al centro de esa discusión está el debate en torno al valor del cifrado, piedra angular de la seguridad en las tecnologías digitales.
Ese valor, no obstante, es puesto en tela de juicio frente a los requerimientos de los Estados por acceder a comunicaciones e información privadas. Y en esa contraposición de narrativas sobre la tecnología, sobre la seguridad de personas o instituciones, sobre el poder, y sobre derechos fundamentales, la decisión en Brasil puede significar una nueva etapa en la discusión del cifrado en América Latina y el sur global.
Del uso de aplicaciones al derecho al cifrado
La situación de Brasil se remonta a sucesos conocidos en el mundo entero. Entre 2015 y 2016, cuatro órdenes judiciales de distintos juzgados dieron lugar a tres bloqueos de WhatsApp en Brasil. En todos esos casos, el bloqueo era adoptado como una sanción por el incumplimiento de órdenes judiciales relativas a la entrega de información por parte de WhatsApp, información que a su vez no era provista por WhatsApp, por estar cifrada. En todos esos casos, los bloqueos eran mundialmente rechazados como actos contrarios a la libertad de expresión y contrarios al uso de herramientas de comunicación más protectoras de la privacidad.
Dos acciones judiciales ante el STF mantienen viva la discusión en Brasil. La primera es una acción directa de inconstitucionalidad, ADI 5527, que sostiene que el Marco Civil de Internet contiene disposiciones inconstitucionales, en atención al uso de las mismas para el bloqueo de aplicaciones completas, con consecuencias desproporcionadas. Los jueces, al ordenar el bloqueo de aplicaciones (no solamente WhatsApp), estarían dando una interpretación equivocada al Marco Civil de Internet, al ampararse en su articulado para bloquear aplicaciones, basados en causales que no correspondían según la ley. Es decir, una sanción que es parte de las reglas sobre privacidad y protección de datos, usada a propósito del incumplimiento de reglas procesales. A su vez, el impacto del bloqueo se extendió desproporcionadamente a personas dentro y fuera del país, a personas no involucradas en el proceso judicial, en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y comunicación.
La segunda acción, la alegación de incumplimiento de precepto fundamental, ADPF 403, apunta asimismo a la defensa de los derechos fundamentales, con el bloqueo judicial de WhatsApp como el acto cuestionado por infringir derechos de libertad de comunicación, libertad de expresión y privacidad. A diferencia de la ADI 5527, que alega la inconstitucionalidad de las disposiciones que autorizan bloqueos en general, la ADPF 403 apunta a los bloqueos de WhatsApp como las medidas infractoras de derechos.
Con ocasión de los bloqueos, se suscitó una enorme preocupación mundial sobre el impacto de decisiones judiciales que impiden la comunicación privada, y la libre elección de las formas en las que se produce, especialmente tratándose de aplicaciones que a la vez son populares y ofrecen mayor seguridad. Pero a nivel judicial, los debates centraban especial atención en los motivos detrás de los bloqueos, como la necesidad de acceder a información como condición para el éxito de investigaciones criminales. Es decir, las disputas entre las narrativas sobre criptografía se movieron también desde el debate político al ámbito jurisdiccional. Y en ese debate, los ministros del STF discuten directamente sobre el valor del cifrado.
Hasta el momento, cuando no hay aún sentencias, los ministros relatores han emitido sus opiniones en ambas causas, con el propósito de informar la posterior votación del STF como cuerpo colegiado. Respecto de la ADPF 403, para la ministra relatora Rosa Weber, no se justifica el uso de Marco Civil de Internet para el bloqueo de WhatsApp, lo que no implica su inconstitucionalidad sino una aplicación errada de la ley. Pero a la vez, agregó expresamente que “sería inadmisible, y a la vez un retroceso, volver ilegal o limitar de ese modo [mediante el bloqueo] el uso de criptografía”. En cuanto a la ADI 5527, el ministro relator Edson Fachin estima que es inconstitucional prohibir a las personas utilizar criptografía de punto a punto, y menciona expresamente el impacto desproporcionado sobre las personas más vulnerables. Para el ministro, el cifrado es “un medio de asegurar la protección de derechos que, en una sociedad democrática, son esenciales para la vida pública”. Lo que la sociedad civil global ha sostenido continuamente, encuentra reconocimiento expreso en las voces de los ministros.
Vacilaciones regionales
La discusión de la temática, tanto en Brasil como en el resto de la región, es también consecuencia de regulaciones mayormente anticuadas o altamente problemáticas. En Colombia, una ley de 1997 con amplísimo lenguaje pone en duda la licitud del cifrado en redes celulares. Leyes de telecomunicaciones en Ecuador (Art. 77) y El Salvador (Art. 42-D) hablan explícitamente de descifrado por empresas en cooperación con investigaciones estatales. Un decreto en Cuba, hoy derogado, mencionaba la encriptación con el propósito de exigir aprobación previa para su uso en redes digitales privadas. Una investigación fraudulenta en Chile esgrimía la supuesta interceptación de comunicaciones cifradas sin ofrecer información fidedigna sobre el modo de obtención.
En todos estos casos, nociones variadas de seguridad defendida por el Estado justifican una visión a menudo anticuada y en todos los casos adversa a la seguridad de las comunicaciones privadas. En otros países, la ausencia de regulación específica en torno a la investigación es parte de características generales de vacíos en la delimitación de los poderes estatales. De este modo, la inteligencia estatal parece depender de su capacidad de infringir la privacidad, aun sin reglas suficientes para asegurar su ajuste a reglas constitucionales vigentes.
La influencia de un fallo en Brasil no se limita a las cuestiones relativas a la presencia o ausencia de cifrado, sino que se inserta en un contexto más amplio de uso de potestades estatales para la investigación, y de los intentos de forzar a una empresa privada a cooperar con las autoridades públicas, además de seguir un patrón de intento de control sobre aplicaciones disruptivas. Es decir, aun cuando pueda haber un buen precedente a seguir tanto en Brasil como en el extranjero en un aspecto de estas herramientas, queda todavía camino por recorrer, especialmente en la legislación, pero también en la discusión pública, en la interacción con las empresas, y a nivel de cooperación entre estados.
La forma en que el debate político se ha producido globalmente en torno a la criptografía a nivel mundial, pone en entredicho la real probabilidad de prevalecer de los derechos individuales y colectivos por sobre los intereses de vigilancia total de los Estados. Sin perjuicio de las decisiones de la judicatura, los ejemplos latinoamericanos demuestran que todavía es el poder político el que tiene la capacidad de regular las potestades estatales de manera contraria a los derechos fundamentales, como demuestra el caso australiano en torno al cifrado, o más ampliamente en torno a la privacidad de comunicaciones en el propio caso brasileño del proyecto de ley de “fake news”.
El futuro de la criptografía
A pesar de la esperanza que otorgan los informes de los ministros relatores del STF, particularmente en la expresa defensa del ejercicio de derechos fundamentales por medio del uso de cifrado de comunicaciones, tampoco existe certeza de que los resultados finales sean favorables. Pero observar de manera más concreta y cercana debates que tan frecuentemente observábamos a distancia entre poderosos gobiernos del norte global y poderosas empresas del norte global, traen a nuestro lado del mundo la posibilidad de discutir cambios necesarios en torno a las formas en que los intereses de seguridad inciden en nuestros derechos fundamentales, y las formas en que los Estados asumen su responsabilidad en ese equilibrio.
La inminente decisión del STF brasileño sirve así como aliciente a seguir persiguiendo un objetivo crucial para el ejercicio de derechos a través de las herramientas tecnológicas: que las tareas investigativas y de inteligencia sean reguladas y ejercidas sin tratar de forzar la mano de la tecnología, sin buscar la expansión del estado vigilante, y sin alterar significativamente la vida privada de las personas. Mientras intentamos reconducir este debate a soluciones democráticas, basadas en evidencia y análisis de riesgos, y respetuosas de los derechos fundamentales, esperamos que el Supremo Tribunal Federal reafirme lo que indicó el ministro Fachin: que los derechos digitales son derechos fundamentales.
La implementación de las disposiciones de propiedad intelectual del T-MEC por parte del Congreso mexicano amenaza la democracia y los derechos digitales
En reacción a los cambios radicales en el régimen federal de derechos de autor aprobados por el Congreso mexicano, a propósito de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las organizaciones de interés público y las personas que firmamos declaramos:
Nuestra oposición a los proyectos de ley que implementan las reglas de propiedad intelectual previstas por el T-MEC en México sin un debate adecuado, sin justificación y sin hacer uso de la flexibilidad contemplada en el T-MEC para aminorar el daño a los derechos humanos y a la economía mexicana. Estas reformas refuerzan el draconiano sistema de derechos de autor vigente en México y lo empeora, importando algunos de los aspectos más problemáticos de la ley de derechos de autor de los Estados Unidos. Las signatarias de esta declaración hemos participado de las discusiones globales y hemos documentado las múltiples formas en que el maximalismo del derecho de autor se infiltra en los acuerdos comerciales, eludiendo los procesos democráticos y los debates basados en evidencia. Hemos visto cómo estas lógicas han vuelto a producirse en México y nos oponemos a ellas enérgicamente.
Mientras estas reformas se mantengan vigentes, México tendrá que lidiar con un sistema de «notificación y eliminación de contenidos», un sistema de censura particularmente sencillo de explotar, basado en acusaciones de infracción al derecho de autor que no necesitan ser corroboradas. Este sistema copia el modelo implementado en Estados Unidos por medio de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de 1998 (DMCA). Si bien este sistema ha coincidido con el crecimiento expansivo de las plataformas de internet estadounidenses que ofrecen contenido generado por los usuarios, también ha permitido una cantidad significativa de restricciones al discurso legítimo, incluyendo la crítica política. Este es un sistema de censura que no requiere de la revisión judicial de las acusaciones de infracción, y que carece de una consideración significativa de limitaciones y excepciones al derecho de autor para proteger la libertad de expresión. Además, permite el “copyfraud”, nombre con el que se conoce la eliminación —sin el debido proceso— de obras que pertenecen al dominio público, que están protegidas con licencias que permiten su reutilización o que no son propiedad del demandante.
Las revisiones a la ley mexicana de derechos de autor no tienen en cuenta los impactos negativos sobre la libertad de expresión, ni los estándares sobre restricción de contenido basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, como los Principios de Manila sobre Responsabilidad Intermedia.
Las reformas también implementan restricciones legales a la eliminación de las «medidas de protección tecnológica» (MTP) en México, sin las salvaguardas adecuadas para los casos en los que eludir estas medidas tenga fines legítimos. El Código Penal Federal ahora establece fuertes multas y el riesgo de ir a prisión en caso de infringir estas medidas. Los regímenes antielusión han sido un desastre para los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso al conocimiento, para asegurar adecuadamente y en todos los casos el derecho de las personas con discapacidad a adaptar sus tecnologías a sus necesidades, y el derecho a la reparación independiente. Estas reglas pueden resultar en acciones judiciales que contravengan las obligaciones de México bajo el Tratado de Marrakech. Además, las reglas antielusión son catastróficas para la competencia, ya que permiten a las empresas dominantes usar MTP para prohibir actividades competitivas, como la fabricación de repuestos e insumos de terceros, así como la creación de productos interoperables.
Las MTP han proliferado como hongos, surgiendo en todos los sectores, para su uso con fines puramente anticompetitivos. Las implementaciones recientes incluyen MTP para ventiladores, tractores, monitores de glucosa para personas diabéticas y automóviles, con el único fin de evitar las reparaciones independientes, permitiendo a las empresas dominantes recopilar datos y limitar el marco de acción de sus críticos, clientes y competidores. Estados Unidos tiene la excusa de haber creado su ley sobre MTP en 1998, antes de que hubiese pruebas irrefutables de las consecuencias negativas de dichas normativas y antes de que los dispositivos controlados por software protegido por derecho de autor se volvieran ubicuos. 22 años después, los daños han sido documentados en numerosas reglamentaciones gubernamentales y casos judiciales en los Estados Unidos, estableciendo el daño a creadores, innovadores, investigadores y al público en general. México no tiene excusa para adoptar un régimen de derechos de autor retrógrado, que ha demostrado ser perjudicial para las personas respetuosas de la ley, ya que obstaculiza en lugar de promover la amplia participación en actividades creativas que el derecho de autor debería procurar.
La aprobación apresurada de estas reformas va contra el deber del Congreso federal de debatir democrática, abierta y transparentemente las reglas bajo las cuales las y los habitantes de México estarán legalmente obligadas a vivir en la era digital. La aprobación de estas reformas representa una oportunidad perdida para discutir las necesidades reales en torno a libertad de expresión para quienes crean, innovan, investigan y, en general, para el bienestar público en México. Trágicamente, el Congreso mexicano no ha sido capaz de explorar las flexibilidades dentro del texto del T-MEC que le permitirían responder de manera más adecuada a las necesidades de la población mexicana y los valores encarnados en su Constitución. Un ejemplo de esto es que las limitadas excepciones y limitaciones al derecho de autor existentes en la ley mexicana no fueron revisadas ni ampliadas para ajustarse a este nuevo régimen, agudizando la desventaja de México frente a sus socios, que tienen regímenes de excepción mucho más robustos, a través de políticas de uso justo y trato justo.
El T-MEC es un acuerdo trilateral y Canadá, la otra parte del acuerdo, ha preservado mucho más espacio para la libertad de expresión, la innovación y la competencia en la forma en que ha implementado las obligaciones del tratado. Mientras que Estados Unidos y México tienen «notificación y retirada» por denuncias de infracción de derechos de autor, Canadá tiene «notificación y notificación», un mecanismo mucho más mesurado, que pondera el debido proceso y la libre expresión de una forma mucho más importante que el deseo de los supuestos titulares de derechos por eliminar material disponible públicamente en internet.
Del mismo modo, las medidas antielusión de Canadá son mucho más flexibles que las de Estados Unidos y México, y se hicieron aún más flexibles conforme el poder de las MTP para distorsionar la política industrial y afectar los derechos fundamentales se hizo evidente. En 2019, el Comité Permanente de Industria, Ciencia y Tecnología de Canadá hizo 36 recomendaciones para reformar las normas de derechos de autor de Canadá, incluyendo varias que se cruzan con las protecciones de MTP: en particular, el Comité recomendó una excepción general para la elusión de MTP con fines no infractores del derecho de autor, incluyendo aquellos usos permitidos por las limitaciones y excepciones a los derechos de autor, como también para realizar reparaciones.
Mientras Canadá ha relajado su régimen de MTP, Estados Unidos ha realizado seis «revisiones trienales» en las que la Oficina de Derechos de Autor escucha peticiones de exención legítima a las reglas de antielusión de Estados Unidos (una séptima sesión de revisión está agendada para 2021). Estas revisiones han creado una larga lista de exenciones a las reglas antielusión que los estadounidenses pueden aprovechar.
En otras palabras, dos de las tres partes involucradas en el T-MEC tienen versiones mucho menos restrictivas de las leyes que acaba de aprobar el Congreso de México: las empresas estadounidenses y canadienses disfrutan de una ventaja competitiva sustancial sobre sus contrapartes mexicanas. Las empresas estadounidenses y canadienses pueden fabricar productos y servicios complementarios a los ofrecidos por las empresas mexicanas —incluyendo reparaciones, mejoras, insumos y piezas— y recaudar los ingresos que generan estos productos y servicios. Sin embargo, los legisladores de México han atado de manos a su propia industria, prohibiéndoles hacer lo mismo con productos de Canadá y Estados Unidos, a riesgo de hacerse acreedoras de una sanción penal.
El T-MEC es solo el ejemplo más reciente de una larga línea de acuerdos de libre comercio promovidos por Estados Unidos que buscan exportar un sistema de derechos de autor cada vez más restrictivo a los países en desarrollo, sin justificaciones apropiadas ni consideración por los derechos humanos ni la democracia. Muchas de las implementaciones de esos tratados por parte de los países de América Latina han aprovechado la flexibilidad del lenguaje que se les brinda para hacerlos más consistentes con sus propios regímenes legales. Este es el caso de Chile que, a propósito de su TLC con Estados Unidos, en 2010 implementó un sistema de régimen de eliminación previa notificación judicial. El sistema es muy similar al DMCA, con una diferencia crucial: los intermediarios no están obligados a retirar el material hasta que haya una orden judicial para la eliminación del contenido, bajo un proceso legal especial acelerado. Este sistema desalienta los avisos automáticos o abusivos que tienen más probabilidades de obstaculizar la libertad de expresión.
Finalmente, queremos resaltar el hecho de que esto no es «libre comercio» si México entrega sus ventajas comerciales a dos naciones más grandes y ricas, que pueden lucrar con su gente y limitar injustamente sus derechos de una forma mucho más severa que a las personas de los otros dos países que son parte del acuerdo.
El apoyo de las empresas estadounidenses de internet y tecnología no califica como un respaldo creíble para lograr una internet sólida, segura, innovadora y libre. Más bien, representa una expresión de sus propios intereses comerciales, independiente del impacto en las y los habitantes de México y la comunidad global de tecnólogas, empresarias e innovadoras. El caso mexicano es un ejemplo peligroso para el resto de los países que están negociando o implementando acuerdos de libre comercio con Estados Unidos.
Las organizaciones de interés público y las personas que firmamos esta declaración solidarizamos con las personas y organizaciones detrás de la campaña «Ni Censura Ni Candados» y sus esfuerzos para detener estas dañinas reformas. Hacemos un llamado al Congreso mexicano para que considere reformas a la ley de propiedad intelectual que favorezcan los intereses de usuarias, usuarios, innovadores e innovadoras, y que abra la discusión legislativa a todas las partes interesadas, para que puedan participar de un proceso verdaderamente democrático, con el objetivo de beneficiar a la sociedad en su conjunto.
Hacemos un llamado a las instituciones públicas mexicanas a rechazar las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal aprobadas por el Congreso, y denunciar su falta de coherencia con las regulaciones nacionales, regionales y mundiales de derechos humanos. Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impugnar la constitucionalidad de estas leyes ante la Corte Suprema y a sus jueces a derogarlas.
Firmas:
- Electronic Frontier Foundation (EFF), Global.
- Derechos Digitales, América Latina.
- AfroLeadership, Cameroon.
- ARTICLE 19, United Kingdom.
- Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina.
- Association for Progressive Communications (APC), Global.
- Creative Commons, Global.
- Creative Commons Brasil, Brasil.
- Creative Commons Uruguay, Uruguay.
- Fundación Karisma, Colombia.
- Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial GEDAI/UFPR, Brasil.
- Hiperderecho, Perú.
- Ipandetec, Panamá.
- Public Citizen, United States.
- Public Knowledge, United States.
- TEDIC, Paraguay.
- The Centre for Internet and Society, India.
- Blayne Haggart – Associate Professor, Brock University, Canadá
- Claudio Ruiz – Director of Ecosystem Strategy, Creative Commons, Chile.
- Jhessica Reia – Andrew W. Mellon Postdoctoral Researcher, McGill University, Canadá.
- Julio Gaitán Bohórquez – Director, Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario -ISUR-, Colombia.
- Karen Cabrera – Docente / investigadora, Universidad del Norte, Colombia.
- Laura Palacios – Investigadora, Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario -ISUR, Colombia.
- Lisa Macklem – PhD Candidate in Law, University of Western Ontario, Canadá.
- Lucie Guibault – Professor, Dalhousie University, Canadá
- Mariana Valente – Director / Professor, Brasil
- Peter Jaszi – Emeritus Professor, American University Law School, United States.
- Peter Suber, Director, Office for Scholarly Communication, Harvard University (United States).
- Sean Flynn – Director, Prog. Info Justice and IP (PIJIP), American University Washington College of Law, United States.
¿Pero qué necesidad? Los derechos humanos NO son moneda de cambio
El jueves 2 de julio de 2020, tras las votaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados —sin discusión y con una sorpresiva avasallante mayoría a favor— entraron en vigor varias reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal, derivadas de algunas disposiciones del Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
A pesar de que distintas organizaciones locales alertaron sobre el tema desde el 17 de junio de este año, a través de la campaña #NiCensuraNiCandados, las reformas fueron aprobadas de forma extraordinariamente veloz, sin espacio para diálogos plurales que permitieran la toma de decisiones informada y cautelosa en torno a las disposiciones establecidas en el acuerdo internacional y sus impactos en la realidad nacional.
Particularmente en cuanto a propiedad intelectual, el tema resulta preocupante por que las medidas aprobadas no se limitan a proveer mecanismos que beneficien a las industrias del entretenimiento o a quienes crean los productos culturales, sino que habilitan la puesta en marcha de mecanismos de censura que —más allá de restringir el acceso a la información y la producción cultural— también atentan contra la libertad de expresión, fundamental para asegurar la autonomía y la soberanía nacionales.
Por otro lado, en cuanto a la violación de candados digitales, la vaguedad con la que se analizó el tema pone en riesgo a miles de personas que realizan actividades de apropiación tecnológica con fines pedagógicos, de investigación, adaptación e incluso reparación y/o reciclaje de tecnologías, criminalizando estas actividades por la falta de rigor en la implementación de salvaguardas y excepciones. Así, quienes continúen realizando las actividades antes descritas se arriesgan a multas y penas más severas, incluso sin lo hacen sin perseguir beneficios económicos o que estén trabajen dentro del límite fijado por las excepciones contempladas actualmente en la Ley Federal del Derecho de Autor.
Candados para la soberanía tecnológica
Las reformas plantean nuevos límites para usar y explorar las tecnologías, restringiendo la posibilidad de realizar desarrollos de dispositivos o funciones novedosas. Lo anterior a propósito de los límites a la elusión de “candados digitales”, aquellas medidas incrustadas en los dispositivos y que delimitan algunas de sus posibilidades. Sin salvaguardas que establezcan un balance justo entre las actividades restringidas y los usos autorizados corremos el riesgo de sancionar actividades de interés público (educación, investigación, innovación e incluso ocio), en favor de acuerdos comerciales que benefician a minorías, potenciando sus ganancias incluso a costa del desarrollo social. Hay una gran cantidad de ejemplos del caracter abusivo de los candados digitales, por ejemplo, la llamada obsolescencia programada que, junto con negarle autonomía a las personas sobre los bienes que ya adquirieron, pone intereses comerciales por encima del desarrollo social, las capacidades económicas y el impacto ambiental a nivel mundial.
De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, a partir de la entrada en vigor de estas reformas, se podrían otorgar multas de 1.7 millones de pesos y hasta 6 años de prisión por eludir candados digitales o «medidas tecnológicas de protección» (DRM). Aunque existen algunas excepciones, es necesario actualizarlas y corregir cualquier imprecisión que pudiera converir estas reformas en un mecanismo de persecución para quienes usen legítimamente fragmentos de obras con fines pedagógicos y/o de investigación, tecnólogas que busquen auditar las vulnerabilidades en software y hardware, quienes se opongan a la recolección masiva de datos y modifiquen sus dispositivos para evitarla, o quienes busquen reparar sus bienes por sus propios medios o con ayuda de técnicos independientes. “Sin excepciones robustas y amplias a la prohibición de la elusión de candados digitales, se ponen en riesgo la seguridad, la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a participar en la vida cultural, la economía y muchos otros derechos”.
Mordazas a la libertad de expresión
Por el lado de la libertad de expresión, a través de la puesta en marcha de un mecanismo de “notificación y retirada” se le exigirá a los proveedores de servicios de internet que retiren de sus plataformas cualquier contenido que sea reportado (por criterio humano o por medio de algún mecanismo de moderación algorítmica) como infractor al derecho de autor, sin necesidad de probar que el reclamo es legítimo. Esto es sumamente grave, si tomamos en cuenta que México es un país en el que la censura se ha instaurado para callar voces disidentes e incluso amedrentar a quienes trabajan por el bienestar del interés público, como las investigadoras, defensoras de derechos humanos y periodistas que continúan comunicando, a pesar de vivir en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.
Al fortalecer los mecanismos de censura a través de plataformas digitales, estas reformas presentan un conflicto directo tanto con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución sobre libertad de expresión, como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo anterior se suma a una serie de proyectos de ley y reformas propuestas recientemente, que coinciden en restringir el ejercicio de derechos humanos a través de las tecnologías en México, atacando particularmente la libertad de expresión y el acceso a información, condiciones fundamentales para el desarrollo de cualquier ejercicio democrático.
¿Para qué tanta prisa?
A pesar de que México cuenta con tres años a partir de la entrada en vigor del TMEC (el 1º de julio de este año) para implementar disposiciones derivadas del acuerdo, la inaudita velocidad con la que se implementaron estas alarmantes reformas sacrificó un proceso de consulta y el rigor necesarios para contemplar las diferentes perspectivas que podrían haber subsanado las deficiencias de las regulaciones aprobadas.
Sin ese diálogo plural, el interés público está directamente amenazado y ahora corre un breve plazo para interponer una acción de inconstitucionalidad que permita impugnar estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tenemos hasta el 31 de julio para sumar todas las acciones posibles, a fin de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pueda presentar la acción de inconstitucionalidad para preservar nuestros derechos.
Frente a esto, es importante no perder de vista el ejemplo de Canadá —otro país participante del TMEC— que modificó sus normativas en torno al derecho de autor en 2019, reafirmando que los mecanismos de “notificación sin retirada” o “notificación y notificación” eran una vía mucho más adecuada para evitar la indebida restricción a la libertad de expresión que habilita el mecanismo de “notificación y retirada”, hoy vigente en México. Adicionalmente, las normativas canadienses contemplan excepciones que protegen ciertas formas de elusión de candados digitales, mismas que son contempladas en las normativas estadounidenses, pero que en el caso de México resultan vagas, desactualizadas, imprecisas u omisas.
Los derechos humanos no son moneda de cambio para acuerdos comerciales. No hay lógica que respalde el menoscabo de derechos humanos, mucho menos frente a un gobierno que ha sido reconocido internacionalmente por su insaciable sed de control y la enorme capacidad tecnológica que ha desarrollado para ejercerlo, incluso más allá de sus fronteras. En México, quienes a diario usan internet y las tecnologías para aprender, comunicar, crear, compartir, reparar, resistir y subsistir, no queremos #NiCensuraNiCandados.
¡Actúa ahora! Firma la petición y haz llegar tu mensaje a la CNDH para que logremos frenar estas reformas en: https://r3d.mx/tmec/
Propuesta de regulación de desinformación puede aumentar brechas y exponer las comunicaciones de millones de personas en Brasil
Actualización: Ayer, jueves 25 de junio, se presentó una nueva versión del proyecto de ley. En consecuencia, la votación se aplazo al 30 de junio. En Derechos Digitales estamos estudiando el detalle la propuesta actualizada.
En Brasil, el proyecto de ley conocido como “Ley de Fake News” (PL 2630/2020), destinado en un principio a limitar la circulación de desinformación en internet, se ha transformado en una propuesta de regulación que cede a grupos interesados mayor control sobre la información disponible en línea. ¿Lo peor? El proyecto lo hace en un régimen de urgencia y mientras el Congreso opera de manera remota, con limitadas posibilidades de participación de la sociedad.
Nuevas brechas en contexto ya desigual
Las versiones anteriores de la propuesta ya eran preocupantes, pues ampliaban las obligaciones de retención de datos personales de las usuarias de internet y autorizaban el bloqueo de aplicaciones. Sin embargo, la última versión impone el registro y la identificación de las usuarias de plataformas en línea, por medio de un documento de identidad y de un número de teléfono celular válido. Esta exigencia podría impedir que millones de personas puedan acceder a información y servicios que, en contexto de cuarentena, son más esenciales que nunca. Por ejemplo, una medida de este tipo podría significar que niñas y adolescentes — especialmente de los grupos más marginados de la población— no podrían acceder a aquellas plataformas que hoy son fundamentales para el acceso a la educación.
En un país donde gran parte de la población utiliza internet exclusivamente desde dispositivos móviles y por medio de planes de conexión limitados, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han tornado esenciales para la comunicación, el acceso a la información y a los servicios esenciales. Durante la pandemia del COVID-19, estos servicios se han utilizado para satisfacer diversas necesidades, como la coordinación de desde redes de apoyo solidario para la distribución de insumos básicos y la denuncia de abusos y violencia doméstica.
La imposición de este registro conlleva la recolección desproporcionada de datos por agentes privados, violando tanto los principios internacionales de derechos humanos como la normativa nacional de protección de datos, y exponiendo a las usuarias de internet a la explotación indebida de su información personal con fines comerciales.
Así también, la obligación de los proveedores de servicios en internet de chequear y suspender aquellas cuentas registradas con números de celular deshabilitados por las compañías telefónicas implica un intercambio innecesario de datos personales entre empresas, afectando también la libertad de expresión, al impedir repentinamente el acceso de las usuarias a toda su red de comunicaciones y contenidos compartidos.
Exponiendo a las más vulnerables
Igualmente preocupante es la imposición de nuevas exigencias a las aplicaciones de mensajería, que se verían obligadas a limitar el número de veces en que un mensaje puede ser reenviado y a almacenar los datos de todas las personas que lo han compartido.
Esta medida busca restringir la capacidad de acción de grupos maliciosos organizados. Sin embargo, junto con ello, pone trabas y límites a la circulación y distribución de contenidos verdaderos y de interés público a través de internet.
La obligación de retención de datos sobre el reenvío de mensajes implica además la asociación directa entre contenidos de una comunicación y las personas involucradas en ella, resultando en una violación al secreto de todas las comunicaciones, y que es fundamental para todas aquellas comunicaciones legítimas que demandan confidencialidad. Si a eso sumamos la ya comentada obligación de registrar a todas las personas que utilizan servicios de redes sociales o mensajería privada, el resultado es un esquema masivo de vigilancia sobre la identidad de las personas y su actividad en redes digitales.
Es previsible que las personas más afectadas por estas medidas serán las defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, participantes en movimientos sociales y activistas en general, principalmente si sus opciones para comunicarse son limitadas. Estas son personas que de manera recurrente sufren amenazas y abusos debido a su trabajo, tanto por parte de agentes del Estado como de los privados, y, por lo tanto, tienen una especial necesidad de comunicarse de manera segura. A la vez, la información que producen a menudo es valiosa, capaz de desafiar a las fuentes de información oficial, asumiendo muchas veces un riesgo a la seguridad personal, por lo que una medida de este tipo puede tener un efecto inhibitorio y conducir a la disminución de la circulación de información.
Fortaleciendo la censura privada
Por medio de una redacción confusa, la propuesta parece obligar la remoción de contenido y cuentas de redes sociales que violen los términos de uso de las aplicaciones de redes sociales, por medio de la apertura de un procedimiento de moderación que incluya el derecho a la defensa. A pesar de que la garantía de debido proceso en la aplicación de normativas privadas respecto a la moderación de contenidos apunta en la dirección correcta, es preocupante que el texto no solo legitime la remoción de contenido, sino que la vuelva obligatoria, sin miramientos por atender adecuadamente estándares internacionales de derechos humanos.
La confusión entre los contenidos que deben ser removidos por violar normas nacionales y aquellos que pueden ser eventualmente removidos por las plataformas —de acuerdo a los estándares establecidos en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas— puede devenir en un ambiente de efectiva censura privada, dado que las plataformas definen sus políticas según intereses comerciales propios.
Un ejemplo de la aplicación desproporcionada de políticas internas es la prohibición de publicar imágenes de personas desnudas en Facebook, que llevó a la remoción de contenidos oficiales del patrimonio cultural brasileño en 2015. En aquella ocasión la imagen fue restituida, pero quizás eso no habría sido legalmente posible si hubiese habido una obligación de remoción como la prevista en el proyecto en discusión. La existencia de un mecanismo de moderación de ningún modo garantiza que este tipo de situaciones dejará de ocurrir, si es que efectivamente existe una limitación a este tipo de contenido en la política de la plataforma.
En el extremo opuesto, la obligatoriedad de moderación podría generar retrasos que comprometan gravemente los derechos de las usuarias que tengan dificultades para acceder a la Justicia, o en aquellos casos en que esta no pueda responder de manera ágil. Ejemplos de este tipo son las amenazas en redes sociales o la exposición de información personal en internet, cuyas víctimas son principalmente mujeres y personas LGBTTTIQ+.
Un debate apresurado
Si bien es fundamental pensar en la implementación de medidas en un marco de responsabilidades, rendición de cuentas y transparencia de las empresas de internet, con el objetivo de mitigar los daños a los derechos humanos que resulten de su actuación, el texto propuesto puede acentuar tales daños, al aumentar su poder de regulación privada en las plataformas de redes sociales. Las problemáticas señaladas en el proyecto de ley reflejan una discusión apresurada sobre el combate a la desinformación, desarrollada en el medio de una grave crisis política y de salud.
El proyecto de ley evidencia un desconocimiento de las recomendaciones internacionales en la materia y una falta de madurez en el debate. La normativa propuesta es desproporcionada para los fines que persigue y va en sentido opuesto a la histórica demanda por universalizar el acceso a internet en Brasil, y disminuir las múltiples brechas digitales que agudizan el problema de la desinformación.
Ni el contexto de pandemia ni la persecución de la desinformación justifican la vulneración de los compromisos asumidos por Brasil con la protección de derechos humanos.
Junto a más de 40 organizaciones internacionales exigimos que el Congreso brasileño rechace la llamada “Ley de Fake News” y convoque un diálogo amplio para discutir cómo responder a los desafíos de la desinformación en línea, acorde a los compromisos del Estado brasileño con el respeto a los derechos humanos.
Proyecto de ley de desinformación brasileño amenaza la libertad de expresión y la privacidad en línea
Un proyecto de ley sobre desinformación será votado el próximo jueves (25) en Brasil. La propuesta fue presentada en abril, en plena pandemia del Covid-19, y estuvo sujeta a diversas modificaciones. El texto final que será analizado por el Congreso es todavía incierto. La falta de transparencia es solo una arista más de un proceso marcado por las restricciones a la participación de múltiples partes interesantes y propuestas legislativas mal formuladas, que pueden implicar serios riesgos a la libertad de expresión y privacidad.
Versiones anteriores y posiciones públicas de legisladores sobre el tema dan cuenta de abusos en la criminalización de prácticas comunes, definiciones amplias y extensivas, y requisitos de identificación que amenazan la privacidad y la libertad de expresión, y generan nuevas formas de discriminación. En su versión más reciente – que debe ser presentada formalmente al Congreso – el proyecto de ley crea una Internet altamente controlada y pone a todas las usuarias bajo sospecha de desarrollar actividades consideradas ilícitas. Todavía más: la obligación de identificación por medio de documentos de identidad y un número único de teléfono celular puede excluir a millones de personas del acceso a información y servicios básicos en línea. Tal situación es particularmente dañina en un momento en que tal acceso se vuelve crucial para la participación en la vida política y el ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales.
El proyecto de ley amplía también las obligaciones de retención de datos preexistentes para permitir el monitoreo del reenvío de información en aplicaciones de mensajería. La medida no solo va directamente en contra de los estándares internacionales de derechos humanos en el derecho a la privacidad, sino que además pone las comunicaciones y la vida de defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas en riesgo constante. Otras preocupaciones respecto a la última versión del proyecto incluyen la posibilidad de bloquear las actividades de empresas de Internet en el país; la obligación de mantener bases de datos con información de usuarias brasileñas dentro del territorio nacional; el aumento de penas criminales para calumnia, injuria o difamación (incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos); y el refuerzo de obligaciones preexistentes de registro de tarjetas de celular, como ha sido señalado por una amplia coalición de organizaciones brasileñas.
La última versión del texto es incapaz de cumplir con el supuesto objetivo de combatir la desinformación, al estimular la concentración en el ámbito digital – por medio de obligaciones desproporcionadas a las empresas proveedoras de servicios en Internet – y la autocensura, estimulada por la excesiva vigilancia y la amplia criminalización de discursos. Al hacerlo, el proyecto de ley va en directa oposición a lo señalado por expertos internacionales de derechos humanos sobre el tema, quienes recuerdan que “los Estados tienen la obligación positiva de promover un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso, incluida la diversidad de medios, que constituye un medio clave para abordar la desinformación y la propaganda”, y que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» («fake news») o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión, conforme se indica en el párrafo 1(a), y deberían ser derogadas”.
De ser aprobado, este proyecto de ley sentará un precedente preocupante para otros países que actualmente discuten regulaciones para restringir la desinformación. Se trata de un debate complejo, que no puede ser adelantado por mecanismos de tramitación de urgencia o la desconsideración de sus significativos impactos en los derechos humanos y las garantías procesales.
La desinformación puede tener impactos negativos en la democracia, la libertad de expresión, el periodismo y los espacios cívicos, al igual que los intentos inapropiados de regularla. Los Estados deben abstenerse de adoptar marcos normativos que no estén basados en evidencia y sean el resultado de un debate público amplio, con participación de los diferentes sectores de la sociedad. Como han señalado expertos internacionales de derechos humanos en sus recomendaciones sobre cómo responder al fenómeno de la desinformación, “los Estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad de expresión de conformidad con el test previsto en el derecho internacional para tales restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley, alcancen uno de los intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y resulten necesarias y proporcionadas para proteger ese interés”.
Una amplia discusión de múltiples partes interesadas y la adopción de reglas para garantizar más transparencia y rendición de cuentas por parte de las empresas de Internet, así como mecanismos para el debido proceso en la moderación de contenidos, son más que bienvenidos. Tal discusión debe considerar los estándares de derechos humanos que ya reconocen el control concentrado de las comunicaciones digitales como una amenaza a la libertad de expresión. Sin embargo, el texto en discusión falla en atender tales principios y no debería ser adoptado sin el debido debate público.
Por las razones expresadas, las organizaciones firmantes urgen a los legisladores brasileños que rechacen inmediatamente la última versión del texto, posponga la votación de la llamada “Ley de Fake News” (PL 2630/2020), remueva su tramitación en régimen de urgencia y convoque un diálogo de múltiples partes interesadas para discutir cómo responder a los desafíos de la desinformación en línea acorde a los compromisos del Estado Brasileño con el respeto al derecho internacional de los derechos humanos y los estándares existentes en la materia.
Firmas:
- Access Now, Global
- Amnesty International Brasil
- ARTICLE 19, Global
- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), América Latina y el Caribe
- Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Bolivia
- Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina
- Asociación TEDIC, Paraguay
- Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), Brasil
- Association for Progressive Communications (APC), Global
- Autres Brésils, Francia
- Center for Democracy & Technology, US/EU
- Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Uruguay
- Centro Nacional de Comunicacion Social AC, México
- Chaos Compuer Club, Alemania
- Ciberfeministas GT, Guatemala
- Damian Loreti, Argentina
- Derechos Digitales, América Latina
- Digital Empowerment Foundation, India
- Digitale Gesellschaft, Alemania
- Electronic Frontier Foundation (EFF), Global
- Espacio Público, Venezuela
- Freedom House, Estados Unidos
- Fundación Datos Protegidos, Chile
- Fundación Escuela Latinoamericana de Redes (EsLaRed), Venezuela
- Fundación Karisma, Colombia
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia
- Fundamedios, América Latina
- Future of Privacy Forum, Global
- Hiperderecho, Perú
- Human Rights Watch, Global
- IFEX – América Latina y el Caribe (IFEX-ALC)
- Index on Censorship, Global
- Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Costa Rica
- Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio), Brasil
- Instituto Prensa y Sociedad, Perú
- Instituto Prensa y Sociedad, Venezuela
- Internet Without Borders, Global
- IPANDETEC, América Central
- ISOC Brasil (capítulo brasileño de Internet Society)
- Martín Becerra, Argentina
- OBSERVACOM, América Latina
- Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (OLA), América Latina
- Open Knowledge Brasil
- Paradigm Initiative (PIN), África
- PEN America, Estados Unidos
- R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, México
- Reporters Without Borders (RSF), Global
- Software Freedom Law Centre (SFLC.in), India
- Sulá Batsú, Costa Rica
- Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital, México
- Tor Project, Global
- Usuarios Digitales, Ecuador
En respaldo a la libertad de expresión en espacios digitales y presenciales solicitamos la abrogación del DS. 4231
Nos manifestamos con extrema preocupación ante la disposición adicional incluída en el Decreto Supremo 4231, por la cual se amplían los alcances del Decreto Supremo 4200 que preveía de manera genérica la criminalización de desinformación, para explicitar la posibilidad de denuncia penal contra cualquier persona que difunda contenidos que «pongan en riesgo o afecten a la salud pública». La medida ignora las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por su ambigüedad y sus posibles afectaciones a la libertad de expresión y no responde a las preocupaciones relacionadas a la imprecisión de los términos adoptados.
Según el texto, “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”. Como en el texto del decreto anterior, los términos utilizados para tipificar la conducta son genéricos. Además, no hay ninguna precisión sobre cuales serían los delitos implicados una vez que la “desinformación” no está contemplada en el Código Penal y, por tanto, no es un delito.
Si bien el Decreto Supremo 4200 prevé penas de uno a diez años para personas que comentan delitos contra la salud pública, el artículo 216 del Código Penal, correspondiente a delitos contra la salud pública, no incluye delitos de opinión de ningún tipo.
La medida introducida por el Decreto resulta atentatoria contra los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, los cuales están contemplados en el Art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en la Constitución Política del Estado, y contraría las recomendaciones específicas en materia de libertad de expresión, formuladas con anterioridad por los relatores de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano quienes han afirmado que «prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos […] son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y deberían ser derogadas». Ellos recuerdan además que «los Estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad de expresión de conformidad con el test previsto en el derecho internacional para tales restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley, alcancen uno de los intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y resulten necesarias y proporcionadas para proteger ese interés».
Por su parte la reciente Resolución 1/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha referido a la materia recomendando a los Estados “asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la salud.”
La redacción del Decreto 4231 deja amplio espacio para abusos interpretativos y se teme una intención política de acallamiento de disidencias detrás de ambos decretos. Desde la publicación del Decreto Supremo 4200 el último 21 de marzo, 67 personas fueron arrestadas bajo la alegación de que estarían desinformando y con completa falta de transparencia acerca de sus identidades, los cargos, cuándo y cómo habrían sido aprehendidas. Se sospecha que varias de esas personas sean activistas, siguiendo las declaraciones del propio Gobierno se trataría de «agentes políticos». Llama la atención que entre las personas arrestadas, 37 habrían tenido un juicio abreviado y estarían presas cumpliendo condena.
A lo anterior se suman declaraciones públicas del Ministro de Gobierno, Sr. Arturo Murillo, en el sentido de que la Policía está realizando «ciberpatrullajes» para poder identificar a las personas que presuntamente estarían desinformando. Esta acción, en tanto no fue esclarecido su alcance ni su base jurídica, puede ser interpretada como una medida de vigilancia y monitoreo de sociedad civil, lo que es inconstitucional e ilegal, además de atentar en contra de los compromisos de derechos humanos firmados por el Estado Boliviano. La democracia no puede ser ejercida cuando los derechos básicos son limitados y coaccionados.
Es inaceptable que la emergencia de salud que afecta a los distintos países de la región sirva de excusa para la vulneración de derechos fundamentales. Como afirman expertos internacionales de derechos humanos, la epidemia del COVID-19 no debe ser usada como base para monitorear minorías, grupos o individuos específicos o funcionar como un disfraz para la acción represiva o el silenciamiento de defensores y defensoras de derechos humanos. «Restricciones adoptadas para responder al virus deben ser motivadas por un objetivo legítimo de salud pública y no usadas sencillamente para eliminar la disidencia», señalan los expertos.
La Fundación InternetBolivia.org, siguiendo su mandato de defensa y promoción de los derechos digitales, Derechos Digitales y las organizaciones nacionales e internacionales acá firmantes, suscriben la presente declaración y exigen al Gobierno de la presidente transitoria Jeanine Añez, la inmediata abrogación de los decretos mencionados y el esclarecimiento de los 67 casos de arresto en aplicación de estos.
Firmas
Organizaciones:
- Electronic Frontier Foundation (EFF)
- Mexiro AC, México
- Access Now
- R3D: Red de Defensa de los Derechos Digitales, México
- TEDIC, Paraguay
- Fundación Datos Protegidos, Chile
- Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina
- OBSERVACOM, Latinoamérica
- Hiperderecho, Perú
- Fundación Construir, Bolivia
- RadiosLibres.net, Ecuador
- Radialistas Apasionadas y Apasionados, Ecuador
- Asuntos del Sur, Argentina
- IPSOAR, Argentina
- Espacio público, Venezuela
- Ciervos Pampas Rugby Club
- Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital, México
- MigrantesxMigrantes, Argentina
- Usuarios Digitales, Ecuador
- World Association for Christian Communication
- Agencia de Prensa Internacional Pressenza
- Fundación Hábitat Verde
- Cooperativa Tierra Común, México
- Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, Brasil
- Feminismo Comunitario Antipatriarcal Bolivia
- MundoSur, Argentina
- Fundación Nemboati, Bolivia
- Diario Digital: “El Popular”, Bolivia
- Autonomía Frente Universitario
- Federación Estudiantil Boliviana Anarquista (FEBA)
- Fundación Integral para el Desarrollo Regional (FINDER) El Salvador
- Oficina Jurídica de la Mujer, Bolivia
- Lab TecnoSocial, Bolivia
- Manodiversa, Bolivia
- Café Wayruru, Bolivia
- Agrupación Ciudadana CREANDO OPORTUNIDADES – CREO
- Coordinadora de la Mujer, Bolivia
- ONG Realidades, Bolivia
- ASUNCAMI, Bolivia
- Crea País, Venezuela.
- Feeling, Colombia
- Revista Muy Waso, Bolivia
- Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti
Personas:
- Esteban Calisaya, Bolivia
- Cristian León, Bolivia
- Edgar Navarro, México
- Fernanda Galicia, México
- Eduardo Carrillo, Paraguay
- Tatiana Cárdenas, Colombia
- Sofía Castro Mariel, Argentina
- María José Barlassina, Argentina
- Agustina Salas, Argentina
- Ignacio Fernando Lara, Argentina
- Nayra Abal, Bolivia
- Georgia Rothe, Venezuela
- María Belén Arroyo, Argentina
- Antonella Perini, Argentina
- Catalina Rodas, Colombia
- Fiorella Wernicke, Argentina
- Natalia Rodriguez Blanco, Bolivia
- Alvar Maciel, Argentina
- Caio Fabio Varela, Argentina
- Guillermo Movia, Argentina
- María Lois, España
- Domenico Fiormonte, Italia
- Lourdes Bermúdez Bring, Cuba
- Orietta E. Hernandez Bermúdez, Cuba
- Danhiela Hernandez Bermúdez, Cuba
- Gustavo Siles, Bolivia-España
- Adriana Bolívar, Venezuela-Argentina
- Camilo Vallejo Giraldo, Colombia
- Enrique Pomar Meneses, Bolivia
- Natalia Antezana Bosques, Bolivia.
- Roberto Savio, Presidente de Othernews, Roma Italia
- Ximena Argote Tarachi – Bolivia
- Esteban Tavera, Colombia.
- Daniel Botero, Colombia
- Gabriela Ugarte Borja, Bolivia
- Rubén Elvis Mendoza Aiza, Bolivia
- Andrés Agudo, Bolivia
- Inés Gonzáles Salas, Bolivia
- Jorge Vladimir García, Bolivia
- Eugenia D’Angelo, Argentina
- Susana Saavedra, Bolivia
- Nataly Alvarado, Bolivia
- José Luis Claros López, Bolivia
- Luis Fernando Villegas Pacasi, Bolivia
- Adriana Pinaya Johannessen
- Alex Jimmy Verduguez, politólogo, Bolivia
- Gabriela Melgar, Comunicadora, Guatemala
- Moisés Ernesto Uceda, El Salvador
- Manuel Antonio Menacho Céspedes, Bolivia
- Francisco Canedo S.de L., Bolivia
- Jinky Irusta Ulloa, Bolivia
- Patricia Telleria Saavedra- Bolivia
- Vir Martí Patzi Mamani – Bolivia
- Dan Maitland, Canadá
- Alex Ojeda, Bolivia
- Mayra Barzaga García, Cuba
- Patricia Vargas Pacheco, Bolivia
- Dennis Vallejos Usnayo, Bolivia
- Huascar Berrios Copa, Bolivia
- María Vasquez Licona, Bolivia
- Ignacio Morales, Bolivia
- Ricardo Quiroz Gutiérrez, Bolivia
- Solangeles Ortiz Bedregal, Bolivia
- Marco Antonio Saavedra Mogro Ph.D, Bolivia
- Marieliza Vasquez, Bolivia
- Juan Manuel Crespo, Bolivia
- Jenny Lourdes Montero, Bolivia
- Lucas De La Cruz, Perú
- Liseth P. Jaen Hurtado, Bolivia
- Bethel Núñez Reguerin, Bolivia
- Alessandra Saavedra Tamayo, Bolivia
- María del Pilar Apaza Pinto, Bolivia
- Lila Andrea Monasterios, Bolivia
- Gabriela Blas Chumacero, Bolivia
- Cecilia Saavedra Tamayo, Bolivia
- Emma Bolshia Bravo Cladera, Bolivia
- Jorge Molina Carpio, Bolivia
- Pablo Collada, México
- Adriana Pérez Piegard, Venezuela
- Olga Paredes Alcoreza, Bolivia
- Ilze Monasterio Zabala, Bolivia
- Javier Arteaga, Colombia
- Daniel Willy Montoya Ugarte, Bolivia
- Pablo Andrés Rivero, Bolivia
- Jorge Molina Carpio, docente-investigador UMSA, Bolivia
- Francisco Ergueta Acebey, docente-investigador UMSA, Bolivia
- Enrique Castañón Ballivián, Bolivia
- Paola Yañez Inofuentes, Bolivia
- Zulema Alanes, Bolivia
- Pamela Gómez, Bolivia
- Sylvana B. Exeni, Bolivia
- Hardy Beltran Monasterios, Bolivia
- Grecia Cecilia Tardío Rodríguez, Bolivia
- Ruben Hilare Quispe, Nación aymara
- Dardo Ceballos, Uruguay
- Angus McNelly, Reino Unido
- Kathryn Ledebur, Andean Information Network, Bolivia
- Nicole Fabricant, Estados Unidos
- Daniel Willis, Reino Unido
¿A qué hora hablamos de derechos humanos en México?
Desde finales de 2019, en México se han impulsado una serie de propuestas en materia de políticas públicas para transformar algunos de los marcos legales que regulan lo que sucede a través de las plataformas digitales.
Algunas de estas propuestas tienen que ver con temas técnicos, como la gestión de tráfico y la neutralidad de la red; otras tienen que ver con temas cercanos a las industrias de entretenimiento y comunicación, en cuanto a la producción de contenidos audiovisuales nacionales. Y otras se enfocan en el aspecto económico del acceso al conocimiento.
Sin embargo, lo que todas estas iniciativas tienen en común es una serie de presunciones problemáticas que ponen en entredicho el ejercicio de derechos fundamentales, a partir de una serie de sesgos que reducen problemas complejos a discusiones donde pareciera que los únicos intereses a defender son los de las empresas y que lo único importante es el control que el Gobierno podría ejercer sobre el derecho a la libertad de expresión.
Anteproyecto de lineamientos sobre gestión de tráfico en internet
Como ya abordamos en un análisis previo, la propuesta del “Anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet” tiene la particularidad de ir contra la neutralidad de la red, poniendo en riesgo este eje fundamental para la democratización de contenidos y habilitando la posibilidad de que se articulen mecanismos de censura que también atentan contra el derecho a la privacidad.
Organizaciones locales han puesto en marcha la campaña #SalvemosInternet, que a la fecha ha recabado más de 120 mil comentarios que prueban el descontento de la ciudadanía con las amenazas a la neutralidad de la red que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) busca legitimar.
Desde la apertura de la consulta pública sobre los lineamientos, en diciembre de 2019, el IFT no ha propuesto ni participado en los diálogos multidisciplinarios y abiertos promovidos por las organizaciones detrás de la campaña #SalvemosInternet. El cierre de la consulta se ha postergado en tres ocasiones, siendo mayo 18 -un día después del día de internet- la última fecha anunciada para esto. Aún no hay claridad respecto a las medidas o propuestas alternativas tras la recepción negativa del anteproyecto.
Dictamen sobre los catálogos de los servicios restringidos de audio y video por internet
El “Dictamen de las comisiones unidas de hacienda y crédito público, y de estudios legislativos, segunda, correspondiente al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en materia de plata formas digitales” propone incentivar la producción audiovisual nacional y robustecer los medios para su difusión. Sin embargo, la forma en que se busca implementar estas intenciones son sumamente preocupantes y permite que se articulen mecanismos que -lejos de fortalecer el acceso a la cultura- repercturirían en la diversidad de contenidos a los que podemos tener acceso a través de las plataformas digitales en el país.
Como apuntó Vladimir Cortés en su análisis sobre el dictamen, “el Estado no es el único actor cuando se refiere al entorno digital”. Para encontrar medidas que cumplan con lo que esta propuesta —en teoría— busca lograr, es imprescindible establecer diálogos interdisciplinarios que involucren la participación de las distintas partes interesadas; más allá de las industrias y los entes gubernamentales, es necesario abrir el foro a quienes conforman la academia, los gremios artísticos y promueven la defensa de derechos humanos para evitar sesgos que pongan en riesgo los entornos que habilitan la libertad de expresión y el acceso a la información.
Iniciativa para establecer compensaciones económicas por copia privada
La “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada” busca promover un marco jurídico que contemple los impactos de las tecnologías en las ganancias de algunas industrias creativas, apelando a una exacerbación de un problema que se ha simplificado como una falsa correlación entre una cuotas adicionales por el uso de dispositivos digitales —independientemente del uso que le den sus usuarios finales— y el fortalecimiento económico de una industria amenazada por una serie de controversias al interior del Gobierno.
Ante esta propuesta, organizaciones como R3D, Creative Commons México, Wikimedia México y Artículo 19 se han movilizado en torno al denominado #MocheDigital, publicando un comunicado donde exponen los motivos que hacen tan conflictiva esta propuesta para el interés público y los derechos de acceso tanto al conocimiento como a las tecnologías de la información.
¿Quién vela por los derechos humanos?
Actualmente nos encontramos en un contexto donde no es poco común escuchar el impacto de lo que la OMS ha determinado como infodemia, frente a la gran exposición que tenemos a los medios masivos de difusión de información. Sin embargo, esta auto-exposición responde a una necesidad de encontrar algo que pueda darnos certeza en medio de las incertidumbres desbordadas que enfrentamos.
Proteger el derecho a la información es esencial para fomentar el desarrollo de las personas, pero también para permitir que en el intercambio de esa información -a través de la libertad de expresión y el acceso a plataformas para ejercerla- se enriquezcan las propuestas colectivas que, eventualmente, llevarán a la innovación y a la retroalimentación cultural.
Coartar alguna de estas libertades y derechos es poner en riesgo el tejido social, afectado además por la crisis que enfrentamos, donde la desinformación y las brechas sociales potencian la vulnerabilidad de los grupos históricamente marginalizados. No podemos permitir que se aprovechen estos momentos altamente complejos para pasar medidas que se convertirán en mordazas. Es de suma importancia llamar la atención y que propuestas como las descritas anteriormente en México o las que se están observando en países como Colombia y Perú no pasen desapercibidas en medio de todos los temas delicados y complejos que acaparan la atención “en tiempos de COVID-19”.
El respeto a los derechos humanos no puede estar menguado por medidas de emergencia. La defensa de los derechos de acceso a la información y a las tecnologías, la libertad de expresión y la privacidad es la garantía que realmente necesitamos para sortear esta crisis que enfrentamos a nivel mundial, si queremos comenzar a construir la “nueva normalidad” que habitaremos cuando salgamos de esto.
Desinformación y salud pública en tiempos de pandemia
Navegamos en una tormenta de información: cada día, cientos de tuits, mensajes de Facebook, cadenas de WhatsApp, videos, audios y noticias llegan a nuestras pantallas, a las que cada día nos encontramos más pegados a causa del necesario aislamiento social y de la ansiedad por estar informados. Incluso para los más duchos en la materia, se ha vuelto cada vez más difícil discernir entre la información confiable y útil y la que es falsa o busca confundir, y el esfuerzo constante por filtrar este ruido genera una fatiga que hace más costoso mantenerse informado.
Ya en Febrero, el director de la OMS advertía sobre los peligros de una “infodemia”, una abundancia de información imprecisa con respecto al contexto de la salud pública que dificultaría a los ciudadanos guiar sus acciones y decisiones en momentos de necesidad.
En momentos como este, se hace necesario poder recurrir a fuentes confiables y autorizadas que puedan transmitir información verificada. En su ausencia, la necesidad de información confiable genera un entorno fértil para el flujo de la desinformación: el rol de los gobiernos, al entregar información cruzada y cambiante, ha sido fertilizar ese entorno. Los propios gobiernos latinoamericanos han sido culpables de difundir información errada e imprecisa con respecto a la salud: mientras Nicolás Maduro recomendaba brebajes de hierbas como cura, López Obrador llamaba a los mexicanos a “salir de sus casas y seguir con su vida normal”. Actos como estos no solo generan en sí mismos desinformación, sino que contribuyen a la pérdida de valor de las fuentes autorizadas, pues el sector que no termine creyendo en estas falsedades dejará de escuchar lo que las autoridades tengan para decir.
El pánico, la incertidumbre y la angustia hacen que sea fácil pescar en río revuelto: vender mentiras a cambio de clics. En este momento, las redes están plagadas de información falsa vendida como verdadera, ya sea para generar mayor pánico o para promover pretendidas soluciones que representan riesgos graves para la salud: señalar dióxido de cloro pueda curar el covid-19, sostener que el coronavirus es un arma biológica creada en los Estados Unidos, los flujos informativos actuales están plagados de pseudociencia, noticias falsas, manipulación y rumores, y sus efectos pueden ir desde fomentar acciones de odio, afectar la economía y influir sobre la agenda política hasta producir daños graves a la salud de quienes terminen creyendo en estos bulos.
Los riesgos de la censura
Por otro lado, tanto la desinformación misma como su presunto “combate” son utilizadas como herramientas políticas. Del mismo modo en que los gobiernos han aprovechado el momento para imponer medidas de mayor control y vigilancia, también lo han hecho en lo que respecta a este tema. El pasado 25 de marzo, el gobierno boliviano dictó un decreto “para hacer frente al COVID-19” que, entre otras medidas de diferente índole, señalaba que se perseguirá penalmente a quienes “desinformen o generen incertidumbre a la población”. También Perú decidió sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes difundan noticias falsas. Circunstancias similares suceden en varios otros países; entre tanto, en Venezuela se utiliza la acusación de «generar zozobra» para llevar a las personas a la cárcel en el contexto de la pandemia.
Este tipo de medidas no solo resultan completamente inútiles para combatir la desinformación, sino que al mismo tiempo desincentiva la libertad de expresión y el libre flujo de información. Las fronteras que distinguen lo aceptable de lo inaceptable y lo cierto de lo falso en este tipo de leyes suelen ser borrosas, lo que genera una incertidumbre inaceptable que causa un efecto de enfriamiento, llevando a las personas a autocensurarse por temor a represalias.
De acuerdo con una encuesta de Reuters Institute, la gente joven es más propensa a creer en la información que recibe por vía de redes sociales, así como la gente con grados más bajos de educación, lo que los sitúa en una posición de riesgo combinado. Si es alto el costo (en términos de tiempo y energía) que tiene verificar y contrastar constantemente la información que recibimos, lo es mucho más para quienes no cuentan con las herramientas tecnológicas, el conocimiento o el tiempo, para quienes se encuentran desempleados o precarizados y enfrentan situaciones de inestabilidad e inseguridad en sus vidas, es decir, para quienes necesitan más el acceso a información veraz.
La sociedad civil y un sector de los medios de comunicación se han hecho cargo de la responsabilidad de verificar información: iniciativas como Latam Chequea se han convertido en repositorios de la veracidad en medio de la tempestad. Sin embargo, otros medios han sido perjudiciales, y no se limita
Casi la totalidad de las grandes plataformas de internet han creado espacios donde dan presencia prominente a información oficial pertinente al sitio desde el cual se accede, pero -al mismo tiempo- han sido los mayores caldos de cultivo para la información falsa: ni la baja de contenido ni el cese de cuentas masivo han sido efectivos para poner coto al modo en que se replican.
Esta situación muestra, una vez más, que el problema de la desinformación no puede ser resuelto mediante una medida única, sino que requiere de educación, responsabilidad de medios, plataformas, usuarios y gobiernos. Si bien no puede permitirse que el Estado, los medios y el sector empresarial se laven las manos de responsabilidades en cuanto a cómo se difunden las mentiras, tampoco podemos dar luz verde a un sistema que trate al ciudadano de manera infantilizada, teniendo que confiar en la verdad de lo que le cuentan meramente por una apelación a la autoridad: es necesario que cada uno de nosotros cuente con las herramientas y la capacidad crítica para distinguir las señales de una noticia falsa, que nos dicen que debemos combatirla, no replicarla, pues esa también es nuestra responsabilidad.