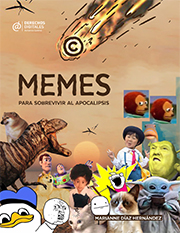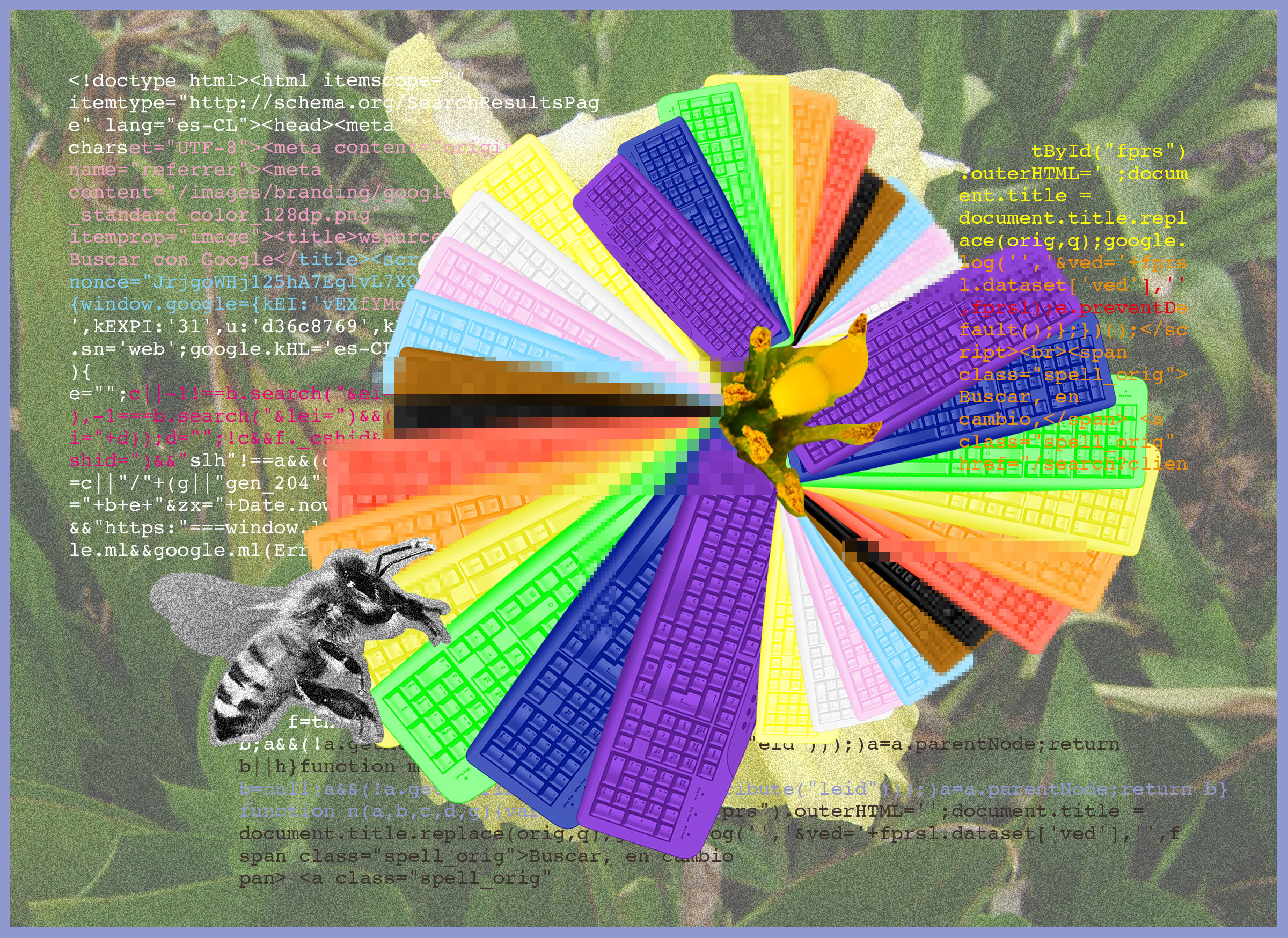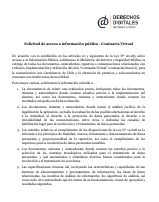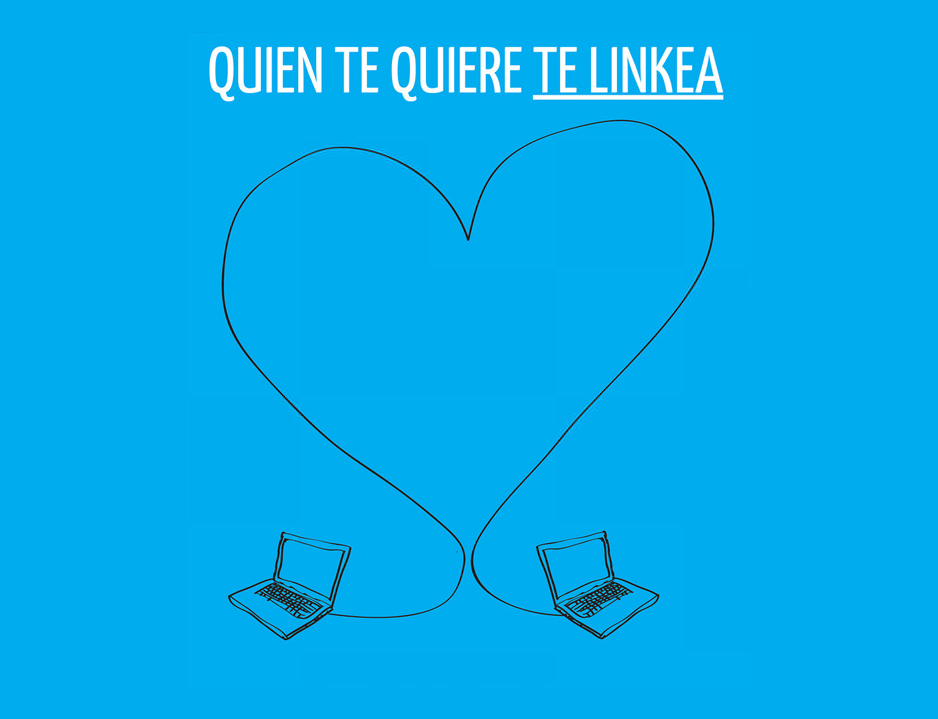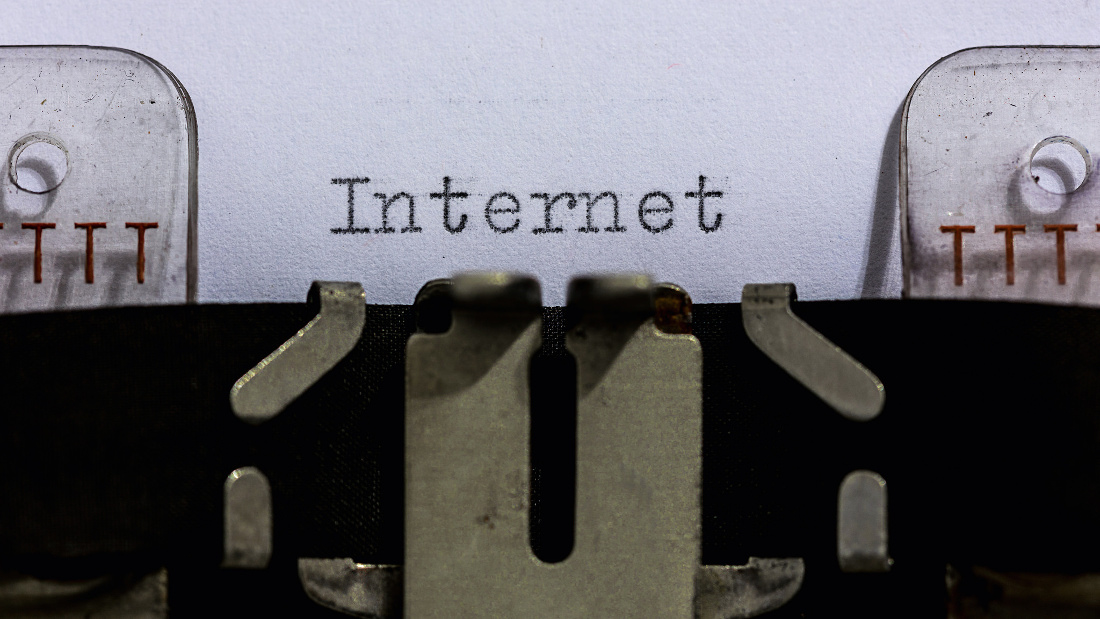A principios de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) deploraban el “deterioro generalizado del debate público”, atendiendo a la relación entre la violencia en línea y la violencia física, con las posibles consecuencias letales de esta misma. A la vez, desatacaban el desafío para su regulación y sus procesos políticos. Se trata de una preocupación con exceso de ejemplos a nivel regional y global. El caso mexicano es especialmente llamativo: la discusión política parece querer avanzar con una regulación simplista y sin claridades, que no se hace cargo de la complejidad de la problemática.
En enero, el presidente mexicano Andrés López expresó su crítica a las redes sociales por sus decisiones de moderación adoptadas en otras jurisdicciones en torno al deterioro del debate. Varias figuras políticas se sumaron a los comentarios, algunas de ellas anunciando proyectos de ley, incluyendo al gobierno federal, que también se sumo al impulso regulador.
Fue el senador Monreal el primero en hacer pública su iniciativa y ofrecer rápida tramitación parlamentaria, con una fuerte reacción en contra de la sociedad civil, como también de políticos de oposición y representantes de las industrias. Son varias las falencias sustantivas y procedimentales que se acusan, pero hay un punto en común entre esas visiones: aunque el proyecto se plantea como un intento por defender la libertad de expresión, sus propuestas arriesgan convertirse en mecanismos de censura y control.
A quiénes se regula cuando se regula a las redes sociales
Por décadas, activistas y académicas han desmentido que internet sea un espacio sin regulación. Por el contrario, las leyes que gobiernan la expresión fuera de la red aplican también en internet, incluyendo las que rigen sobre los contenidos: la incitación a la violencia, el acoso, o la infracción de derechos de propiedad intelectual son formas de expresión también reguladas en espacios digitales. No obstante, los mecanismos para hacer valer esas reglas —cuando existen empresas que facilitan aquellas expresiones— resultan problemáticos y difíciles de establecer de manera consistente con los estándares de derechos humanos.
El proyecto de Monreal, planteado como una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pretende no solo definir el ámbito de ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales, sino dotar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de facultades para controlar el funcionamiento de las redes en México, supervisando el ejercicio de la moderación de contenidos.
El proyecto propone definir a sus sujetos regulados, distinguiendo entre “servicio[s] de redes sociales” y de “redes sociales relevantes”. Entre los primeros se considera como red social al servicio “ofrecido a través de Internet cuya funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información generada por sus propios usuarios como texto, datos, voz, imágenes, videos, música, sonidos o combinación de las anteriores, con la finalidad de informar, entretener o educar”. En tanto, son “redes sociales relevantes” aquellas que cuenten con un millón o más de suscriptores o usuarios, y sobre las cuales pesan obligaciones especiales de conformidad con la iniciativa.
Las definiciones son, como mínimo, ambiguas y cuestionables. La definición de los servicios de redes sociales es suficientemente amplia como para abarcar demasiadas formas distintas de comunicar contenidos a través de internet. Sitios, foros y aplicaciones, abiertas al público y cerradas a sus miembros, gratuitas y pagadas, accesibles desde la web abierta o a través de software dedicado —es decir, sin pasar por un navegador—, disponibles para cualquiera o como servicios de mensajería privada cifrada, estarían igualmente cubiertas. ¿Debería cualquier operador de servicios en línea ceñirse a las reglas propuestas?
Los mayores deberes y controles se imponen sobre las “redes sociales relevantes”, las del millón o más de usuarios, y que pueden ser personas naturales o jurídicas (Art. 175 Bis).
¿Cómo se cuenta ese millón? ¿Se trata de cuentas solamente inscritas o que estén activas? ¿Cómo se consideraría entonces la actividad? ¿Se cuenta solamente a las usuarias en México o aplican las reglas también a VK y WeChat? ¿Cómo se verificaría ese número y cómo varían las obligaciones si el número fluctúa con el tiempo?
No obstante, el verdadero problema sobre este punto no radica en cómo se define aquel sujeto que se propone regular. El problema de la propuesta, en este punto y a lo largo de su articulado, es la falta de comprensión de los ecosistemas digitales de comunicación, en constante flujo, con actores que varían en distintos lugares del mundo. Aunque el poder de un puñado de empresas en la red es notorio, la experiencia en línea es mucho más rica y diversa, y quienes participan en sus distintas capas de funcionamiento son también muy distintos. Tratar a todas las plataformas por igual es errado. Pretender regularlas por igual, es peligroso.
Si el propósito es proteger la libertad de expresión del efecto deletéreo del bloqueo en plataformas especialmente dominantes, si efectivamente la moderación conlleva un perjuicio a la libertad de expresión porque se pierden canales significativos de difusión, las herramientas legales deben apuntar a esa condición como empresas dominantes y establecer reglas que tengan suficiente flexibilidad para no dañar y, al contrario, promover modelos alternativos de moderación que hoy existen.
Licencia para funcionar
La propuesta entrega al IFT la facultad de autorizar el funcionamiento de “redes sociales relevantes” en México. El IFT debe establecer los lineamientos generales de los requisitos para cumplir la solicitud de funcionamiento. Esta autorización previa es afín al régimen de concesiones propio de los servicios de telecomunicaciones que se sirven del espectro radioeléctrico, según ordena el artículo 27 de la Constitución Federal. Pero el funcionamiento de las plataformas de internet no requiere de ese uso para existir, ni depende del espectro radioeléctrico para funcionar. El requisito constituye una barrera evidente no solo a la creación de un ecosistema digital rico y diverso, sino un freno a la innovación y la participación en la economía digital. Según la industria, es también una infracción de obligaciones comerciales internacionales, se trata del cierre administrativo de la posibilidad de ser parte de la red abierta y global desde México.
Por otra parte, la entrega de estas facultades al órgano de telecomunicaciones trastoca la función del mismo órgano y crea justificadas sospechas sobre su capacidad técnica e imparcialidad para cumplir esa función. En parte, por el hecho de que sus comisionados son funcionarios designados por el poder político, pero más aún, porque se trata de autoridades respecto de las que no se pide una formación específica asociada a las funciones que se entregan a través de la propuesta. Así, se le entrega a funcionarios propuestos por el ejecutivo, y confirmados por el legislativo, poderes de control previo sobre plataformas en que se ejercen derechos fundamentales, sin el ejercicio de ponderación propio de la potestad judicial.
Está en tela de juicio el nivel de comprensión del rol del regulador en el ecosistema de la comunicación en México. Como relata Artículo 19, hay un largo historial de iniciativas con el mismo senador como impulsor, en que se subvierte la función del Estado en el resguardo de los derechos fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de pluralismo y diversidad. Equiparar a las redes digitales a otras formas de difusión de la expresión de muy distinta fisonomía, constituye un error con peligrosas consecuencias.
Moderación según indique el Estado
El permiso previo para funcionar está asociado a otros poderes de control entregados al IFT: el control del contenido, los términos y condiciones de las plataformas y el control del ejercicio del poder de moderación.
En la propuesta (Artículo 175 Ter), los términos y condiciones del servicio de redes sociales, para las relevantes, deben ser autorizados por el IFT. Las modificaciones a esos términos deben también ser aprobadas por el IFT. En cualquier caso, debe haber consistencia entre los términos y los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal, que consagran y regulan derechos vinculados a las libertades de expresión, información y comunicación.
El contenido de esos términos y condiciones puede incluir (Artículo 175 Ter) un mecanismo de suspensión o cancelación de cuentas y de eliminación de contenidos. No obstante, se limitan las causales de procedencia para la operación de esas acciones a que se acredite que el contenido ataca la moral y el orden público, la vida privada, los derechos de terceros, o los derechos de las y los menores de edad; o bien, que se acredite la difusión de mensajes de odio o que mediante el contenido se revelen datos personales en contravención a la ley.
Se establece que el uso de herramientas automatizadas está permitido para la eliminación de contenidos y la suspensión de cuentas, pero prohibido para la cancelación definitiva de cuentas o perfiles. Cada una de las “redes sociales relevantes” debe contar con un área compuesta por personas naturales, especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, que deben tomar la decisión respectiva.
Según la propuesta (Artículo 175 Quáter) los términos sometidos a autorización deben también contar con contenidos mínimos. Estos son: limitaciones consistentes con reglas constitucionales y el marco normativo internacional, la protección de derechos de menores de edad, la eliminación de difusión de mensajes de odio, que se evite la propagación de noticias falsas, que se protejan los datos personales y otras que establezcan lineamientos dictados por el IFT.
Finalmente, la propuesta obliga a establecer un procedimiento para la impugnación de las decisiones de moderación (Artículo 175 Quinquies), regulando su procedencia y fijando que personas naturales resuelvan las impugnaciones en un máximo de 24 horas. Contra esa decisión o en caso de no cumplirse el plazo, puede recurrirse ante el IFT (Artículo 175 Sexies).
Todo lo anterior conlleva una serie de dudas y problemas difíciles de ignorar. Por un lado, se establecen obligaciones operativas de muy difícil cumplimiento, como el reclutamiento de personas expertas o la operación de mecanismos con decisiones humanas para todas las redes sociales relevantes, desconociendo sus modelos de funcionamiento o la escala de las decisiones que podrían adoptar. Esto limitaría seriamente la operación de varios servicios en México, cuando no la impediría. Por otro lado, las exigencias están repletas de expresiones ambiguas, amplias, vagas, o sin definición normativa vinculante, como la idea de “noticias falsas” o las exigencias de acción contra “mensajes de odio”. Todo lo cual conlleva niveles crecientes de incertidumbre sobre la capacidad de operar. Todas decisiones adoptadas directamente por la plataforma y sin intervención jurisdiccional, a pesar de tener claras implicancias para el ejercicio de derechos fundamentales. La experiencia previa de imposición de obligaciones vagas a las plataformas muestra que, en general, el resultado es una más frecuente censura de contenidos, en perjuicio de la libertad de expresión y de la diversidad de voces en internet.
La propuesta también deja de lado otras dos cuestiones relevantes. Respecto de los contenidos, limita la capacidad de moderación de las plataformas que hoy operan para fijar sus propios parámetros, de una manera consistente con los intereses de las personas que son usuarias de las mismas, impidiendo que ciertos contenidos nocivos pero legales sean también parte de la moderación aceptada. A la vez, impide agregar causales de cancelación de cuentas que son relevantes para hacer factible una discusión valiosa en línea: la detección y eliminación de spam, phishing o de bots que distorsionan o interrumpen una discusión pública, que quedan fuera de lo que permite la iniciativa.
Por último, la propuesta deja de lado la existencia de distintos modelos de moderación, en especial aquellos que operan mediante la colaboración o la decisión comunitaria, como ocurre en numerosos y diversos foros populares como los que componen Reddit o con la creación colectiva en Wikipedia. Ejemplos que no solo expresan formas convenidas de decisión, sino también causales aceptadas y concordantes con los propósitos comunes de esas comunidades.
En la práctica, nos encontramos frente a una propuesta que es reactiva a casos concretos de decisiones con las que hubo algún desacuerdo, tratando de limitar las distintas facultades de las plataformas que les permitieron adoptar esas decisiones. De forma contraria a lo que se presenta en la propuesta, una regulación de la moderación respetuosa de la libertad de expresión y de los intereses de las usuarias requiere de elementos totalmente distintos que sí serían útiles para tales objetivos, tales como el vinculamiento directo de sus reglas de moderación de contenido a estándares internacionales de derechos humanos (no a un puñado como hace la propuesta); la exigencia de mecanismos específicos de rendición de cuentas de las plataformas; obligaciones de transparencia activa desagregada geográfica y sustantivamente sobre sus decisiones de remoción de contenido; obligaciones de debido proceso y mecanismos de apelación razonables que ofrezcan garantía de protección y reparación efectiva de las usuarias en caso de toma de decisiones erróneas.
Propósitos nobles, mecanismos equivocados
La paradoja de la propuesta de Monreal es que parece tener intenciones correctas, como se refleja en la larga discusión sobre libertad de expresión que antecede a la propuesta concreta de reforma legislativa. No obstante, termina limitando la libertad de expresión, estableciendo obligaciones estrictas sobre términos vagos e imprecisos. Lo que genera uno de los problemas que más se busca evitar desde la defensa de los derechos humanos: que las plataformas, en tanto intermediarios, tengan más incentivos para controlar y limitar la expresión, en lugar de favorecerla.
La seriedad de los posibles efectos de la propuesta a nivel local y su influencia en la región requiere aquello que la sociedad civil local exige: un debate serio, abierto y participativo, digno de la complejidad del problema.