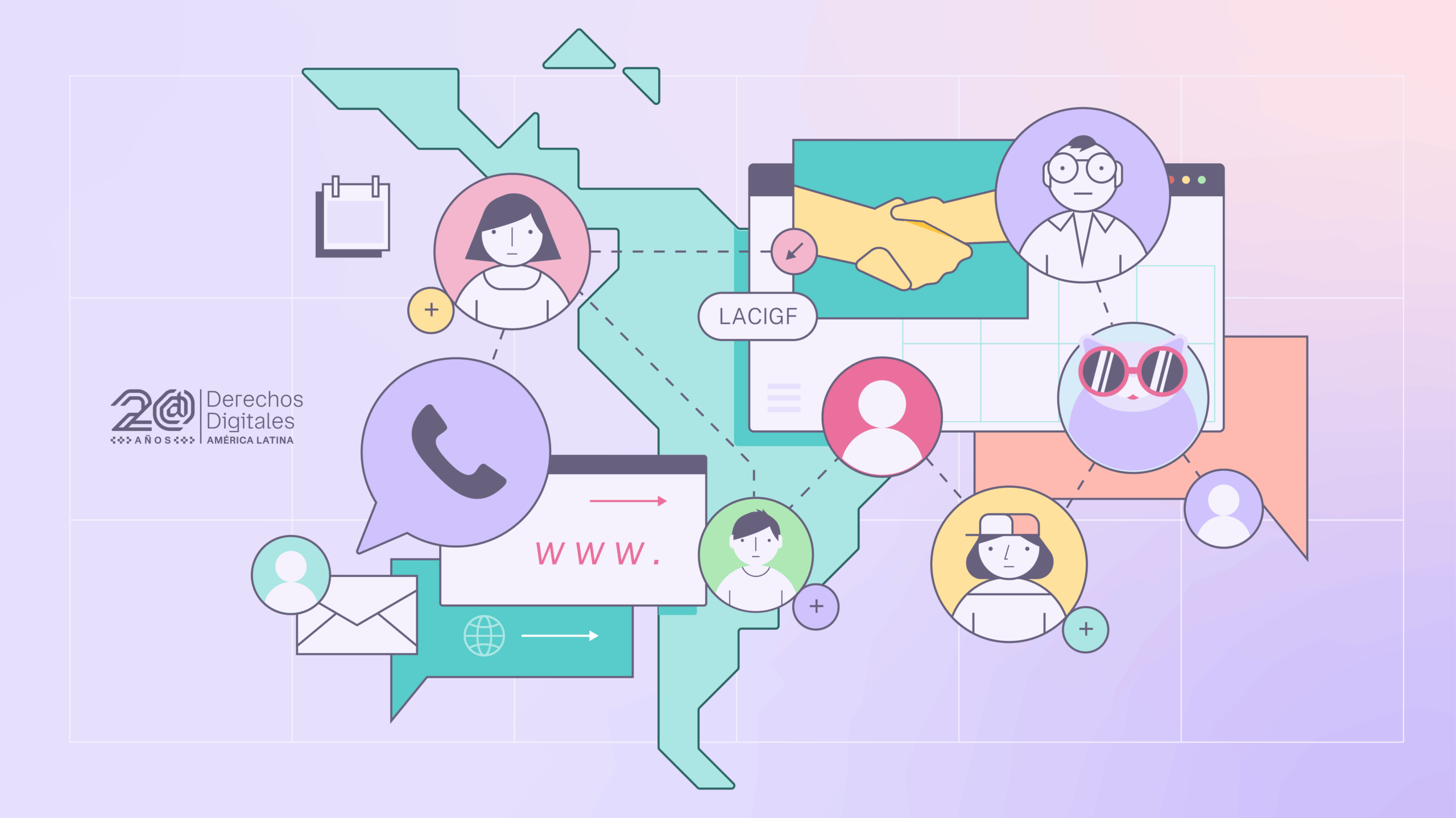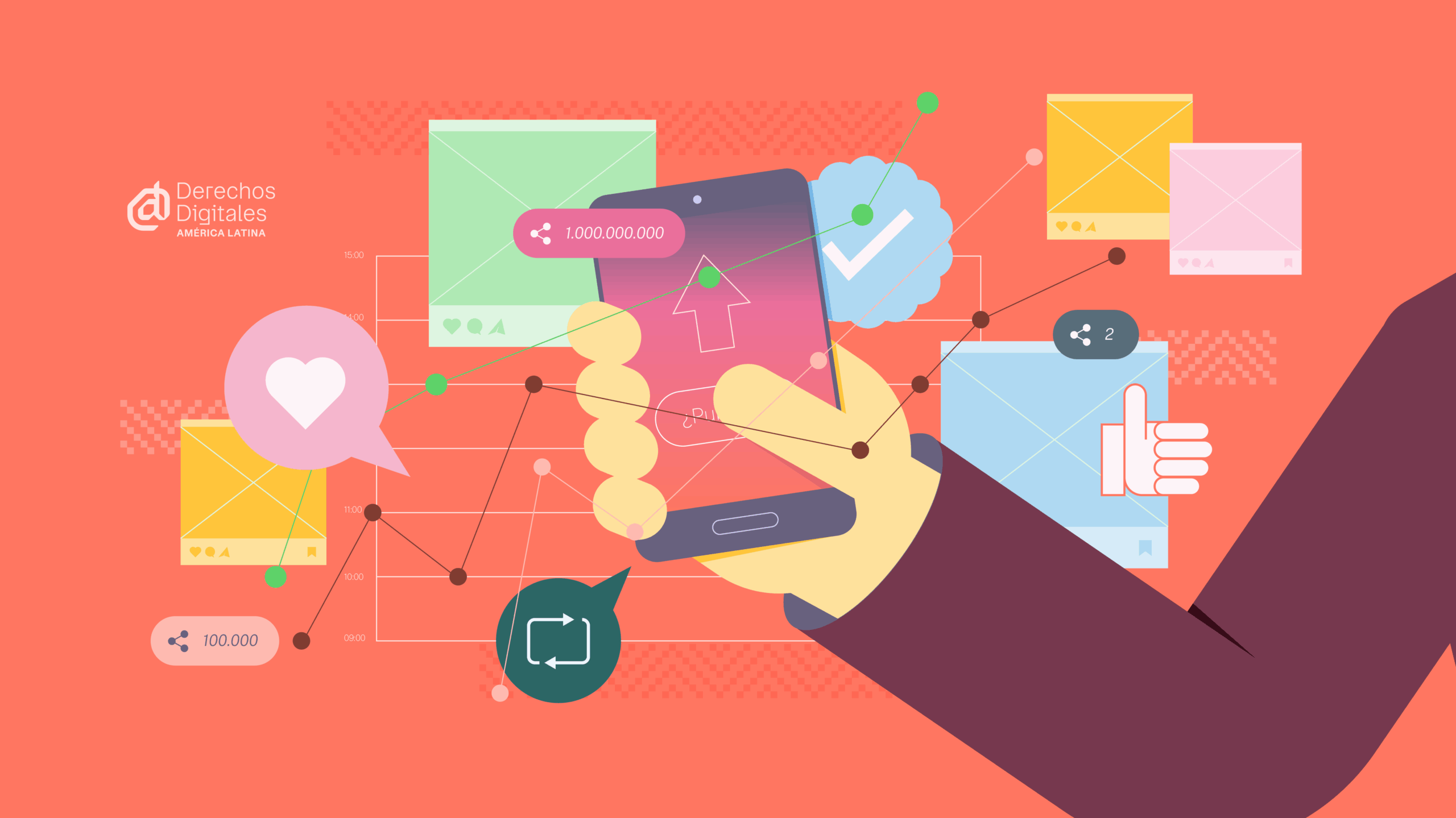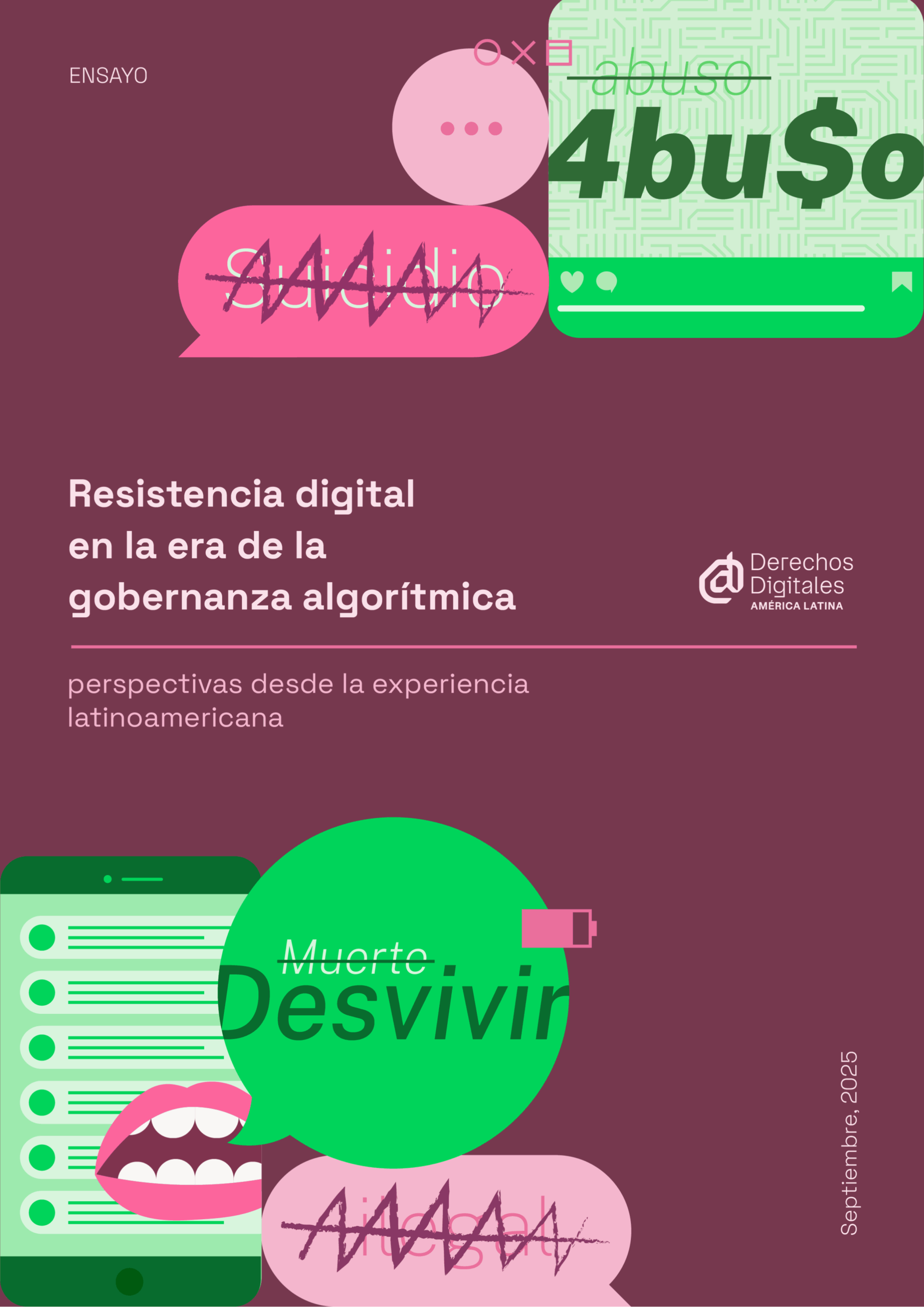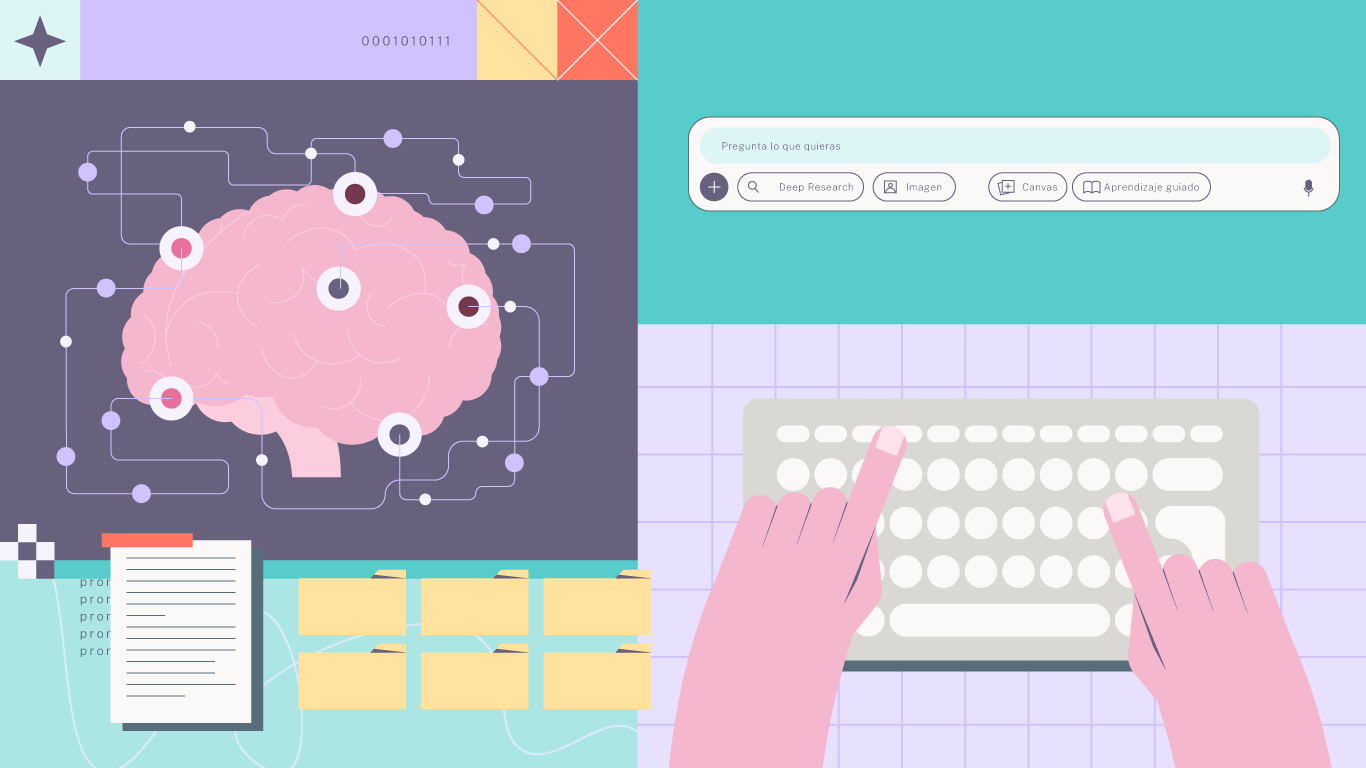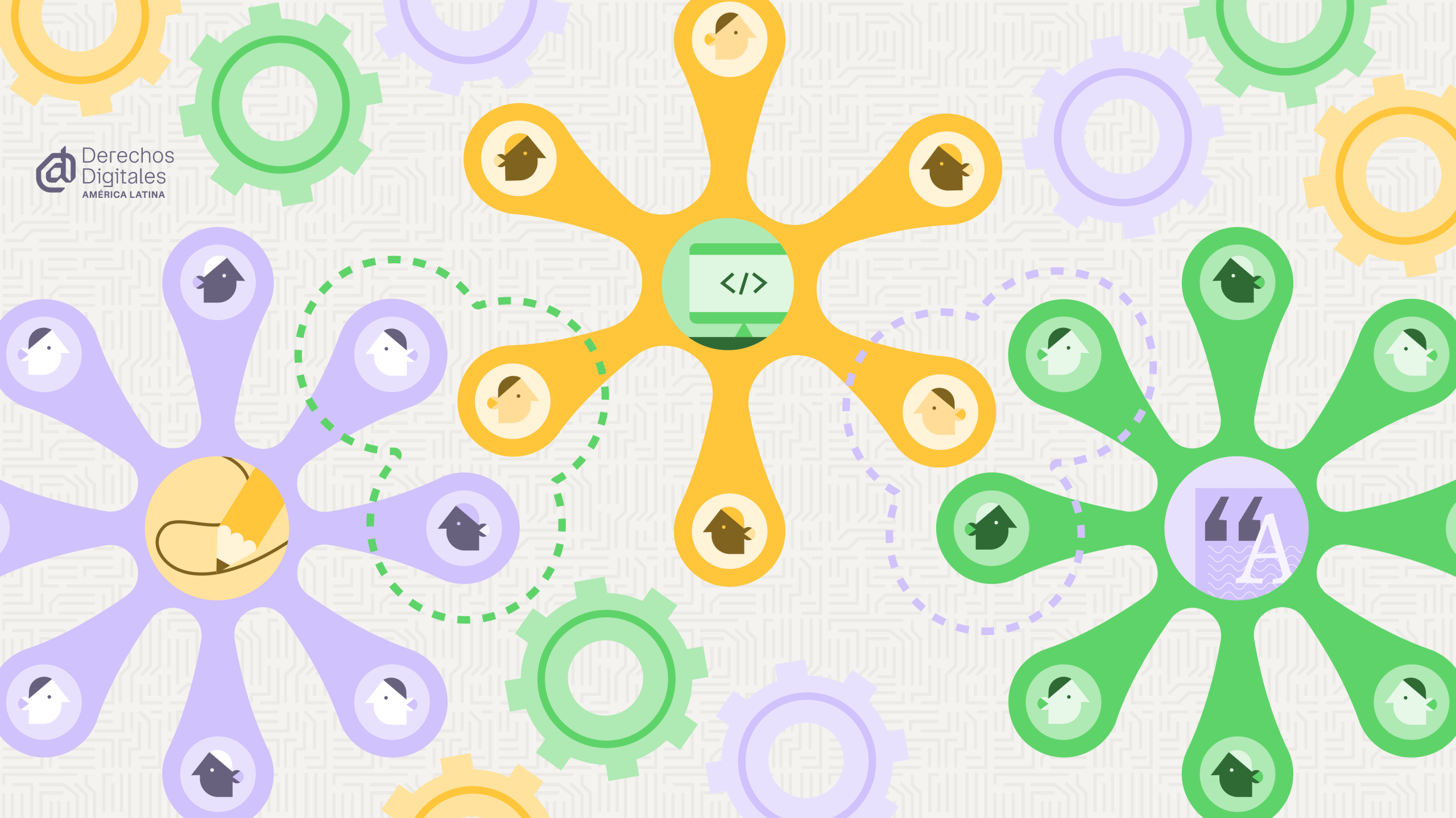Este año cumplimos veinte años de trabajo en la defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos en los entornos digitales de América Latina. Han sido dos décadas de cambios profundos, donde pasamos de una internet más descentralizada y colaborativa a un ecosistema mediado por plataformas globales, dominado por la extracción de datos y las dinámicas de vigilancia tanto estatal como corporativa. Aún así, la región sigue siendo un territorio fértil para la innovación social, la cooperación y las resistencias digitales.
En ese espíritu, decidimos aprovechar el LACIGF18, el principal espacio de encuentro multiactor de la región latinoamericana sobre gobernanza de internet, para celebrar nuestro aniversario número 20 junto a organizaciones aliadas, colegas y amistades que han acompañado este recorrido. La ciudad de Córdoba en Argentina se transformó así en un punto de encuentro entre el pasado y el futuro: un espacio para reconocer los aprendizajes que nos han traído hasta aquí y proyectar colectivamente los próximos desafíos.
Nuestra participación en el LACIGF18
El LACIGF siempre ha sido un foro donde se cruzan perspectivas diversas: sociedad civil, gobiernos, academia, sector privado y comunidad técnica, y para nosotras su valor radica en que permite debatir la política tecnológica desde el Sur Global, discutir las desigualdades que atraviesan la conectividad y construir estrategias comunes frente a los desafíos emergentes. En esta edición participamos en distintas sesiones que abordaron temas clave para la región, desde la ciberseguridad comunitaria hasta los desafíos ambientales y la protección de datos.
Una de nuestras principales actividades en el marco del foro fue estar presentes en el evento previo convocado por la comunidad juvenil de la región, el YouthLACIGF, donde formamos parte del taller “Ciberseguridad Comunitaria: Protección colectiva de nuestros entornos digitales”.
El espacio reunió a juventudes, defensoras ambientales, periodistas y personas vinculadas a organizaciones de base de distintos países. Las experiencias compartidas fueron diversas, pero coincidieron en algo esencial: la inseguridad digital se vive de manera concreta y diferenciada. Afecta a mujeres y a personas de la comunidad LGBTIQA+, a activistas, infancias, adolescencias y personas mayores, cada grupo con vulnerabilidades y formas de exposición diferentes. Se expresa en el acoso y la violencia en línea, en la difusión no consentida de datos personales, en las campañas de odio o en la vigilancia dirigida hacia quienes denuncian abusos de poder, corrupción o daño ambiental. En todos los casos, la tecnología no solo refleja las desigualdades estructurales de nuestras sociedades, sino que puede reproducirlas y profundizarlas.
A partir del intercambio surgió una afirmación clave: la seguridad digital es colectiva. No se trata únicamente de saber configurar contraseñas o instalar herramientas de cifrado, sino de construir redes de confianza, sostener conversaciones difíciles y acompañarse en los momentos de mayor exposición o riesgo. Esta perspectiva comunitaria nos invita a repensar las prácticas institucionales, los programas de formación y las políticas públicas, para situar la seguridad en un enfoque de bienestar y cuidado.
También participamos del taller llamado “Medio ambiente, tecnología y resistencias: desafíos digitales de la defensa ambiental en América Latina”, dedicado a explorar el vínculo entre crisis socioambiental y tecnología, con un enfoque situado en las personas que defienden el medio ambiente en América Latina. Nos propusimos visibilizar el rol fundamental de la tecnología frente a la emergencia climática y la crisis ecológica, y evidenciar las barreras que enfrentan las activistas para un acceso significativo a internet y a la información. La falta de conectividad en territorios rurales, la concentración de infraestructura tecnológica y las amenazas digitales, como las campañas de desinformación, el hostigamiento en línea o la violencia de género facilitada por las tecnologías, son obstáculos que inciden directamente en su capacidad de ejercer derechos y proteger el entorno.
El panel reunió a personas defensoras del medio ambiente de diferentes países, junto a representantes de la sociedad civil, la comunidad técnica, gobiernos locales y organismos de derechos humanos. Fue un espacio de diálogo multisectorial donde se compartieron experiencias concretas de resistencia, como las movilizaciones frente a la instalación de data centers o proyectos extractivos que profundizan desigualdades ambientales y digitales.
La conversación también permitió reconocer los marcos regionales que pueden fortalecer esta protección, como el Acuerdo de Escazú y los debates hacia la COP30 sobre cambio climático. Estos instrumentos abren oportunidades para incorporar la dimensión digital en la agenda ambiental y garantizar que la defensa de la naturaleza y de los derechos humanos vaya de la mano con la defensa de una tecnología justa, segura y accesible.
Finalmente, en el taller “Datos en fuga: cómo se exponen y explotan nuestros datos en internet”, presentamos avances de nuestra investigación en curso sobre explotación ilegal y comercialización de bases de datos estatales en Argentina, Brasil y Perú. En la instancia destacamos que estas filtraciones de información personal no son meras fallas de seguridad ni accidentes administrativos. Son parte de un circuito de extracción y monetización que alimenta economías ilegales, facilita extorsiones y expone a las personas a riesgos profundos, especialmente aquellas que ya enfrentan desigualdades estructurales por razones de género, clase, raza o territorio.
Frente a este escenario, la protección de datos personales debe abordarse como un componente esencial de los derechos humanos. No se trata solo de un aspecto técnico o administrativo, sino de una condición para garantizar autonomía, privacidad y seguridad. Cuando los datos personales son filtrados, vendidos o manipulados, las consecuencias pueden ser irreversibles, desde daños económicos hasta violencia física. Por eso, insistimos en la necesidad de políticas públicas sólidas, autoridades independientes, más transparencia y rendición de cuentas de las plataformas, y mecanismos efectivos de investigación y sanción.
Celebrar, recordar y proyectar: una nueva edición de Latin America in a Glimpse
En el marco del LACIGF celebramos nuestros 20 años de trabajo y presentamos la nueva edición de Latin America in a Glimpse, una publicación que reúne los hitos, aprendizajes y tensiones que han marcado dos décadas de defensa de los derechos digitales en América Latina. Más que un recuento histórico, el documento busca ser una invitación a mirar el pasado con sentido crítico y el futuro con imaginación política: una herramienta para activar memoria, conversación y acción colectiva.
La publicación está acompañada por un juego de cartas que permite reconstruir esta historia de manera participativa, conectando experiencias, hitos y desafíos. En el mazo hay también veinte cartas en blanco: no son un adorno, sino una declaración. Representan todo lo que falta contar, lo que está ocurriendo hoy y lo que aún no existe. Nos recuerdan que la historia de los derechos digitales no está cerrada, y que escribirla es una tarea compartida. Nuestro momento de celebración nos permitió reflexionar sobre algunos de esos hitos a partir de la experiencia de amigas y expertas de toda la región.
Llegar a este aniversario nos encuentra en un momento complejo. La expansión de sistemas de vigilancia automatizada, la opacidad de las infraestructuras y la concentración del poder tecnológico amenazan las bases mismas del espacio público digital. Pero también sabemos que en la región hay comunidades, movimientos y organizaciones que no han dejado de imaginar alternativas, tejer alianzas y crear tecnología con sentido de justicia social.
El futuro de los derechos digitales dependerá de nuestra capacidad de mantenernos unidas, fortalecer la cooperación regional y seguir disputando el sentido político de la tecnología. Veinte años después, seguimos convencidas de lo mismo que nos movilizó al inicio: que la tecnología puede ser una herramienta para ampliar libertades, fortalecer la democracia y proteger la dignidad de las personas.