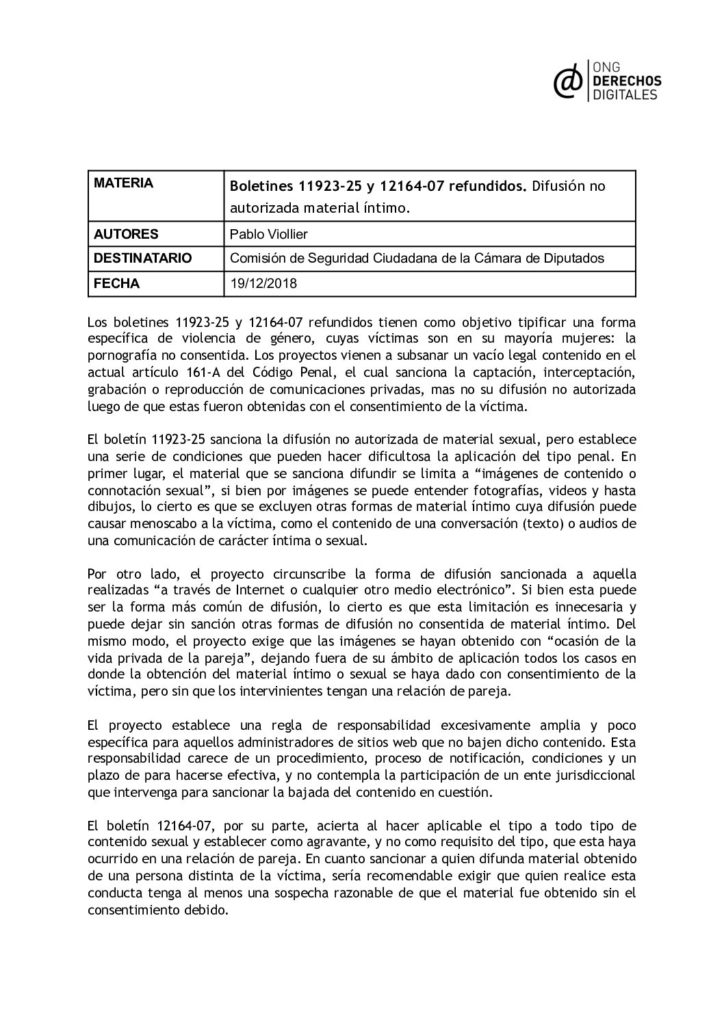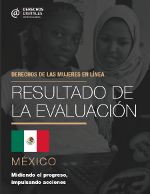Temática: Género
Chile bajo Examen Periódico Universal de obligaciones de DDHH: El futuro es ahora
El próximo 22 de enero, Chile se someterá al Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, uno de los instrumentos más importantes para medir el compromiso efectivo de los Estados con los derechos fundamentales. El proceso consiste en un examen de la situación de derechos humanos en el país y, en ese sentido, es una excelente oportunidad para visibilizar las situaciones de vulneración que puedan existir, al igual que revisar y hacer efectiva la vigencia de los tratados internacionales suscritos por el país, así como proponer soluciones de mejora a través de la posibilidad que tienen los 193 países miembros de la ONU para hacer recomendaciones.
La sesión de revisión tendrá lugar en enero y, como preparación, entre el 10 y 21 de diciembre se desarrollaron las pre-sesiones del Período 32 del EPU en Naciones Unidas, donde distintas organizaciones de la sociedad civil plantearon a los representantes de los Estados miembros sus recomendaciones. En el caso de Derechos Digitales, estas fueron formuladas en dos reportes alternativos presentados en julio pasado, en colaboración con Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Acceso, Privacy International y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). En la pre-sesión de Chile, Derechos Digitales fue invitada como una de las oradoras de la jornada, lo que representó una oportunidad única para poner en conocimiento de la comunidad internacional la situación crítica de derechos humanos que vive Chile en relación al uso de la tecnología.
Además, durante estas dos semanas Derechos Digitales sostuvo más de 30 reuniones bilaterales, dando a conocer a representantes de diversos países la forma en que los derechos humanos están siendo impactados por la tecnología en Chile, exponiendo a sus habitantes a situaciones de desprotección y vulneración.
Con estupor los representantes de los Estados mienbro nos escucharon describir la operación Huracán y cómo en Chile se restringen ilegítimamente los derechos civiles y políticos del pueblo Mapuche, al intentar interceptar comunicaciones privadas de sus representantes, vulnerando no solo su derecho a la privacidad, sino además ejerciendo nuevas formas de violencia institucional a través del uso de la tecnología, intentando criminalizarlos a través de la implantación de pruebas falsas en sus teléfonos celulares. También compartimos con los representantes de diversos Estados la preocupante acción de agentes de la policía y de servicios de inteligencia que han vigilado y monitoreado a activistas políticos, periodistas y medios de comunicaciones, tanto en espacios físicos como digitales, restringiendo la libertad de expresión y su habilidad de organizarse políticamente.
En ese sentido, Derechos Digitales ha propuesto que los Estados recomienden a Chile mejorar los estándares legales que rigen a las fuerzas de inteligencia y policía, exigiéndoles mayores niveles de responsabilidad y control en el ejercicio de sus facultades. Del mismo modo, hemos instado para que los países recomienden garantizar el respeto de la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, tanto en espacios físicos y digitales, como lo han repetido insistentemente los órganos y procedimientos especiales de Naciones Unidas.
Otro de los puntos relevantes a la que quisimos llevar la atención de los representantes de los Estados miembros de la ONU se relaciona con el uso creciente de diferentes tecnologías de vigilancia – tanto de parte de los privados, como por el Estado – y la vulneración de derechos que se produce, por ejemplo, en la implementación de sistemas de identificación biométricos en Malls de la capital (cámaras de reconocimiento facial) y en las medidas de efienciencia implementadas por JUNAEB (enrolamiento de huellas digitales de menores de edad beneficiarios de alimentación). Hemos puesto en conocimiento de la comunidad internacional que el Estado chileno ha decidido enfrentar la seguridad pública mediante una vigilancia distópica, propia de países autoritarios como China, así como enfrentar sus problemas de eficacia en la entrega de alimentos con sistemas que no tenemos idea ni cómo funcionan, ni qué estándares de seguridad tienen, ni cómo pueden utilizar en el futuro o poner en riesgo los datos biométricos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la población. Así, hemos hecho un llamado a los representantes de distintos Estados a formular recomendaciones para la implementación de procesos de evaluación de impacto que puedan prevenir la desproporción en la afectación de derechos que este tecnosolucionismo genera.
Además hemos solicitado a los representante de Estado que recomienden incorporar el uso responsable de tecnologías por parte de compañías privadas al Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile, y que el Estado de Chile limite su colección de datos personales para la implementación de políticas públicas, siguiendo los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, e incorporando además mecanismos participativos de la comunidad afectada por tales políticas.
Por último, y no menos importante, hemos solicitado a los representantes de Estados que transmitan a través de sus recomendaciones la necesidad de que el Estado chileno se haga cargo en forma integral de la violencia contra las mujeres en su expresión digital, incorporando la temática en sus programas y políticas de prevención, y capacitando a los operadores del sistema judicial (policía, ministerio público y jueces) en el manejo adecuado de los casos para dar una atención oportuna a los reclamos de las víctimas, y proveer a su reparación y reestablecimiento de derechos.
Esperemos que el 22 de enero del 2019, cuando los Estados recomienden a Chile qué medidas adoptar, Chile reconozca la necesidad de hacerse cargo del impacto del uso de las tecnologías en el ejercicio de los derechos humanos en la era digital. La tecnología es ya parte integral de cada aspecto de nuestra vida, y el Estado chileno tiene la obligación de que su uso sea consistente con la garantía y promoción de los derechos humanos de sus habitantes.
No hay tiempo que perder, la tecnología está aquí y llegó para quedarse; el Estado chileno tiene en sus manos la decisión crítica de alinear su uso con un mayor respeto por los derechos humanos. No podemos esperar 4 años más para hacernos cargo de este desafío. El momento de las decisiones y de un compromiso efectivo con la vigencia de los derechos humanos hacia el futuro es ahora.
Resoluciones por parte de la ONU sobre la violencia en línea hacia las mujeres y niñas
La violencia contra las mujeres y niñas como lo hemos mencionado, anteriormente, es un problema estructural que afecta su pleno desarrollo y su derecho a vivir una vida digna. “Proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar la violencia contra ellas en la vida pública y privada en el «mundo real» sigue siendo un desafío global que ahora se ha extendido al espacio digital”.
Con respecto a esto, la relatora de la ONU sobre violencia de género Dubravka Simonovic, en su reciente informe, dió una serie de resoluciones sobre violencia en línea contra la mujeres, sus causas y consecuencias desde una perspectiva de derechos humanos. Estas resoluciones fueron construidas con los insumos que aportaron diferentes organizaciones de América Latina en las que identificaron tendencias en los ataques, marcos legales, y documentaciones sobre los casos.
El informe tiene como objetivo que la población identifique y comprenda que la violencia en línea es una forma de desigualdad y discriminación sistemática hacia las mujeres y a través de un enfoque de derechos humanos se combata este tipo de violencia ejercida a través de las TIC.
En este trabajo se identificó que a las comunicadoras, periodistas y defensoras se les ataca de maneras específicas, en algunas ocasiones son amenazadas a través del uso de TIC y pueden llegar a ser asesinadas por su labor. Todas estas agresiones son de “naturaleza misógina y a menudo sexualizadas”.
Asimismo identificaron que “todas las formas de violencia en línea basadas en el género se utilizan para controlar, atacar a las mujeres, para mantener y reforzar las normas, roles y estructuras patriarcales. Generan una relación de poder desigual que se manifiestan e en diferentes formas y por diferentes medios, como el acceso no consensuado, el uso, la manipulación, la difusión o el intercambio de datos privados, información y/o contenido, fotografías y/o videos, incluidas las imágenes sexualizadas, clips de audio y/o video clips o imágenes de Photoshop”.
De igual forma reconocieron que la violencia en línea fue abordada hace apenas 15 años; sin embargo, señalan que los mismos derechos reconocidos en el mundo offline deben de ser reconocidos en el espacio online. Por lo que los Estados tienen la obligación y el compromiso de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en cualquier ámbito mediante la ratificación y la aplicación de todos los tratados básicos de derechos humanos. También exhortó a los Estados a alertar sobre esta forma de violencia a través de la prevención, la protección de las víctimas, y el enjuiciamiento y castigo de los agresores.
Es esencial que los Estados alienten al sector privado -empresas nacionales y transnacionales- a adoptar medidas necesarias para eliminar cualquier forma de violencia y asumir responsabilidades si contribuyen a su perpetuación. Señalaron que “deben cumplir con las normas de derechos humanos al mantener los datos seguros, y deben ser responsables de la piratería de datos si no se cuenta con salvaguardias suficientes.”
Además de eso reconocieron la importancia del anonimato para la protección de las mujeres y niñas ya que las coloca en “una zona de privacidad para proteger la libertad de expresión y para facilitar la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, independientemente de las fronteras.”
Amnistía Internacional se sumó a las resoluciones e instó al Consejo de Derechos Humanos a que haga un llamamiento a los Estados para:
1.Reafirmar el principio de que los derechos humanos y los derechos de las mujeres protegidos fuera de línea también deben protegerse en línea.
2. Cumplir con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en su reciente informe sobre la violencia contra la mujer en línea.
3.Reconocer la violencia contra las mujeres en línea y facilitada por las TIC como un abuso de los derechos humanos y una forma de discriminación y violencia de género contra las mujeres, y aplicar debidamente los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos.
4.Asegurar que las reglamentaciones sobre los intermediarios de Internet respeten el marco internacional de derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
5.Empujar y aplicar una legislación adecuada, que incluya, cuando corresponda, sanciones penales (en consonancia con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos) en relación con la violencia y los abusos contra la mujer en línea.
6. Priorizar e invertir en el desarrollo de capacidades y capacitación de los cuerpos de seguridad en la legislación pertinente, la igualdad de género, los daños de la violencia y el abuso en línea, y las mejores prácticas para apoyar a aquellos que han experimentado violencia y abuso en línea.
#16Días: Construyendo una internet feminista libre de violencia
Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se llevaron acabo los “16 días de activismo contra la violencia de género en línea”. A través de la red de Dominemos la Tecnología (Take Back the Tech), se hizo el llamado internacional para sumar esfuerzos a esta campaña que combina saberes, experiencias, creaciones y propuestas multidisciplinarias para abordar el problema de las manifestaciones de violencia en el ámbito digital.
Personas sobrevivientes de violencia, tecnólogas, facilitadoras en seguridad digital, diseñadoras, artistas, activistas, periodistas y de disciplinas diversas sumaron esfuerzos e inundaron las redes de iniciativas para crear una internet más segura donde podamos expresarnos libremente y podamos construir alianzas que permitan el crecimiento y el desarrollo de todas las personas que cohabitamos (y construimos) internet.
Desde Derechos Digitales compartimos algunos textos escritos por mujeres que forman y han formado parte de nuestro equipo, abordando desde sus áreas de conocimiento temas que pasan por la perspectiva de derechos humanos, las tecnologías de la información y la importancia de las políticas públicas en diversos ejes.
Por otro lado, nos sumamos a la conversación e invitamos al diálogo a través de una dinámica para expresar cómo sería una internet libre de violencia. Ante participaciones excepcionalmente creativas que retan a la interpretación y alimentan la imaginación, les compartimos algunas frases en código emoji:
♂️ —-> ✊ ♀️
Acoso.Online, Latinoamérica.
>> ♂️ + ♀️
>> + ⚡️
#InternetFeminista
— + —
Ciberseguras, Latinoamérica.
♂️ ♀️ ♀️ ♂️
Luchadoras, México.
️ ️
Fundación Karisma, Colombia.
➕ ➖
SocialTIC, México.
Derechos Digitales, Chile.
Y una hermosa reflexión a cargo de Florencia Goldsman:
Una #internetfeminista libre de violencia es un espacio seguro sustentable da tiempo para el tiempo libre ♀️y la lectura offline , es a favor del #AbortoLegalYa y nos invita a escuchar Señoras de internet! ♀️
Aunque los retos siguen vigentes, la importancia de campañas como esta radica en el valor del tejido que se forma cuando varias iniciativas (individuales y colectivas) unen fuerza para hacer visibles los recursos y las acciones que se están tomando para construir un mejor futuro para las expresiones libres de violencia que pasen por el ámbito digital y trasciendan hasta la erradicación de las manifestaciones que dan pie a estas expresiones fuera de las plataformas digitales.
En América Latina es evidente que la lucha de las mujeres está cobrando más fuerza y que estas voces hacen ecos que impactan hasta las políticas públicas en torno a seguridad, salud, acceso a oportunidades y educación. Desde el ámbito digital, en coaliciones como Ciberseguras, Acoso.Online e Internet es Nuestra nos sumamos a la consolidación de iniciativas regionales que promuevan el acceso a recursos para protección de víctimas y la desarticulación de la violencia: por la construcción de una internet feminista, libre, creativa, segura y accesible.
Que no quede huella, que no que no (2018)
Dálogos feministas para las libertades y autocuidados digitales, a propósito de la Tor Meeting 2018 en Ciudad de México.
Un sistema que promueve la violencia de género en línea
La violencia en línea se encuentra intrínsecamente ligada a la violencia social. Muchas veces las agresiones digitales son antecedente o subsiguientes a la violencia física, y en América Latina esta situación tiene un matiz particular dado por una situación estructural de discriminación por motivos de etnia, género, clase social, edad o lugar de residencia. La precarización laboral y educativa, la feminización de la pobreza y las culturas sumamente machistas y misóginas contribuyen a aumentar las posibilidades de que las mujeres sufran algún tipo de violencia durante su vida.
Ser mujer es sinónimo de riesgo en cualquier parte del mundo. Según datos de la ONU, el 35 % de las mujeres ha sufrido violencia física en algún momento de su vida: en la salud son vulnerables al ser las más propensas a contraer VIH; en cuanto al pleno desarrollo también porque más de 750 millones de mujeres han sido obligadas a casarse aun siendo niñas; además, la educación está atravesada por 246 millones de niña/os violentada/os en estos espacios, y solo en la Unión Europea, una de cada diez mujeres ha sufrido una acoso en línea.
En América Latina la situación es más compleja: 60 mil mujeres son asesinadas al año en esta región; 14 de los 25 países con mayor índice de feminicidio a nivel mundial, se encuentran en AL; 30 % de las mujeres en la región ha sufrido violencia sexual por parte de un conocido o desconocido y de ellas, solo el 40% ha pedido ayuda después del ataque. Adicional a esto, por motivos de raza, clase, género o etnia, muchas mujeres latinas tienen menores posibilidades de recibir educación o tener acceso a internet.
La violencia en línea contra mujeres y niñas puede presentarse en forma de acoso, hostigamiento, difusión no consentida de contenido íntimo, expresiones discriminatorias, discursos de odio, extorsión, abuso sexual a través de las tecnologías, entre otras formas de agresiones que han sido documentadas por Luchadoras, APC y SocialTIC en México.
Este tipo de agresiones pueden tener como consecuencia una obstaculización a la inclusión digital de las mujeres pues junto a la exclusión estructural, nos pone en situación de desventaja respecto a la garantía de derechos como la libertad de expresión, el pleno desarrollo, la no discriminación, la salud física y mental.
La coerción de estos derechos repercute directamente en la manera como se desarrollan las mujeres en sus entornos. En una región donde las condiciones de vida están atravesadas por roles de género completamente dicotómicos y binarios -donde las mujeres han sido tradicionalmente educadas para la maternidad tradicional y la formación de una familia- y con una libertad limitada en el acceso al uso de TICs y a la red, se genera un sesgo que puede influir de manera tajante en el pleno desarrollo de las mujeres.
La falta de información gubernamental respecto al acceso de las mujeres a la tecnología, la falta de estadísticas sobre la violencia en línea, la poca inclusión de las mujeres a carreras afines a la ciencia y tecnología, la falta de perspectiva de género en la creación de políticas públicas, así como la brecha digital de género son también formas de violencia estructural contra las mujeres.
Todos estos factores son expresión de una sociedad dividida y dicotómica donde, en términos generales, las mujeres están confinadas a los ámbitos privados (el hogar y la familia) mientras que los hombres ocupan los espacios públicos (la escuela y el acceso a la tecnología). La exclusión e invisibilización de las mujeres, la falta de información y la perpetuación de un sistema patriarcal convierte a la violencia relacionada con el uso de las tecnología en un problema sistémico y de esta manera debe ser combatido y eliminado.
Chile en toma feminista
Ahora mismo en Chile hay 23 universidades en toma y 17 en paro, algo común en este momento del año, con la diferencia de que estas iniciativas son feministas y reclaman, urgentemente, mejorar los protocolos para sancionar el acoso y el abuso sexual al interior de las universidades, así como establecer campañas de acompañamiento psicológico para las víctimas. Con esta movilización se ha logrado visibilizar las situaciones de abuso que tradicionalmente han sido normalizadas y ocultadas en los entornos académicos y laborales, pero que en estos días ocupan un lugar central en la discusión pública.
En este proceso, internet ha sido una herramienta útil para amplificar la convocatoria, fortalecer los procesos de organización y difundir información sobre casos y demandas concretas. Sin embargo, al mismo tiempo se ha convertido en un espacio para las amenazas y el amedrentramiento de quienes poco a poco se han ido sumando a este movimiento, cuya fuerza pone en evidencia la deuda enorme que tiene la sociedad con las mujeres: garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencias.
Sabemos que, en términos generales, el hecho de ser mujeres y participar en espacios digitales, implica exponernos a mucha violencia de género. Pero protestar es también nuestro derecho y no podemos permitir que el miedo y la costumbre nos confinen al silencio. Por eso, hemos organizado algunos consejos para hacer frente a las agresiones digitales que buscan debilitar nuestras acciones feministas, para identificarlas a tiempo, responder colectivamente e impedir que sus efectos sobre nuestros cuerpos, nuestras voces y acciones, sean mayores.
En las últimas semanas muchas mujeres han tenido que soportar el acoso y el discurso de odio en redes sociales, a veces enmascarado en explicaciones y ‘críticas constructivas’ sobre por qué las tomas feministas son una medida extrema que violenta al conjunto de la sociedad. Aunque sabemos que a estas alturas es casi inaceptable una expresión tan grande de ignorancia, consideramos que la mejor opción es concentrarnos en nuestro propio cuidado colectivo, procurarnos un poco de humor, exigir a los machitroles más esfuerzo en sus estrategias de crítica y recomendarles una mejor alimentación, al tiempo que generamos alertas que evidencien su agresión.
Sin embargo, hay quienes han ido más allá. Las mujeres que han denunciado a nombre propio el acoso y el abuso en sus entornos cercanos, han debido enfrentar el señalamiento y las amenazas directas, basadas en sus datos personales y su información íntima, el chantaje y la extorsión (por ejemplo, bajo amenaza de publicar información o imágenes íntimas) y el acceso no autorizado a sus cuentas y perfiles de redes.
Este es un asunto más delicado, pues busca producir en las víctimas una sensación de soledad y aislamiento del movimiento, así como angustia por los efectos que dichas amenazas puedan tener sobre su vida social y privada. Por eso, resaltamos cuatro niveles donde estas acciones violentas deben ser neutralizadas socialmente:
1. Las plataformas de redes sociales y las autoridades deben dar una respuesta efectiva para la protección de las víctimas y para detener las acciones que las están poniendo en situación de vulnerabildad. Si la respuesta no es efectiva -y probablemente así sea- debemos tener claro que la falta es de ellos, no de nosotras.
2. Las instituciones como universidades, centros de trabajo, medios de comunicación y figuras públicas deben reconocer los legítimos derechos de las mujeres movilizadas y comprometerse con su protección y acompañamiento. Las amenazas sobre difusión no consentida de imágenes e información personal no debería tener efectos negativos sobre la red de contactos de las víctimas. En la medida que la sociedad deje de culpar a las mujeres que exigen sus derechos, y de juzgar sus comportamientos privados, el efecto de las amenazas y el chantaje asociados a la difusión no consentida de contenidos íntimos, se reducirá hasta desaparecer.
3. Ante el señalamiento social y el evidente machismo estructural que ha obligado a cientos de universitarias en el país a movilizarse para exigir sus derechos, la primera y más necesaria respuesta es el acompañamiento incondicional y libre de juicios, entre nosotras mismas. Ninguna agresión será tan fuerte si contamos con una red de apoyo a nuestro alrededor. Eso lo entiende este movimiento y sin duda, es su más grande potencia.
4. Aunque esperamos que no siga pasando, si tú o alguna de tus compañeras ha sufrido este tipo de agresiones, hay algunas estrategias concretas que puedes tomar. Si los ataques se mantienen y en caso de que quieras iniciar alguna acción, es recomendable llevar una triste bitácora de los ataques y registrar con una captura de pantalla, y en una tabla de excel agregar la fecha, hora, tipo de ataque, link, contenido, el nivel de riesgo y las acciones de seguimiento. Cuando tú o una amiga tuya es víctima de chantaje, manipulación o sextorsión, acoso.online ofrece claves para denunciar y resistir dichos ataques.
Y para proteger nuestro activismo
El programa ‘mujeres en sintonía’ de la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres realizó una serie de consejos para estudiantes en toma. Aquí aportamos una serie de recomendaciones y apoyo en materia de protección y autocuidado digital.
- Proteger nuestros dispositivos es proteger a nuestras compañeras.
Si eres parte de un grupo movilizado y todavía no has activado la contraseña de inicio en tu celular, este es el momento de hacerlo. Mucho más si ahí tienes los teléfonos de tus compañeras, los grupos de coordinación en WhatsApp u otras apps de mensajería, fotos e información personal que podrían verse vulneradas. Proteger tu información personal es también proteger a tu red de amigas y compañeras. En Ciberseguras compilamos una serie de consejos para la movilización feminista.
- Distribuir nuestras comunicaciones para que la tecnología nos apoye y no nos ponga en riesgo
¿Necesitamos coordinarlo todo a través de Facebook, aún sabiendo la cantidad de información personal que está expuesta ahí? Hagamos el ejercicio de separar nuestras comunicaciones de acuerdo a los diferentes objetivos, y resolvamos: ¿quiénes sí deberían tener acceso a las redes de coordinación interna?¿A través de qué plataforma nos conviene realizar exclusivamente la convocatoria a acciones? ¿Cuáles serán nuestros canales de difusión y qué datos personales no deberíamos publicar jamás en espacios o grupos de Facebook que son públicos? ¿Es tu número de teléfono personal o tu nombre completo en Facebook una información que podría exponerte a ataques?¿En qué casos es el anonimato una estrategia de lucha que descentraliza y fortalece el movimiento?
Este es el mejor momento para hacer del movimiento feminista una apuesta hacker: revisa tus configuraciones de privacidad y tus redes, comparte tus aprendizajes con tus amigas y no las juzgues por no saber. Acompáñalas. La seguridad digital es un aprendizaje constante; usemos la tecnología para nosotras sin exponer nuestros cuerpos o nuestras luchas. Estamos con ustedes.
La brecha oculta en las estadísticas de acceso a internet en México
El pasado 5 de abril presentamos la investigación donde “medimos” la brecha digital de género en México. Pongo la palabra con comillas porque en 2016, 51.5% de las mujeres estaban conectadas en el país. En teoría.
En el panel nos acompañaron colegas y compañeras que han trabajo el tema fuera de las estadísticas desde APC Women, Artículo 19, Luchadoras y Data Cívica. Todas coincidimos en una cosa: las estadísticas y definiciones bajo las cuales se levantan los datos sobre acceso a internet en México, esconden la realidad de muchas mujeres.
Primero que nada hay que definir un acceso funcional. El acceso a internet y a la tecnología va mucho más allá de tener datos en el celular o WiFi en una computadora. La autoridad que mide el acceso a internet en México lo define como “conexión en el hogar”. Para nosotras, hay acceso a internet cuando la red sirve como una herramienta para aprender y conocer; cuando como mujeres podemos pagarla sin abandonar otras prioridades; si tiene contenidos que nos interesen y sean relevantes para nosotras; si podemos producir y co-crear estos mismos; si un espacio seguro para compartir y disentir, en comunidad, en su propio idioma.
Segundo, las estadísticas que recogen los datos no tienen perspectiva de género. Por consiguiente, las políticas públicas que surjan a partir de dichas estadísticas también ignorarán la realidad de mujeres en el país, sobre todo en zonas rurales o indígenas. No importa lo que digan las cifras, la brecha digital aún existe. “Las estadísticas solo miden que exista conexión en los hogares”, dijo Lulú Barrera de Luchadoras en el panel de presentación, “pero si una mujer vive violencia en su casa y el único celular para conectarse es del esposo que la maltrata, no puede entrar a internet para encontrar solución. Entonces tenemos un problema.”
Para Paulina Gutiérrez de Artículo 19, en comunidades tales como Tabasco y Chiapas «tener un dispositivo o tener acceso a una herramienta tecnológica con conectividad no significa que haya un acceso sustancial”. Si la desigualdad es estructural, poco podrá cambiar.
Por todo lo anterior, no podemos decir que la revolución de las tecnologías de información y comunicación está transformando la vida de la mayor parte de las mujeres. Las soluciones también tienen que ser amplias, y van desde combatir la violencia de género (en línea y fuera de línea) hasta redefinir los propios estereotipos de género que nos codifican socialmente.
Las mujeres tenemos menos acceso por muchas razones. Estas van desde los estereotipos machistas del tipo “las damitas no deben usar internet” hasta la falta de tiempo; las mujeres tienen carga triple de trabajo, el doméstico, el relacionado con los hijos y el trabajo laboral profesional. La autocensura que proviene de la violencia de género en línea también es un problema: a las mujeres disidentes, que decidimos salirnos de nuestros roles de género y opinar de política o deportes, nos llegan amenazas de muerte y violación por expresarnos. Por otro lado, la brecha salarial de género disminuye la capacidad de las mujeres para pagar acceso a internet, sin mencionar la falta de conocimiento o las pocas mujeres que hay en el campo de la tecnología en México: en el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) solo el 22% eran mujeres en el 2012. Se considera “una cosa para chicos”.
La brecha digital de género no va a cerrarse mientras la sigamos abordando en casillas separadas denominadas «fuera de línea» y «en línea», sino que requiere un progreso en varios frentes a la vez. Con esto en mente proponemos cinco cosas: 1) evaluar y reformar México Conectado –el programa para ampliar la conectividad en México- desde una perspectiva de género; 2) terminar con la violencia de género en plataformas digitales; 3) hacer énfasis en la construcción y modernización de la infraestructura de internet y habilitar legalmente el uso de redes comunitarias; 4) priorizar la educación digital en todas las escuelas y comunidades; 5) crear programas educativos para que más mujeres participen en tecnología.
La igualdad digital es fundamental para realizar los importantes beneficios potenciales que internet puede aportar a las mujeres, sus comunidades y la economía en general. Esperemos esta investigación sea un primer paso para medirla y tomar cartas en el asunto.
Derechos de las mujeres en línea. Resultado de la evaluación (2018)
¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso? (2018)
Brecha digital de género en México